La República Argentina está atragantada por un nudo gordiano que presiona de forma lenta pero persistente sobre su delicado cuello, dificultándole la respiración. Contra lo que piensa Carlos Pagni, ese nudo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no el conurbano bonaerense. La historia que el periodista estrella de La Nación cuenta en su flamante libro, que ya se volvió un best-seller, debe ser corregida, aún reconociendo su rigor y profundidad en muchos tramos. El interés de Pagni en el conurbano no reside únicamente en sus características demográficas, socioeconómicas o en el abordaje que del mismo hacen los medios de comunicación de masas (obsesionados con las noticias de inseguridad) o la literatura reciente (que descubre en su compleja, bizarra y heteróclita fisonomía una inagotable fuente de reservas estéticas), sino en su inquietante peligrosidad para cualquier proyecto de modernización y reforma de las estructuras vetustas que obstruirían el desarrollo del país. Está en su radar explicativo que Alfonsín y De la Rúa no pudieron terminar sus mandatos porque carecían del control territorial sobre el conurbano, mientras que Macri sí logró hacerlo gracias a la victoria de Vidal en las elecciones del 2015. Cómo llevar adelante un plan de ajuste con garantía de orden y paz social es la preocupación cardinal del autor, siempre vigente en tanto no se consiga desarticular el estrecho y místico lazo entre peronismo y conurbano.
En la perspectiva de Pagni, como en la de Milcíades Peña, existe una especie de determinación geográfica de las apuestas políticas. Menem no encontró restricciones para aplicar el “único proyecto capitalista serio que tuvo la Argentina” (palabras de Jorge Asis que Pagni compartiría sin dudar) porque procedía de La Rioja, economía dependiente del Estado nacional ( nunca tan favorecida, en materia de inversión en obra pública, como en la década del 90 ) que carece de un tejido productivo necesitado de protección frente a la competencia extranjera. El conurbano, por el contrario, con sus imponentes zonas fabriles, no le hubiera servido de clientela electoral. Y, sin embargo, Menem llegó a presidente gracias a que derrotó al gobernador Cafiero en su propio territorio, bendecido por la fractura del peronismo bonaerense que orquestó lo que después sería conocido como el “duhaldismo”.
Sin la complicada alianza con Duhalde y la ingeniería que su aparato le proveía al poder nacional, Menem no habría podido sostener en el tiempo sus reformas neoliberales, que consolidaron un cambio dramático y traumático en la configuración social y subjetiva del país: el pasaje del trabajador formal o el obrero al pobre subsidiado o al desempleado ( la imagen de que el campo “natural” financia a la industria “artificial”, ahora se vuelca en otro retrato fiscal: los sectores “productivos” costean a los “improductivos”, vía retenciones ), la mutación de la huelga en piquete ( o saqueo, en el caso extremo ) como medida de protesta de las clases populares, que revela la pérdida de centralidad del sindicalismo ( que reclama a una patronal) frente a los movimientos sociales o la pobreza organizada ( que reclama al Estado, que ya no es de bienestar ).
El peronismo duhaldista, con su lógica punteril, de intercambio de favores por votos, de protección por obediencia, aseguró hasta donde pudo que esa olla a presión no explotara. El estallido recién ocurrió en medio del fracaso de De la Rúa, cuando el FMI le soltó la mano y el peronismo no quiso incinerarse a los fines de salvar la gobernabilidad. Pero con la crisis, también la maquinaria duhaldista empezó a hacer agua y ni siquiera Duhalde resultó capaz de controlarla. Kosteki y Santillán son los nombres trágicos de aquel síntoma.
La hipótesis elemental de Pagni, poco novedosa, es que el kirchnerismo se aprovecha del “trabajo sucio” de Duhalde (que salió de la convertibilidad, devaluó la moneda, convivió con la inflación y mejoró la competitividad) para luego “girar” al keynesianismo, aunque desprovisto ya de la sociología del peronismo clásico. La recuperación del empleo, el crecimiento económico a “tasas chinas”, el repunte del salario real (vertiginosamente en el segundo mandato de Cristina) deben comprenderse, a ojos de Pagni, en el marco de una exégesis del poder mágico del conurbano, priorizado por sobre el resto de las provincias, dada su prepotencia demográfica, su resonancia electoral y su capacidad de movilización hacia la Capital Federal.
Kirchner, gran “lector de los 90”, sería el heredero, discípulo o hijo pródigo del “Cabezón”, aquel intendente primus inter pares que, con su hallazgo, supo traspasar los límites de la comarca lomense. No se puede gobernar el país sin un capilar trabajo en el conurbano bonaerense y, sin embargo, la conurbanización de la política, como quedará demostrado, genera un profundo rechazo en el centro del país, especialmente en la llamada “zona núcleo”, que se percibe a sí misma como castigada por una presión tributaria asfixiante, que la obliga a subsidiar el Área Metropolitana de Buenos Aires.
En el derrotero trazado por Pagni, Duhalde es el artífice de una secreta reivindicación de Carlos Tejedor, el vencido del 80, en la última batalla por la conformación del Estado Nacional. Hasta aquel año, el país en ciernes había estado sumido en una interminable guerra civil, que giró en torno a la conducción del proceso de organización de la república. Fue en el estertor de la presidencia de Avellaneda que, bajo el mando conquistador de Roca, las provincias lograron someter a Buenos Aires y arrancarle a sangre y fuego su capital. Durante todo el siglo se comprobó que sin la incorporación de Buenos Aires no había Argentina posible. Pero los términos de esa incorporación siempre estuvieron en litigio. La vocación centralista de los porteños, que pretendieron dirigir la revolución y la guerra de independencia, friccionó muy pronto con las legítimas aspiraciones del litoral y las provincias mediterráneas, que querían compartir los recursos de la aduana, habilitar nuevos puertos y abrir caminos, en unos casos, o pactar regímenes de protección, en otros, para sus propias industrias.
Muy rápidamente Buenos Aires descubrió la capacidad de intimidación de las provincias, enteramente basada en los cuerpos y multitudes. En 1820 las montoneras de López y Ramírez triunfaron sobre las tropas del Directorio e ingresaron a la Ciudad invitados por Sarratea, para terror de los vecinos principales. La imagen de los caballos atados a la Pirámide de Mayo quedó para siempre grabada en la fantasía y autopercepción de los porteños, que construyeron su identidad desde el miedo metafísico a ser invadidos y violados por los bárbaros. Eso explica que Julian Agüero, diputado por Buenos Aires en el Congreso Constituyente de 1824-25, el mismo que sostuvo que había que hacer la “unidad a palos”, también dijera en una ocasión: “Apresurémosnos, los porteños naturalmente, a devolver a las Provincias lo que les pertenece, antes que vengan a pedírnoslo con las armas en las manos”. De ahí el primer intento de federalizar la ciudad, en la quimérica presidencia de Rivadavia, que fracasó por la oposición y el sublevamiento de los pueblos. En este punto se torna visible que la antinomia clásica de nuestra narrativa histórica, la que divide a unitarios y federales, es bastante problemática, porque se trata de categorías escindidas y confusas. En 1880 ser federal es querer federalizar la ciudad-capital. En 1826, al parecer no. Federalizar la ciudad era darle todo el poder, incluso si se nacionalizaba la aduana.
Buenos Aires tiene la palanca del transformismo. Siempre es derrotada militarmente, pero su brillo, sus espejos de colores, su presupuesto, deslumbran y seducen a sus vencedores, en 1820, en 1859 (pierde otra vez en Cepeda, pero se incorpora a la Confederación/Unión haciendo una reforma constitucional a su medida y el derrotado Mitre queda como gobernador), en 1861 (Urquiza abandona la causa federal en Pavón y le deja servida la presidencia a Mitre). Ya en el gobierno nacional, Mitre desea federalizar la PROVINCIA de Buenos Aires entera para que no le surja un competidor en ella, pero una década antes, luego del acuerdo de San Nicolás, había llamado al levantamiento contra Urquiza. Se oponen, enérgicas, las voces de Adolfo Alsina y José Mármol. Para Alberdi, Mitre quiere ser el nuevo Rivadavia y termina siendo el nuevo Rosas. Su presidencia es la de un gobernador de la provincia de Buenos Aires con responsabilidad de la política exterior.
Juan Bautista Alberdi planteaba que de Caseros hasta 1880, el Gobernador de Buenos Aires era el Príncipe de Gales republicano, el único elector, el heredero de facto, el candidato natural para la sucesión del presidente cesante (antes de Caseros, el poder dictatorial de Rosas es hijo del poder dictatorial de Buenos Aires, gracias al puerto único y al monopolio del comercio exterior y la aduana). Cada seis años se produce una crisis, un sacudimiento, una revolución debido a este conflicto. Hay dos gobiernos, pero un único y verdadero poder que condiciona y traba la organización nacional. Buenos Aires es el primer feudo. Su aislacionismo o separatismo equivale al del Sur de los Estados Unidos en la Guerra de Secesión. Cuando quiso la unidad, fue la unidad a palos, la profecía de Aguero que Mitre llevó a la práctica con dureza.
Para Alberdi en 1880 poner la capital en otro lado que en la opulenta Ciudad de Buenos Aires implicaría el debilitamiento de Buenos Aires pero también el de la Nación y los intereses argentinos, frente al engrandecimiento relativo de Brasil y Chile. Dice que al Estado nacional no le hace falta una capital sino el poder, y por eso la necesidad de tomar la ciudad: “bajo el símbolo de una capital, lo que nos faltaba era una nación”. No había otro centro de gravitación entonces. Cualquier alternativa sería una capital apenas de nombre, insignificante. En Argirópolis (1850) Sarmiento quiere ubicarla en la isla Martín García, como Estados Unidos lo hizo en Washington y no en la dinámica y pujante Nueva York, para no darle más poder y esplendor. Pero luego, como Presidente, se opone a que sean Rosario y Córdoba, opciones de peso que no prosperaron por el veto presidencial ante las leyes del Congreso.
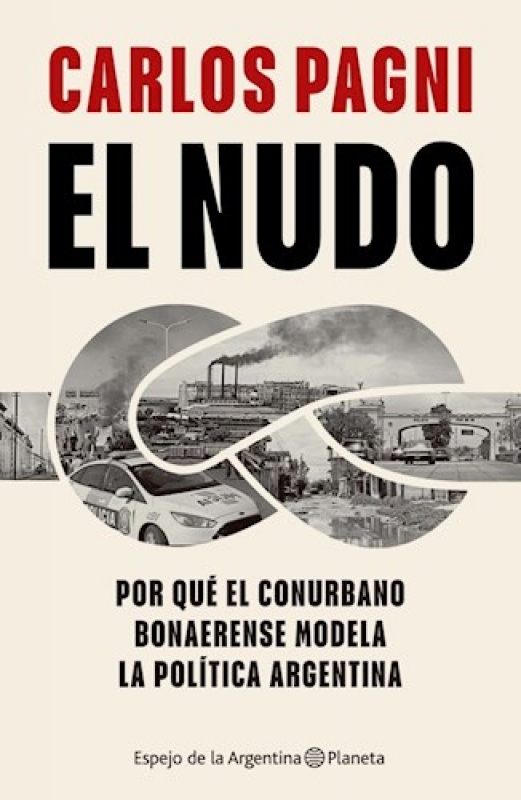
Federalizar la Ciudad en el 80 es un golpe de efecto, un knock-out a Buenos Aires, que queda grogui durante décadas, una decapitación (como expresan Eduardo Gutiérrez en su largo panfleto reivindicativo de la causa porteña o Adolfo Saldías), un error a largo plazo que, sin embargo, era inevitable en el corto. El porteñista Vicente Fidel López consideraba la cuestión capital como un nudo fatal y de ahí extrae Pagni el título de su libro. El problema para López es que “Buenos Aires no puede ser propiedad de la Nación, como lo es Santiago de Chile, no puede ser la Nación como lo es París”. Alberdi, por el contrario, cree que tras la federalización de la ciudad la Provincia todavía mantendrá una gran influencia. Piensa en la productividad del campo y en los potenciales puertos del Sur. No ve, como Leandro Alem, el profeta solitario que Pagni escucha intempestivamente, la inminencia del conurbano. Manuel Galvez recordará el debate Hernández-Alem en la Legislatura, lamentándose de que el futuro fundador de la UCR resultara desoído. La unificación del país por Buenos Aires (puerto marítimo, ciudad cosmopolita, comerciante y contrabandista, materialista, escéptica y, agrega Gálvez, “tentacular”) desencadenó una profunda crisis espiritual y sucede a contramano del proceso español, donde fue la región central, Castilla, la que traccionó la unidad. Ezequiel Martínez Estrada, quizá el mayor crítico de que la capital residiera en Buenos Aires (hasta el punto de soñar con dinamitarla), consideraba en La cabeza de Goliat que el engrandecimiento de la ciudad a la que define como “agente crematístico del exterior”, supone para el país una grave hipertrofia, es decir, un desarrollo desigual y desparejo. De ahí su famosa sentencia: “Empezamos a darnos cuenta de que no era la cabeza demasiado grande, sino el cuerpo entero mal nutrido y peor desarrollado. La cabeza se chupaba la sangre del cuerpo”. El diagnóstico de fondo es escalofriante:
“Buenos Aires es una gran maquinaria que produce renta y que no trabaja con ni para el país. Absorbe brutal y ciegamente la riqueza del interior, devora presupuestos fantásticos, come como todo el gigante por la boca de su cabeza cercenada. Se alimenta de la miseria y del atraso, de la ignorancia y de la soledad. Buenos Aires es un muro en el horizonte urbano que impide mirar el interior. Dentro de la Ciudad, los hombres de miras reducidas, los que se conforman contemplando los frentes y los telones sin penetrar en los interiores ni en las vidas verdaderas llevan a cabo esa simbólica y negativa destrucción de la ciudad. La demuelen porque no la pueden destruir; proyectan gigantescos planes de embellecimiento porque no la pueden dignificar; la hacen poderosa y rica porque no pueden levantar la Nación, que está postrada, tendida a lo largo como un cuerpo exánime, pero que la nutre con su mejor sangre, y de ese modo cierran los ojos ante la realidad, como la joven que se pone a mirar fotografías de actores célebres en su pobre cuarto de huérfana”.
Esta era la opinión del díscolo Alem: “Federalizar Buenos Aires es poner la cabeza de un gigante sobre el cuerpo de un pigmeo, llevar toda la vitalidad del cuerpo a la cabeza”, pero, al mismo tiempo, dejar a la Provincia sin su centro político, sin agenda. Argumenta que el peligro de un nuevo Rosas se resolvía con descentralización municipal, siempre y cuando no se centralizara la Nación. Que es lo que a su juicio significa la federalización del 80: que el Poder Ejecutivo se transforme en el único partido nacional, con capacidad de arbitrar discrecionalmente los problemas de las provincias (durante el siglo XX el Ejército puede hacerse cargo del país tomando la Capital Federal porque en la Capital Federal están los resortes, las palancas, el control operativo del resto de las provincias, además de la simbólica del poder. En aquellas jornadas turbulentas, Vicente Fidel López escribió “yo prefiero no repasar las vergonzosas páginas de estos días de luto y humillación. Buenos Aires queda conquistado por un partido militar, que Dios sabe lo que producirá en algún tiempo”).
Por eso, cada vez más desde 1880, en PBA se votan intendentes y presidentes, pero jamás gobernadores. Porque la Provincia, repetimos, no tiene agenda propia, a diferencia de todo el resto, donde los partidos políticos se provincializan (hay un vecinalismo porteño, un cordobesismo, un Movimiento Popular Neuquino, un provincialismo en cada provincia, menos en Buenos Aires).
Según Pagni, no existen parámetros objetivos para determinar si una gestión en PBA fue mejor que otra. De ahí que los gobernadores de Buenos Aires, el distrito electoral más poderoso del país, no puedan llegar a la presidencia luego de finalizar sus mandatos. Es la maldición de Alsina, que embrujó también a Tejedor, Dardo Rocha, Mercante, Cafiero, el Duhalde que pierde en el 99 (y que si llega después, no es por vía electoral), Ruckauf, Solá, Scioli y Vidal. Pagni observa que, en el último tiempo, todos los gobernadores bonaerenses son porteños, salvo Duhalde. Pero omite por completo el detalle de la declaración de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo interesante es que pudo haber leído tamaño suceso en el discurso premonitorio de Alem. Entre los varios pasajes que recuerda, olvida citar este, que anticipa cómo la Ciudad “tomada” por las provincias cocina a fuego lento su venganza, alimentado un espíritu localista que se sublevará después de un siglo:
“Hace poco tiempo hablaba con algunos amigos congresales, hijos de otras provincias, y les decía: — ésta es una tendencia marcada al unitarismo; ¿quieren ustedes ese sistema? Nadie ganaría más en él que Buenos Aires, que sería el centro directivo de toda la República. Así mismo, con esta evolución incomprensible, el día que venga un Presidente porteño un poco voluntarioso, con su círculo respectivo, ya verán las provincias lo que les sucederá, y ellas serán las primeras en lamentar este error.—Ya sabremos también tomar las precauciones necesarias contra ese peligro,—me contestaron.—Y yo no acuso mala intención en estos amigos; ellos ven realmente un peligro en ese acontecimiento y procederán en consecuencia. El elemento porteño será doblegado, su influencia no se hará sentir; pero como él se cree con títulos y condiciones para estar en otra posición, la lucha, sorda al principio, se producirá fatalmente, y en el seno de la misma capital tendremos el espíritu de localismo agitándose. Y si alguna vez, por evoluciones inesperadas que suelen aparecer en la política, o por algún suceso anormal, el elemento porteño, así herido, llegase a tomar el poder, las primeras en poner el grito en el cielo contra esta capital absorbente serían entonces las otras provincias, y ¿quién sabe hasta dónde nos conducirían los acontecimientos que con ese motivo se produjeran?”
Una idea similar manifiesta Martínez Estrada cuando afirma que “la ley de 1880 cortó el nudo. Desde entonces Buenos Aires dejó de ser capital de la provincia y quedó siendo capital de sí misma”. El anuncio modifica un aspecto crucial de la interpretación de Pagni. La hipótesis fundamental de El nudo dice que hay una geometría de poder que dura aproximadamente entre 1880 y el 2001. En el primer esquema, tenemos el Estado Nacional y las provincias conteniendo a Buenos Aires, que tiene que improvisar una capital propia. Roca, el llamado “héroe del desierto” y el vencedor de los porteños (no es casual que el monumento que lo homenajea a pocos metros de la Plaza de Mayo lo haga no como el presidente civil que fue, sino como militar conquistador, del 'desierto' pero sobre todo de la Ciudad de Buenos Aires), inventa la Liga de Gobernadores como artefacto político para resolver la sucesión presidencial, no sin tensiones (empezando por la del jefe del Partido Autonomista Nacional con su concuñado, el cordobés Miguel Juárez Celman). Esta Liga, que con sus variaciones sigue existiendo hasta la actualidad, se irá debilitando a medida que avanza la centralización en el Ejecutivo (sea por los votos o por las armas) y recién volverá a cobrar protagonismo durante la crisis del 2001, cuando después de varios intentos, en una reedición insólita de la vieja Confederación Argentina, le piden a un ex gobernador de Buenos Aires (que había arreglado con Alfonsín) que salve las papas, porque ante el cambio de la geografía política, era el único capaz de hacer frente al desafío del conurbano. De hecho, se vuelve cada día más notoria la dificultad de los gobernadores para dar el salto a la escena nacional (pueden ser imbatibles en sus pagos chicos, pero como se dice a menudo, los alambran tanto que ya no son capaces de salir), como lograron hacer el riojano Carlos Menem (que tuvo que derrotar al bonaerense Cafiero) y el santacruceño Néstor Kirchner (quien fue el candidato de Duhalde). Pagni recorre algunos de los momentos cruciales en los que el conurbano se manifiesta como fuerza política, haciendo foco en el desfile del gobernador Fresco en la Ciudad de Buenos Aires y, principalmente, en el 17 de octubre de 1945, cuando las masas obreras (que en su heterogeneidad sintetizan la realidad invisible del país, que con el proceso de migraciones internas modificó la fisonomía y la sociología de la gran urbe) llevan a la Casa Rosada a Juan Domingo Perón.
Lo interesante es que Pagni vislumbra el 2001 como punto de quiebre, a partir del cual el Estado Nacional pasa a apoyarse en la Provincia de Buenos Aires o, más precisamente, en el conurbano, contra las demás provincias, y llama la atención sobre el hecho de que la base electoral del peronismo se concentra en esa región pero ya no es la misma de antaño, producto del drama económico sufrido por el país en las últimas décadas. Pagni sostiene que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones se extenúa con la crisis mundial del 73 y con el Rodrigazo, ignorando las extirpaciones de raíz que provocó la dictadura con su sistema de terror. Para él se trataría de una línea de continuidad y no de un volantazo que transforma la correlación de fuerzas, de un cambio de matriz, de una nueva acumulación originaria. Esto fue debidamente señalado por Diego Sztulwark en su crítica del libro de Pagni.

Pero lo otro que no dimensiona el autor es el papel del localismo porteño. En su lugar, hace hincapié en la hegemonía político-electoral del conurbano para definir agenda y que entre otras cosas obliga a tener un tipo de cambio atrasado, contra la expectativa devaluacionista de los sectores más “dinámicos” de la economía exportadora, llevando a un agotamiento de los recursos (obtenidos gracias al “viento de cola” de los ciclos mundiales favorables) y a una inercia del estancamiento. Parafraseando al economista de cabecera de Pagni, Pablo Gerchunoff, el tipo de cambio que le conviene a la Argentina para ser competitiva en el mercado internacional lleva a los gobiernos a perder elecciones en el corto plazo. Entonces el conurbano, como base social de cualquier proyecto político, pone límites a las tendencias devaluacionistas o a las opciones de libre mercado.
Pagni no dice absolutamente nada de la declaración de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, entre 1994 y 1996, ni del parasitismo financiero de la CABA a costa de las provincias (igual que en el siglo XIX), ni de que maneja un presupuesto europeo, equivalente al de Madrid y Barcelona sumados, en un país donde la media es que una provincia subsista gracias a la coparticipación que le da el Estado Nacional. Pagni resalta el hecho de que los gobernadores bonaerenses no puedan convertirse en presidentes, pero evita analizar por qué los jefes de gobierno porteños sí pueden utilizar su gestión municipal como trampolín o catapulta.
Con la autonomía CABA gana la posibilidad de colocar presidentes, porque tiene agenda nacional y una caja sin parangón, además de gozar de toda una infraestructura básica de servicios que fue construida con dinero de todos los argentinos y no por obra del municipio. Ahora los intendentes porteños liquidan a sus pares bonaerenses: De la Rúa a Duhalde, Macri a Scioli. Antes de la autonomía, los gobernadores bonaerenses eran relegados por el Interior (Rocha por Juárez Celman, Cafiero por Menem). El problema de los presidentes porteños es, como bien diagnostica Pagni, la falta de control del conurbano, lo que genera problemas de gobernabilidad. Kirchner, santacruceño, llega no solo por la impopularidad del riojano Menem, sino porque el Área Metropolitana de Buenos Aires se había incendiado con la crisis del 2001 y, por lo tanto, no estaba en condiciones de servir a algún caudillo de puerta de ingreso a la Casa Rosada.
Frente al conurbano, la ciudad no es relevante por su peso demográfico (que está estancado desde hace casi un siglo), sino por su oferta de exportación, por su vidriera mediática. Todo el país la mira. Penetra en el Gran Buenos Aires estimulando el deseo o la aspiración: de alguna manera, como reconoció el propio Pagni, sigue siendo la capital histórica de la Provincia, mucho más que La Plata. Es curioso que Pagni se empeñe por demostrar que la Provincia de Buenos Aires no es tan discriminada como se dice, pero omita la victimización permanente de la Ciudad de Buenos Aires y su nuevo rol protagónico. Con un presupuesto europeo, pide que se evalúe su gestión en los términos de un modesto municipio (si en la Provincia hasta una gestión buena parece pobre, en la Ciudad hasta la peor gestión parece “exportable”), reclama al Estado nacional o a la Justicia como si fuera una provincia más y se “vende” hacia afuera en parangón a un país autosuficiente, que no necesita de la solidaridad de nadie, cuando vive de la recaudación por ingresos brutos de lo que produce el resto del país.
Por eso el nudo, el secreto de la crisis nacional, no es el conurbano y su expansión o falta de planificación, sino la Ciudad de Buenos Aires, PORQUE EL CONURBANO PERTENECE A LA CIUDAD Y, SIN EMBARGO, NO TIENE LOS RECURSOS DE LA CIUDAD. El conurbano es un engendro de la ciudad, una prolongación heteróclita, el suburbio reprimido, no reconocido, de la megalópolis donde el desierto respira salvajemente bajo sus cimientos. El conurbano goza de peso político por el número, por la presencia de los cuerpos en la calle, como lo tenían las montoneras federales del siglo XIX. La Ciudad lo tiene por los resortes y mecanismos económicos que aseguran su poder cada vez que los “bárbaros” la “invaden” pero se ven obligados a retirarse ante la necesidad de sobrevivir.
Alberdi es el mayor pensador político de este drama. Empleando su jerga, ya no hay Provincia-Metrópoli, como continuidad del Virreinato, sino Ciudad-Metrópoli. Pagni dice que Duhalde, contra Menem, descubre el poder del conurbano y que Kirchner es el heredero o hijo pródigo de Duhalde. Pero no nos da aviso de que CABA redescubrió su propio poder. Con las vallas en la casa de Cristina quedó en evidencia que la policía de la ciudad puede someter a las autoridades nacionales, como antes de 1880. Los presidentes, tal vez, han vuelto a ser huéspedes de otro gobierno, como lo eran en tiempos de Mitre o Sarmiento.
En principio, hay tres maneras de contrapesar esta hegemonía. Primero, trasladando la capital, lo que es difícil porque CABA ya dispone de la infraestructura típica de una capital y, en términos del efecto que se busca, el proceso podría demorar décadas, además de que desprovista de su condición de capital la ciudad tendría que regresar a la órbita de la Provincia de Buenos Aires, lo que despertaría un conflicto jurisdiccional de gran magnitud. Segundo, recortar la autonomía (la Constitución y la Ley Cafiero no hablan de autonomía plena ni hacen de la CABA una provincia; por lo tanto, no se justifica la coparticipación que recibe), lo que a esta altura parece imposible (o bien hacer una reforma fiscal que impida que CABA succione a las provincias). Por último, avanzar con la descentralización en las Comunas (la solución que Alem quería para la Provincia siempre y cuando no se permitiera la centralización del Ejecutivo nacional), para quitarle poder al Jefe de Gobierno y dificultar que utilice los recursos a disposición para vestirse de Príncipe de Gales, a la espera de su turno presidencial.
Está por verse, en el futuro inmediato, si el poco carismático alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, podrá aprovechar la megaestructura del opulento distrito para, otra vez, vengar la derrota de Tejedor. Queda por resolverse, también, si el resto del país se reconciliará con la Provincia de Buenos Aires para, finalmente, cortar el nudo que fatídicamente sujeta sus destinos, nuestros destinos.