“Se lo lee en función del mar y de la aventura. En él hay tantas otras cosas. Hay el sentido del honor, las variedades del alma humana, el destino, el amor y la soledad. Es acaso el único novelista que hereda las virtudes de la epopeya, madre de la novela. La felicidad que nos deparan sus páginas, aunque sean trágicas y terribles, refleja la felicidad que él debió sentir cuando las escribió”.
Jorge Luis Borges
“-¿El barco? Hum… los barcos todos son buenos, pero los hombres… Y continuó fumando su pipa, en silencio. La sabiduría de medio siglo pasado escuchando el rumor de las olas, había hablado, inconsciente, por sus labios”.
Joseph Conrad
“Dame un cambio de la palabra precisa, dame el acento indicado y moveré el mundo”.
Joseph Conrad
//
Decía Borges que las de Joseph Conrad eran las mejores novelas que se habían escrito nunca, y probablemente tenía razón. Sus personajes, siempre al filo del abismo, siempre al borde del naufragio, no sucumben sin antes inspirarnos cierto grado de respeto o compasión, en medio de la opacidad y el misterio; ejemplares cada uno de ellos de las turbulencias, los límites y las transgresiones del corazón humano. Pertenecen, en palabras de Ítalo Calvino, a la estirpe de los valientes. De forma heroica, dramática, ridícula también, luchan con todas sus fuerzas contra la fatalidad y el destino. Están los que son narrados luego de haber exhalado un último suspiro de redención. Están los que perseveran y entre esfuerzo y pena obtienen alguna módica y pírrica victoria, por la que corresponde pagar un precio.
Las tramas de Conrad son sencillas pero intensas. Su prosa, rica, excelsa y trabajada. Es cierto que, como afirma Virginia Woolf, los relatos son algo desparejos y hay momentos fríos, sin brillo, endormecedores, monótonos, hasta un poco faltos de orden. Todas sus obras, sin embargo, exhiben párrafos de un estilo sublime y luminoso, que por sí solos son capaces de despertar nuestro sentido de la belleza, nuestra fascinación por las vacilantes y desdichadas conciencias que experimentan la aspereza del mundo. Muchos grandes escritores del siglo XX orquestaron campañas contra el uso exagerado y ornamental del adjetivo, llamando a la economía y la sutileza de la frase. Pienso, aun así, que Conrad fue un mago de los adjetivos, un escritor tan elegante, casto y preciso como Flaubert; menos ligero, fluido y lineal que Stevenson o Dickens pero igual de pulcro y emocionante cuando se lo propone; con la misma hondura psicológica que Dostoievski al momento de presentarnos los mundos interiores; con la ironía mordaz de un Swift; con la versatilidad impresionista y los destellos visuales de un Zola; con la polifonía y la multiplicidad de versiones y puntos de vista de un James o un Faulkner (ese manejo de la ambigüedad, donde la visión importa más que el relato, donde nunca se termina de entender bien qué es lo que pasó, donde hay hombres que quieren cambiar el pasado, como Lord Jim, Piglia la comparaba también con El gran Gatsby de Fitzgerald); con el culto de la acción y la resignada desilusión de un Hemingway, con las maneras refinadas de la civilización y la seducción por la barbarie de un Borges (hasta me atrevería a afirmar que Emma Zunz se inspira en la escena en la que la señora Verloc entierra el cuchillo en el pecho de su despreciable esposo, en una venganza instintiva que combina “la sencilla ferocidad de la edad de las cavernas, y la desequilibrada furia nerviosa de la edad de los bares”).
Puede que, con excepción de sus libros más perfectos, no alcance los equilibrios y la armonía y la estructuración de la novela modernista; en rigor, no las necesita, porque la memoria está atada para Conrad con un tenue hilo y, por lo tanto, las inexactitudes, las evasivas y las digresiones de narradores poco confiables son el nutriente principal del arte retrospectivo, para el que nunca alcanzan las palabras, porque hay un motivo que permanece oscuro, una vergüenza que no se puede tapar, una incógnita sin responder, una conclusión que no llega. “La verdad, parece ser que es imposible echar por tierra el fantasma de un hecho”. Descolla Conrad en los momentos justos, incluso si en otras partes abruman el detalle, los desarrollos lentos y nos empantanamos por el cansancio y la prisa, o porque sencillamente nos introduce el autor en una atmósfera pesada y opresiva, en una densa telaraña que interrumpe los flujos narrativos y disminuye nuestra capacidad de atención; en definitiva, nos envuelve deliberadamente en una red o en una serie de capas heteróclitas que no nos permiten distinguir con claridad dónde estamos parados. A propósito, el gran intelectual palestino Edward Said—uno de los mayores especialistas en Conrad, a quien leyó bajo el prima de Nietzsche y su aforismo de que a veces se escribe para no ser comprendido—decía lo siguiente:
“las narraciones de Conrad nos son transmitidas por hombres cuyo punto de vista profesional en la vida es culto, contemplativo, incluso médico en el sentido en que un médico es un doctor cuya compasión incluye la capacidad para comprender a la vez que la perspectiva para contemplar la humanidad como una aflicción. Estos narradores, reporteros o dispensadores de intuiciones especiales no solo cuentan una historia, sino que también crean inevitablemente un público incluso a medida que van creando el relato: Lord Jim y El corazón de las tinieblas, con su selecto grupo de oyentes y sus barreras minuciosamente delineadas entre diferentes niveles temporales, declarativos y físicos, son ejemplos perfectos de ello. ¿Acaso no es esto exactamente, esta elaborada estrategia para el juego controlado de significados del lenguaje, este diseño escénico para que las expresiones transmitan y retengan verdades ‘originales’, un dato importante del estilo de Conrad?”

Argumentaba Borges que “hasta la aparición tremenda de Faulkner”, Conrad “fue acaso el último al que le interesaron por igual los procedimientos de la novela y el destino y el carácter de las personas”. En sus libros, por ende, los personajes atraviesan un “desarrollo”, caminan hacia “su verdad”, que puede revelarse de múltiples maneras pero siempre con una notoria intensidad; también se definen en torno a una emoción fundamental o a un hecho no del todo claro, que tracciona una enigmática metamorfosis del alma. El estilo narrativo de Conrad, aunque enrevesado en el suceder de los párrafos y amigo del tono solemne, es sin embargo mucho menos barroco que el de Faulkner. En palabras de Hermann Hesse, su arte “reside en que su moral sencilla, recta y limpia, su concepto del honor inglés, de oficial marino, se enfrenta al polo opuesto de una sicología extremadamente complicada, delicadamente matizada, incluso a un gusto casi maniático por lo oculto, por la intriga, por el descubrimiento lento, astuto y perseverante de relaciones secretas”. Esta tensión entre la simplicidad de la condición humana (para actuar de acuerdo con la conciencia, para distinguir el bien del mal en cualquier época, ya que “el mundo terrenal descansa sobre unas pocas ideas” que son “tan antiguas como las colinas”) y su abigarrada profundidad (nunca sabemos con certeza qué es lo que impulsa una resolución o un estado de ánimo ni qué provoca, pues “hay cierto poder de fatalidad irremediable en la palabra que pronunciamos”; lo que no significa que la fuerza de una palabra no se perciba de inmediato, ya que Conrad pensaba que “siempre ha sido mayor el poder del sonido que el poder del sentido”, porque la humanidad se muestra “impresionable antes que reflexiva”) es el núcleo decisivo de toda la obra conradiana, es su tema.
La mayoría de sus aventuras transcurren en los vastos e indomables océanos, que ponen a prueba la astucia, el coraje y el instinto de supervivencia que deben lucir tipos humanos que son tan singulares como repetitivos, en especial en lo que respecta a su perpetua fragilidad. Conrad, un nostálgico de la navegación a vela en tiempos donde se imponen los grandes buques de acero, se queda con el dominio de lo imprevisible, con el elixir de la fortuna, con la justicia de Dios. Los barcos que retrata eran para él criaturas vivas que debían ser conducidas con algo más que palabras, porque son “las únicas a las que no se puede engañar con pretensiones vanas, las únicas que no consentirán malas artes por parte de sus amos”. Pero todavía los sencillos camaradas debían mostrar su destreza frente a la obstinación sin escrúpulos del viejo mar, que seduce y traiciona, que “nunca ha sido amigo del hombre”, aunque sí “cómplice de las inquietudes humanas” e “instigador de ambiciones mundiales”.
Tripulaciones amotinadas, desafiantes o licenciosas, capitanes severos que saben mandar porque saben obedecer, endebles personajes atrapados en dilemas éticos irresolubles, accidentes colosales o arrebatos feroces de una naturaleza inclemente o la gélida quietud de las aguas malditas y los vientos traicioneros, que fuerzan a orar, a una contemplación solitaria, desesperada e incrédula… todo eso contienen sus electrizantes historias, como vagos y acuciantes recuerdos que merecen ser contados, porque como anuncia la célebre sentencia de Faulkner, el pasado nunca muere. Ni siquiera es pasado. El bello final de El espejo del mar así lo indica:
“Me parece poder verlos el uno junto al otro en el crepúsculo de una tierra árida, malhadados poseedores del saber secreto del mar, llevando el emblema de su dura vocación al hombro, rodeados de hombres silenciosos y curiosos: incluso ahora, cuando, habiéndole yo también vuelto la espalda al mar, alumbro estas pocas páginas en el crepúsculo, con la esperanza de encontrar en un valle interior la callada bienvenida de alguien paciente dispuesto a escuchar”.
Luego de veinte años como marino, Conrad se entrega con pasión a la escritura durante tres décadas. Pero con la forma pulida y exultante de su prosa no deja de reconstruir anécdotas, episodios, miradas y silencios de un mundo sombrío y atroz, ajeno al vértigo y el tedio de las grandes urbes. Los frecuentes y arriesgados viajes, el contacto con lo exótico, la conciencia del deber, inspiran el pasaje del mar a la literatura. Solo que la literatura, en su esencia, siempre vuelve al mar, a la necesidad de dominar (sin éxito) la inseguridad, la temporalidad, la pluralidad de sentidos e incluso la desintegración moral de hombres abatidos, que conviven con la aventura que une y separa continentes (se trata, también, del pasaje de la juventud a la madurez, que retratan varios de sus libros). Dice el narrador de El negro del Narciso:
“Habían sido fuertes, con la fuerza del que no conoce ni la duda ni la esperanza. Habían sido impacientes y sufridos, turbulentos y devotos, insumisos y fieles. Gente bien intencionada había tratado de pintar a estos hombres como seres que maldecían cada bocado de comida, que realizaban sus tareas con temor por sus vidas. Pero en verdad, ellos fueron los hijos de la privación y del trabajo, de la violación y del libertinaje, pero no conocieron el miedo ni guardaron el odio en sus corazones. Difíciles de conducir, pero fáciles de seducir; siempre mudos, pero lo bastante hombres como para despreciar en su alma la sensiblería de los que deploran la rudeza de su suerte. ¡Suerte única la suya! La fuerza sufrirla les parecía privilegio de elegidos. Eran los hijos siempre jóvenes del mar misterioso; sus sucesores no son sino los hijos envejecidos de una tierra descontenta. Menos díscolos, pero menos inocentes, menos profanos, pero quizá menos creyentes y que, si aprendieron a hablar, aprendieron también a gemir. Pero los otros, los fuertes, los silenciosos, fueron como cariátides de piedra que en la noche sostuvieran las salas resplandecientes de un edificio glorioso”.
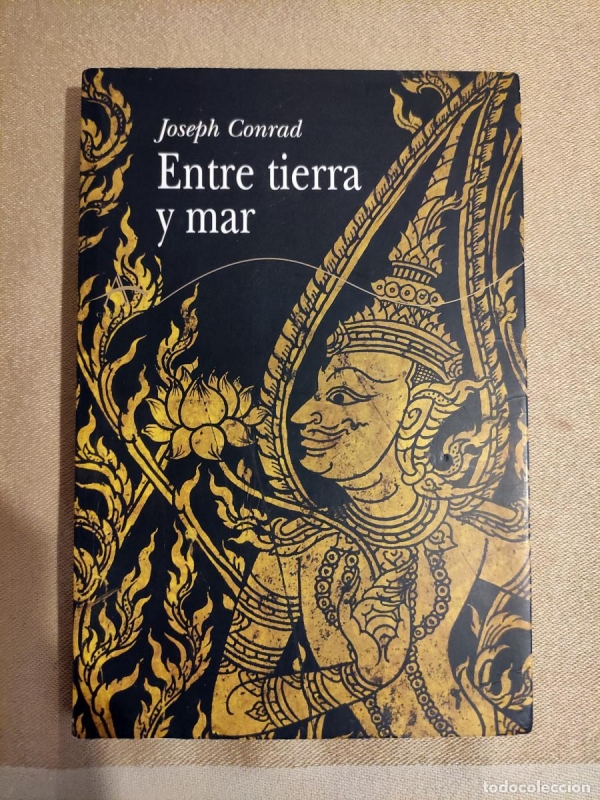
Existe otro ambiente recurrente en Conrad, además de los puertos y las costas del Sudeste Asiático, África o América Latina, que revela su vida anterior al hecho de alistarse en un barco, primero en Francia y después en el Imperio Británico. Me refiero a su infancia bajo el gobierno zarista en lo que hoy es Ucrania, a su procedencia polaca, a su temprana orfandad, al nacionalismo militante de su padre—que fue condenado con trabajos forzados en Siberia y regresó a la patria para morir—, a la difusión de las ideas anarquistas y la metodología terrorista que se aplicó con notable insistencia en Rusia, para perseguir y para combatir. Bajo la mirada de Occidente es una pieza que si hubiese sido firmada con un seudónimo cuatro décadas antes, cualquiera podría apostar que la escribió Dostoievski, por sus semejanzas con Los demonios o El idiota, por las extravagancias del alma rusa que Conrad pinta con acuarela. Nuestro autor la publicó como desengaño intuitivo de octubre del 17, no sin antes explorar la atmósfera nauseabunda que se respiraba entonces y sumergirse en lo más profundo de las emociones y los delirios de quienes pretendían derribar el Antiguo Régimen e inventar el hombre nuevo, así como de quienes lo defendían a rajatabla. De hecho, en el prólogo a El agente secreto—que, además de una novela que expone la frialdad hueca de un servicio de inteligencia que quiere hacer carrera y la fijación nihilista por lo abstracto de los anarquistas que viven y conspiran en el centro neurálgico de la civilización, también es una crítica a la política exterior zarista y los manejos de la policía para disciplinar con dureza una sociedad liberal, bajo el precepto de que “no necesitamos prevención, necesitamos curación”— confiesa haber experimentado durante su escritura la sensación de estar comportándose como un revolucionario extremo, de convicciones firmes e indubitables. De Amy Foster dice Said que “es quizá la representación más inflexible del exilio que jamás se haya escrito”, evocando las peripecias biográficas del propio Conrad, que cambió de nacionalidad y de lengua, para no tener que ser reclutado en el servicio militar obligatorio, pero también por amor a la libertad; convengamos que aquel breve relato es la poesía de la vida errante y de la perdición anónima, simbolizadas en la imagen del naufragio. La lengua adoptada fue para él un medio de expresión menos comercial que secreto, frágil e irreparable. El príncipe Román, por su parte, contiene claras referencias a la vida de su padre, aunque el relato está construido sobre la base de otra de las grandes obsesiones del autor: las guerras napoleónicas.
Tanto era el odio que le provocaba el zarismo como la perplejidad que le causaba la figura de Napoleón Bonaparte. La fallida y caótica marcha a Rusia aparece en varios de sus cuentos. No ofrece, por supuesto, la descripción de ninguna batalla como hace Tolstoi en Guerra y Paz, de forma esplendorosa e inigualable. Pero sí hay escenas, mínimas y arquetípicas, que son capaces de condensar todas las emociones que atraviesa un sujeto arrojado a tamaño infierno (léase El alma del guerrero), después de haber sido impulsado con la mayor de las esperanzas y de las promesas. En su Crónica Personal, Conrad informa que su tío abuelo, en medio del “mayor desastre militar acaecido en la historia moderna” (la plurinacional campaña contra Rusia), durante la salvaje retirada, se devoró, junto con algunos compañeros famélicos, un pobre perro lituano. La sacrílega imagen lo acompañó a Conrad por el resto de su vida y se sublimó en el rechazo visceral de la figura de Napoleón como opción por la decencia. “Ante ese horror me siento completamente desvalido (...) Había devorado el perro para apaciguar el hambre, qué duda cabe; pero también en nombre de un deseo patriótico imposible de saciar, a la tenue luz de una fe que sigue viva y en pos de una gran ilusión que mantuvo viva como un faro engañoso un gran hombre que pese a todo iba a descarriar los esfuerzos de una valerosa nación”. Sin embargo, la más icónica y emblemática de las narraciones napoleónicas de Conrad, una de las que más incidió en Borges, se titula El duelo:
“Napoleón I, cuya carrera fue semejante a un duelo contra toda Europa, veía con desagrado los duelos entre oficiales de su ejército. El gran emperador militar no era un espadachín, y tenía escaso respeto por la tradición. Sin embargo, una historia de duelo, que llegó a ser legendaria dentro del ejército, atraviesa la épica de las guerras imperiales. Ante la sorpresa y la admiración de sus camaradas, dos oficiales, como artistas locos que intentaran dorar el oro o pintar el lirio, mantuvieron una contienda privada a lo largo de esos años de carnicería universal”.
Dos militares franceses se buscan y se atraen en un magnetismo turbio durante aquellos largos años de heroísmo y rivalidad para celebrar a escondidas un duelo inexplicable, que se repite en distintos espacios y momentos, como si el honor ultrajado no se arreglara nunca, como si ese rumor que el viento lleva de una parte a otra de Europa no pudiera impedir la crónica afrenta a la disciplina de dos hombres misteriosos y desmesurados, que ponderan el delicado traje de su orgullo por sobre los deberes que le son exigidos. “Un oficial tenía que ser muy joven en su profesión para no haber oído el legendario relato de aquel duelo, cuyo origen era una ofensa misteriosa e imperdonable”. Su capricho, su austeridad, sus deseos últimos de justicia o venganza, no los dejan entrar en razón. Se juegan la vida en ello, aunque arriesguen perder todo lo demás, que pasa a segundo plano. Aquel duelo clandestino es para los contendientes la vida misma, como lo era para Conrad su oficio de marinero. Cuando el duelo culmina, cuando uno de los dos no es capaz de seguir, en la enfermedad y en el abandono, la vida carece de encanto y se ve privada de su peculiar sustancia.
Esos vaivenes de identidad y diferencia, de lealtad y traición, de voluntad de forma y caos, de deseo subjetivo y expectativa de los demás, recorren todos los libros de Conrad y son representados por las oscilaciones y conflictos morales de sus personajes. Por ejemplo, la figura de Gaspar Ruiz, quien en su peripecia de capturas y fugas durante las guerras de independencia americana lucha para cada uno de los bandos, hasta terminar liderando un grupo guerrillero en las montañas y, finalmente, se redime con su entrega definitiva por la causa revolucionaria. O también sus Bouvard y Pécuchet (la analogía es de Piglia), los protagonistas de Una avanzada del progreso, Carlier y Kayerts, que se degradan y sucumben en un arrebato de locura ante el abismo de la llamada civilización. Conrad deja en evidencia que el colonialismo corrompe tanto a los colonizados como a los colonizadores.
El caso más paradigmático de esto es, por supuesto, el del coronel Kurtz en El corazón de las tinieblas, que es la construcción literaria de un recuerdo personal del autor. “Antes del río Congo yo era un sencillo animal”, dijo Conrad en una ocasión. Aquella experiencia por las aguas interiores del continente resultó en un dramático y perturbador encuentro con la verdad, en el descubrimiento de lo que Europa hacía con sus colonias y de que el precio de la civilización no es otro que la barbarie. Los pálpitos nerviosos y la atmósfera irrespirable de aquella obra maestra, la más intensa “que la imaginación humana ha labrado” según Borges, son transmitidos con una tensión narrativa que navega sobre el misterio y la sospecha, sobre la inquietud y la esperanza, sobre la oscuridad y la comprensión. Hasta lo más descarnado se cuenta en Conrad con una fina sutileza. Para André Gide, “sabe detenerse en el umbral de lo espantoso para que la imaginación del lector pueda jugar libremente después de haberla acercado a la sugerencia del horror en una medida que juzgo insuperable”. Basta el siguiente párrafo para comprobar la insinuante crudeza de Conrad:
“Remontar aquel río era como volver a los inicios de la creación cuando la vegetación estalló sobre la faz de la tierra y los árboles se convirtieron en reyes. Una corriente vacía, un gran silencio, una selva impenetrable. El aire era caliente, denso, pesado, embriagador. No había ninguna alegría en el resplandor del sol. Aquel camino de agua corría desierto, en la penumbra de las grandes extensiones (...) Había momentos en que el pasado volvía a aparecer, como sucede cuando uno no tiene ni un momento libre, pero aparecía en forma de un sueño intranquilo y estruendoso, recordado con asombro en medio de la realidad abrumadora de aquel mundo extraño de plantas, y agua, y silencio. Y aquella inmovilidad de vida no se parecía de ninguna manera a la tranquilidad. Era la inmovilidad de una fuerza implacable que envolvía una intención inescrutable. Y lo miraba a uno con aire vengativo”.
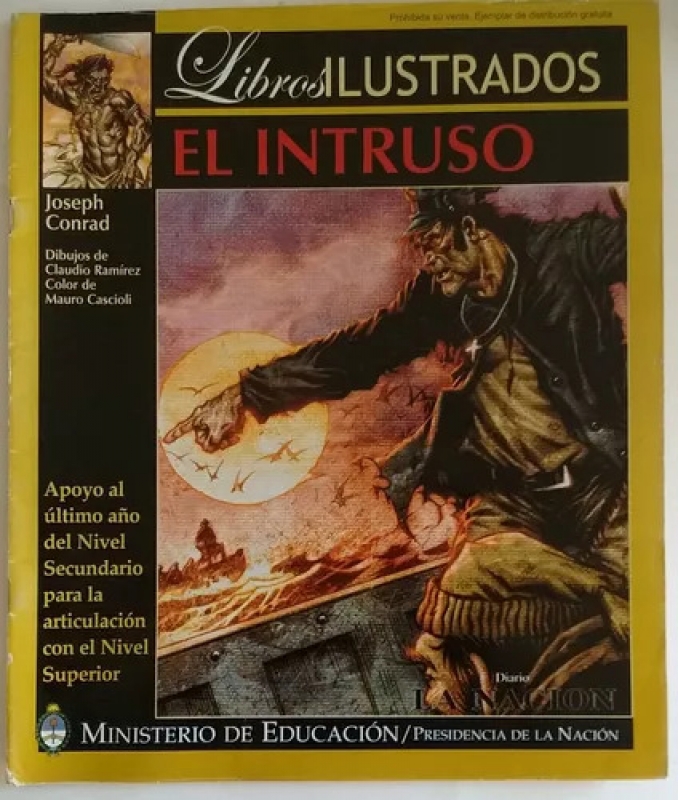
En sus grandes novelas, Conrad explora un alejamiento de la “mirada de Occidente”, no solo en la transformación del mítico Kurtz, que pasa del idealismo progresista a una crueldad demencial y primitiva, sustentada en el horror (por eso la piadosa mentira de Marlow a “la novia” al final de la historia, porque es imposible sostener la visión ante lo que Blumenberg denominaba “el absolutismo de la realidad”), sino también en la de Lord Jim, que para olvidar su pasado indigno, su cobardía en un momento decisivo, se refugia en Patusan, donde consigue el respeto de una tribu que lo idolatra y glorifica en el medio de la selva. En ambos casos, el carisma los lleva a la perdición. Kurtz en su ambición de conquistar el futuro, “Tuan Jim” en la de borrar los traumas del pasado. Los (anti)héroes de Conrad son héroes quebrados y malditos.
Algo similar ocurre con Nostromo, el célebre personaje de la novela más larga de Conrad y sin la cual Gabriel García Márquez no hubiese podido escribir Cien años de soledad. Es sin duda un retrato perfecto de la situación semicolonial de América Latina, expuesta con el ficticio país de Costaguana y su próspera región de Sulaco, gracias a la explotación de la mina de plata de San Tomé, administrada por intereses británicos y estadounidenses. Lo que parece una “avanzada del progreso” con la construcción del ferrocarril para conectar la mina con el resto del territorio, alimenta en realidad la codicia y la inestabilidad, hasta desatar una revolución militar contra el gobierno establecido. El golpe de Estado falla, pero en el medio las autoridades de Sulaco quieren resguardar las inversiones y le confían a Nostromo, el héroe del pueblo, trasladar la plata a un lugar seguro y entonces el noble y virtuoso italiano, que primero actúa con valentía (porque la misión es riesgosa) y desinterés, los traiciona a todos y esconde el tesoro en una isla, manteniendo oculto su paradero. Ahí trastabilla, ante la disociación entre lo que es para los otros (alguien honorable e incorruptible) y lo que es para sí (un ser ambicioso e hipócrita), entre su reputación y su conciencia. Su fatídica muerte es, en el mismo sentido, producto de un error de percepción, de un desfasaje entre la apariencia y la realidad, hasta que la apariencia coincide con lo real, siempre dejando un resto inasimilable: los secretos que Kurtz, Jim, Nostromo y otros se llevan a la tumba.
No tenemos en Conrad, es verdad, la expresión directa y genuina de los “salvajes” y los “bárbaros”. Los latinoamericanos, los asiáticos, los africanos no tienen voz; apenas son representados por la mirada occidental. Esto lo ha dicho Said, quien sin embargo admiraba a Conrad y lo ponderaba entre los críticos del colonialismo y el imperialismo. Porque Conrad, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos, detalla no sólo la caída del hombre civilizado en el corazón de las tinieblas, sino principalmente que esa barbarie ya está interiorizada en la civilización. Londres, dice Conrad, no es menos sombrío que el Congo. Ningún europeo se salva. Todos, explica Said, sufren la plaga de la incomunicación. Quieren impresionar y solo se aíslan más y más; hablan hasta por los codos y, sin embargo, nadie los entiende. Lo cual queda claro en sus novelas sobre terrorismo y espionaje, donde nadie es lo que parece, ni siquiera lo que le parece a sí mismo. Aquello que se dice de los rusos en Bajo la mirada de Occidente puede aplicarse a todos sus grandes personajes:
“Lo que llama la atención a un profesor de idiomas es el extraordinario amor que tienen los rusos a las palabras. Las reúnen, las veneran, pero no las mantienen encerradas en sus pechos; por el contrario, están siempre dispuestos a darles suelta durante horas y horas o a lo largo de una noche entera con tal entusiasmo, con una abundancia tal, y a veces empleándolas con tanta dedicación, que, como si se tratara de unos consumados loros, uno no puede evitar preguntarse si realmente entienden lo que dicen. En el ardor de su discurso hay una generosidad que lo diferencia netamente de la vulgar locuacidad; y es siempre tan inconexo que no puede calificarse de elocuente…”
En el centenario de su muerte, recordar a este maravilloso escritor debería servirnos para confrontar con nuestras luces y sombras, con nuestras virtudes y miserias y sumergirnos en las profundidades de la condición humana, con dignidad, lealtad y honor. Es verdad que nuestra conciencia está siempre afectada por dilemas éticos y que en las situaciones extremas es posible distinguir el bien del mal, pero aquello que Conrad nos muestra mejor que nadie es que la sencillez es pasible de ser confundida por la ambigüedad del lenguaje y la falta de confianza entre los hombres y mujeres y, además, que tampoco lo bueno está libre de temores e interrogantes, de tentaciones y embaucamientos. Pero nunca las tinieblas dominan la totalidad de nuestro corazón. Nunca estamos completamente solos. En los momentos más difíciles, un faro, difuso y farragoso, ilumina nuestro paso por el mundo, nos da fuerzas para seguir caminando, nos alienta a enderezar el rumbo. Su consistencia no es mayor que la de un abrazo o una sonrisa o una buena historia. Está en cada uno y cada una recoger el mensaje de la botella—que luego del naufragio arriba a la costa— y llevarlo a un nuevo destinatario. Narrar la narración una vez más.