Cuando cree que está gobernando
con la espada,
gobernando con la pluma
Ezequiel Martínez Estrada
(Sarmiento escritor)
Y sigues siendo bella
compañera poesía
entre las bellas armas reales
que brillan bajo el sol
entre mis manos o sobre mi espalda”.
Roque Dalton
(A la poesía)
Hacia el final de la primera parte del Quijote, el hidalgo caballero de La Mancha pronuncia un ferviente alegato sobre el insigne tema de las armas y las letras, con el fin de demostrar la superioridad de las primeras sobre las segundas. Los argumentos son conocidos. Si es cierto que las letras se jactan de exponer las leyes y los fundamentos de la guerra, las armas responden que “las leyes no se podrán sustentar sin ellas, porque con las armas se defienden las repúblicas, se conservan los reinos, se guardan las ciudades, se aseguran los caminos, se despejan los mares de corsarios”. En otras palabras: sin el noble y valiente oficio del soldado, el escritor no podría desarrollar su arte. Cervantes se anticiparía entonces a Hobbes, para quien la diferencia de jerarquía entre los dos ámbitos supone que las letras tienen que moderarse hasta donde permita el sostenimiento de las armas. Irresponsable el escritor que ataca por la espalda al que lo protege y le da de comer.
Pero la cosa es un poco más complicada. Para empezar, no es conveniente omitir que, en sustancia, la obra cervantina se debate entre la melancolía y el ethos irónico. Durante su juventud, el propio Cervantes se desempeñó como soldado, combatió en la inmortal batalla de Lepanto, resultó mutilado y años más tarde acabaría sufriendo un largo cautiverio en manos de los turcos. Fue tras ese corte decisorio en su vida que el hombre resurgió como escritor. ¿Acaso por impotencia? No interesa: allí reside la misteriosa fuente de su fama, por los siglos de los siglos. Lo que no conquistó por las armas, se lo dieron las letras. De hecho, la propia historia del Quijote, la fantasía de recrear el mundo de la caballería en una época prosaica, olvidadiza y burlona, se desprende de la lectura de esos libros que Cervantes amaba y extrañaba por igual. Como personaje, don Quijote continúa en su vida el fruto de sus obsesivos y entretenidos estudios, y en su elogio de las armas no deja de ser un hijo de las letras, hasta el punto de que en la segunda parte el modesto caballero se vuelve también protagonista de una novela sobre sus aventuras y hazañas.
Existe una huella indeleble en el texto al que hicimos mención que nos estimula a conjeturar que el verdadero resultado de la plática es la esotérica y subsidiaria primacía de las letras. Porque si la dignidad de las armas descansa en el culto al coraje de quien arriesga su vida- culto que inunda las mejores y las peores páginas de nuestra literatura nacional-, la consolidación de la artillería como maquinaria de guerra- “a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención, con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero”, según se lamenta Quijote en la tertulia-, introduce un límite infranqueable a la búsqueda de la gloria por el método de la caballería. La revolución técnica quita su viejo sentido a los honorables duelos entre almas ultrajadas, enamoradas o sedientas de justicia y de tal forma obliga a las letras a custodiar la leyenda de los impávidos héroes que todavía luchaban con el cuerpo entero, dando la cara. Por eso dice Quijote en su panegírico que misión de las letras es encargarse de la justicia distributiva, o sea, dar a cada uno lo que es suyo. No habría Troya sin Homero.
Pero las letras no pueden salvar la magnanimidad de las armas sin mimetizarse con ellas, sin verse transformadas por ellas, sin hablar por momentos su idioma. Nuestra hipótesis, inspirada en lúcidas y fragmentarias observaciones de Horacio González, es que esta peculiar dialéctica entre las armas y las letras es el secreto motor que moviliza toda la historia argentina hasta hoy. ¿No partieron las guerras civiles que atravesaron nuestro siglo XIX del desdoblamiento de la Revolución de Mayo en las figuras del escritor ilustrado y el soldado de honor, en Moreno y Saavedra? Frente a la pérdida de centralidad de los curas, que tuvieron que organizarse como poder indirecto, ¿qué otros caminos a la política existieron que los ofrecidos por las letras y las armas? Incluso los hacendados o latifundistas, si querían participar del ejercicio del poder, debían mostrar credenciales letradas o armadas. Si la escritura toma desde muy temprano en nuestro país la forma del periodismo (ya en La Gaceta, continuada por el Deán Funes luego de la muerte de Moreno, que anticipó los artículos incendiarios y gauchipolíticos del Padre Castañeda), es porque el periodismo sirve de medio de combate. No informa, sino que acusa- como José Hernández en Vida del Chacho-, defiende posiciones conquistadas, hace la guerra: es periodismo de guerra, por emplear una expresión bastante en boga. La relación entre escritura y polémica (que viene del griego pólemos, guerra) es ineludible y nos atrevemos a decir que es en la polémica, en la riña de las letras, donde la institución del duelo (que Clausewitz, anacrónicamente, veía como guerra en miniatura, como unidad básica del conflicto bélico) todavía se conserva. En Argentina escribir es hacer política.
Tampoco puede pasar desapercibido que la suerte de la Revolución, su sentido último y espectral, parece jugarse en la interpretación de la autenticidad de un texto, de un documento clasificado, el Plan de Operaciones, que definiría si Moreno, el cerebro de Mayo, fue un sanguinario jacobino o un político hábil y enérgico pero sensato al fin. Sobre aquel tópico giró la célebre controversia entre Norberto Piñero y Paul Groussac en las postrimerías del siglo XIX, luego de que Eduardo Madero, en un gambito de la historia, descubriera por pura casualidad en el Archivo de Indias de Sevilla los polvorientos papeles de la copia de un manuscrito perdido que se atribuía al “Robespierre del Plata”, bajo el nombre ruidoso e inquietante de “Plan de Operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica hasta consolidar el grande sistema de la obra de nuestra libertad e independencia”. El pomposo título, a priori, confiesa la participación del intelectual en los arcanos del Estado y su lengua bélica, burocrática, procedimental, fría, calculadora e implacable. Con los ropajes del estadista, el escritor no es todavía empleado, servidor o funcionario, como lo será De Angelis para Rosas en sus querellas con los referentes de la Generación del 37, pero incurre en la satisfacción de necesidades mayores, donde se dirimen las insoportables tensiones entre el sentido de la ocasión o la conveniencia política y los altos ideales de la verdad, el bien, la belleza y la justicia.
Sabido es que Groussac denuncia enfáticamente el carácter apócrifo del texto y destila en sus palabras hacia el divulgador un veneno mortífero, en tanto demuele sin piedad la supuesta edición crítica que entonces se publicaba. En lo que respecta al Plan, el longevo director de la Biblioteca Nacional (que honra a su ancestro, pionero de las letras y fundador de la institución), además de señalar incongruencias históricas, gramaticales y un llamativo cambio de estilo, que no se correspondía con el que pregonaba Moreno, advertía que de ser cierto el documento, significaría un gran oprobio para el primer gobierno patrio y su decisivo Secretario. Esto sin desconocer que la Junta había implementado en los hechos medidas de rigor, resoluciones extremas y los exabruptos de toda revolución que desea sostenerse en el poder, pues, ¿acaso Groussac no escribiría la biografía de Liniers, fusilado por orden del hombre cuyo genio se empeñó en desentrañar? Permanecía bajo sospecha de quién era la verdadera autoría del Plan. ¿Se trataba de algún velado y fanático morenista que, en medio de las persecuciones revanchistas que sufre su grupo y en la necesidad de conspirar en catacumbas o salones nocturnos, pretende que se atribuya a su jefe muerto la redacción secreta de un programa radical, de igual manera que en los inicios del cristianismo circularon numerosos evangelios, luego declarados apócrifos por la Iglesia que sentenció el cánon? Para Groussac, que no logró resolver el misterio, la hipótesis era altamente improbable. Más verosímil-a eso llevan las investigaciones más recientes- es que la falsificación, elaborada con el plagio de una ignota novela francesa, fuera realizada por un espía de la corte de la infanta Carlota en Brasil, con el fin de justificar sus aspiraciones imperiales en el Río de la Plata.
Independientemente de ello, Moreno tenía una gran estima por el poder mágico de los textos y nunca dejó de hacer política con el verbo. Partidario y apóstol de la ilustración, vio en el Contrato Social de Rousseau, para cuya reimpresión hachada (sin la parte sobre la religión civil) escribió un célebre prólogo, la posibilidad evangélica de llevar las luces a todo el mundo. Esa lectura catártica, promovida por el Estado, sería capaz de despertar conciencias y encender pasiones saludables, o, en otros términos, crear ciudadanos donde antes no los había. Horacio González compartía la convicción de que los destinos de un país están hechos a base de azarosas lecturas. Eso explica que para Carl Schmitt la lectura que Lenin hizo de Hegel a través de Clausewitz resultara uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX, o que para León Rozitchner la tragedia argentina de los setenta se originara en la desgracia de que Perón, en su juventud, leyera mal a Clausewitz. Confiado en su prodigiosa escritura, también Sarmiento suponía que cuando Rosas leyera su Facundo todo su régimen de terror se desplomaría como un castillo de naipes: el libro como un explosivo, como pharmakon (remedio y veneno a la vez). Dicen las malas lenguas que al terminarlo Rosas expresó que nadie había hecho un tan buen retrato suyo. Ironías de todo texto, que nunca sabe cómo se lo recibirá. Por tal motivo, en la polémica intelectual más destacada de la historia argentina-sobre la que volveremos- Alberdi y Sarmiento se acusaron el uno al otro de haber llevado adelante la apología de Rosas. En ese “fuego cruzado”, el Facundo aparece a los ojos del tucumano como una justificación última del rosismo, de la misma manera que para la perspectiva del sanjuanino lo es el texto titulado La República Argentina, 37 años después de su Revolución de Mayo.
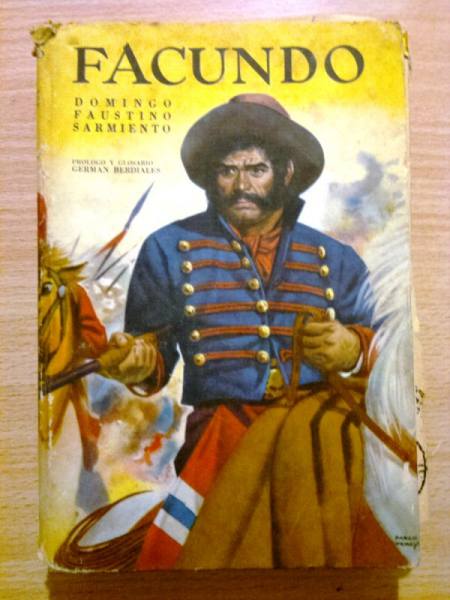
Curiosamente, poco más de un siglo después, ocurre un episodio similar, cuando Jorge Luis Borges, de paso por Montevideo y en respuesta al ¿Qué es esto? de Ezequiel Martínez Estrada, responsabiliza al célebre escritor de propiciar “un elogio indirecto de Perón”. Esto puede causar perplejidad en el lector, que encuentra en el libro del santafesino una de las más virulentas y desmesuradas críticas lanzadas alguna vez contra el peronismo. Para disipar el misterio, Borges aclara su posición y sostiene en un artículo publicado en Sur que el panegírico oblicuo que Martínez Estrada traza responde al diagnóstico de que el peronismo se revela como una “necesidad histórica”, un “mal necesario” o un “proceso irreversible” y es imposible acotarlo a un fenómeno de “perversión moral”, “simulacro” o “crimen organizado” (“asociación ilícita”, se diría hoy), como lo era para los antiperonistas más rapaces y fanáticos, entre los que se hallaba el mismo Borges. Paradojas de toda catilinaria.
Pero no nos desviemos. Piñero consideraba que, para Moreno, ser escritor era un medio al servicio de su misión de estadista. Quizá por semejante razón, quien fuera celebrado como el padre de nuestro periodismo limitara la libertad de prensa al escribir que “los pueblos yacerán en el embrutecimiento más vergonzoso, si no se da una absoluta franquicia y libertad para hablar en todo asunto que no se oponga en modo alguno a las verdades santas de nuestra augusta religión, y a las determinaciones del gobierno, siempre dignas de nuestro mayor respeto”, un poco en sintonía con el memorable opúsculo de Kant sobre la ilustración, que con seguridad Moreno no leyó. Y sin embargo, su pluma es la de un combatiente, como lo demuestra aquel paradojal texto publicado pocos días antes de su caída, en el que propone la supresión de los honores del presidente, que había sido aclamado “primer rey y emperador de América” por un seguidor en estado de ebriedad, en un banquete en festejo por la victoria en la batalla de Suipacha al que a Moreno no se le permitió ingresar. No deja de ser satírico que Saavedra firmara el decreto, convalidando el ejemplo republicano que el Secretario solicitaba dar y sin importarle demasiado los agravios que su oponente le dirigía. La tarea que Moreno buscó encarnar y militar, incluía que en las circunstancias críticas
“todo ciudadano está obligado a comunicar sus luces y sus conocimientos; y el soldado que opone su pecho a las balas de los enemigos exteriores, no hace mayor servicio que el sabio que abandona su retiro, y ataca con frente serena la ambición, la ignorancia, el egoísmo, y demás pasiones, enemigos interiores del estado y tanto más terribles, cuanto ejercen una guerra oculta, y logran frecuentemente de sus rivales una venganza segura”.
Leopoldo Lugones, que alguna vez soñó con el gobierno de los poetas frente a los mediocres políticos, llamó la atención con que la naturaleza de escritor de Moreno era también la de Echeverría, Alberdi, Mitre y Sarmiento, quienes en palabras de David Viñas fueron “los únicos escritores vanguardistas argentinos que llegan a jefes políticos”. La literatura argentina nace como una experiencia del exilio, es decir, está desgarrada y atravesada de cabo a rabo por la violencia política. La cima del cuento, de la novela y del ensayo; El matadero, Amalia y Facundo, no fueron escritos en suelo argentino y tampoco evitaron la forma del panfleto militante. Pero la Generación del 37 se reunió en el Salón Literario con la expectativa de generar una conciencia nacional allí donde las necesidades y urgencias de la guerra de independencia habían señalado la primacía de la espada, salteándose la maduración de un pensamiento sobre el ser político de los argentinos. Echeverría resumió sus propósitos en el diagnóstico del fracaso de unitarios y federales- enfrentados en un pugilato fratricida y de los que había que hacer la síntesis- y en la creencia de que “sólo era útil una revolución moral que marcase un progreso en la regeneración de nuestra Patria”, de que “antes de apelar a las armas para conseguir ese fin era preciso difundir, por medio de una propaganda lenta pero incesante, las creencias fraternizadas, reanimar en los corazones el sentimiento de la Patria amortiguado por el desenfreno de la guerra civil y por los atentados de la tiranía, y que sólo de ese modo se lograría derribarla sin derramamiento de sangre”. Las letras reclamándose como solución ante el malogro de las armas. Echeverría, proféticamente, anuncia su hora:
“La primera, la más grande y gloriosa página de nuestra historia pertenece a la espada. Pasó por consiguiente la edad verdaderamente heroica de nuestra vida social. Se cerró la liza de los valientes, donde el heroísmo buscaba por corona de sus triunfos los espontáneos vítores de un pueblo; se abrió la palestra de las inteligencias, donde la razón severa y meditabunda, proclama otra era; la nueva aurora de un mismo sol; la adulta y reflexiva edad de nuestra patria”.
A diferencia de los veteranos unitarios, utopistas sin remedio ni cable a tierra, la pléyade romántica anhelaba echar anclas en lo más profundo del pueblo, porque entendía que sin el respaldo popular la organización del país era una quimera. De ahí el intento fallido de Alberdi por acercarse a Rosas mediante el envío del Fragmento Preliminar al Estudio del Derecho, repleto de elogios a la figura del Restaurador y el papel por él desempeñado en el drama histórico argentino. No estaba en los planes de la nueva generación convertirse en intelectuales tradicionales, filósofos o literatos sin vínculos con la realidad concreta. Alberdi al menos pretendía transformarse en un intelectual orgánico, en condiciones de colaborar con un proyecto de unidad nacional. Sin embargo, Rosas, que había leído el libro con placer, no respondió el mensaje, ocasionando el primero de muchos desencuentros sintomáticos entre intelectuales elocuentes y gobernantes con arraigo en las masas. Echeverría, rememorando el silencio del Restaurador, lo acusará una década más tarde de “imbécil” y “malvado”, alegando que “ha preferido ser el Minotauro de su país, la ignominia de América, y el escándalo del mundo”. Pero la juventud culta no encontraba a su Teseo ni su hilo de Ariadna. Complejizada la situación, la policía rosista disolvería el Salón Literario, proscribiría a sus referentes y emplearía los servicios de De Angelis, escriba del régimen, para combatir con la pluma a los desterrados de mayor brillo. Echeverría, por su parte, organizó la Asociación de Mayo, experimento de sociedad secreta, que disponía de células en distintas provincias y en los cónclaves de emigrados, con la meta de continuar la revolución “traicionada”. Entre tanto, las letras se volvían polémicas, se cargaban de una intensidad política explosiva, se nutrían de metáforas duelísticas. Le dice Echeverría a Juan María Gutiérrez sobre su punzante discusión epistolar con De Angelis: “No vaya a escandalizarse del modo como trato al Archivero. Soy de opinión que la gente de esa calaña, es preciso herirla de muerte o dejarla. Me parece que la estocada le ha ido al corazón, porque hasta ahora ha chistado”.
Estos intelectuales con sensibilidad patriótica creían con firmeza que los pueblos poseen una constitución social o material que es necesario descubrir y que ningún destino de grandeza le depara a una nación que no se conoce a sí misma o, al decir de Renan, una nación que no reconoce herencias más o menos compartidas ni vislumbra un horizonte común no es una verdadera nación. Como ya sugerimos, el problema para Alberdi y compañía era que la Revolución de Mayo se produjo sin que antes se hubiese dado un proceso de fermentación teórica que aclarara los confines y posibilidades de un proyecto nacional. Si rápidamente se asimilaron con poca distancia crítica las ideas francesas, fue porque faltaban las propias. En cambio, como observó el joven Gramsci, la Revolución Francesa de 1789 fue preparada durante décadas por el influyente movimiento cultural de la ilustración, a partir del cual se formó una poderosa “internacional burguesa”, para cuyos objetivos los revolucionarios oficiaron de realizadores e irradiadores, en tanto las gentes de muchas naciones se hallaban frescas y receptivas para acostumbrarse a las nuevas ideas. “Las bayonetas del ejército de Napoleón encontraron el camino ya allanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII y que habían preparado a los hombres y las instituciones para la necesaria renovación”. Para los jóvenes románticos del Plata, por el contrario, si la independencia no era completa, si había llevado a la guerra entre hermanos o a la infame tiranía, se debía a que “el hecho de la emancipación americana supone el pensamiento de la emancipación americana”. Escribe al respecto Alberdi:
“Entretanto, el movimiento general del mundo, comprometiéndonos en su curso, nos ha obligado a empezar nuestra revolución por donde debimos terminarla:—por la acción. La Francia había empezado por el pensamiento para concluir por los hechos: nosotros hemos seguido el camino inverso, hemos principiado por el fin. De modo que nos vemos con resultados y sin principios. De aquí las numerosas anomalías de nuestra sociedad: la amalgama bizarra de elementos primitivos con formas perfectísimas; de la ignorancia de las masas con la república representativa. Sin embargo, ya los resultados están dados, son indestructibles, aunque ilegítimos: existen mal, pero en fin existen. ¿Qué hay que hacer pues en este caso? Legitimarlos por el desarrollo del fundamento que les falta: por el desarrollo del pensamiento. Tal, señores, es la misión de las generaciones venideras:—dar a la obra material de nuestros padres una base inteligente, para completar de este modo nuestro desarrollo irregular: de suerte que somos llamados a ejecutar la obra que nuestros padres debieron de haber ejecutado, en vez de haber hecho lo que nosotros debiéramos hacer recién”.
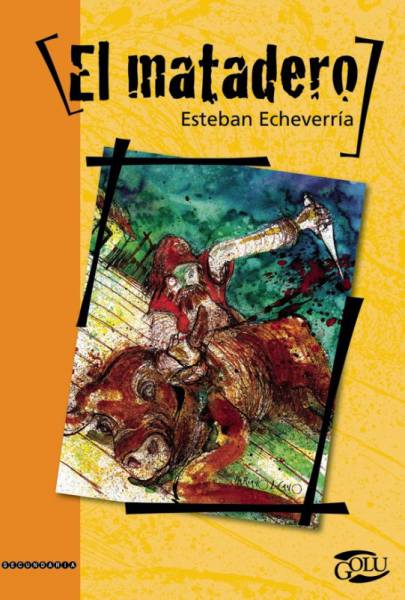
País intempestivo y de urgencias impostergables, en la Argentina, se sabe, el tiempo transcurre distinto -está, como diría Hamlet, fuera de quicio- y las estabilidades duraderas en las que se siente que “no pasa nada” son un fenómeno exótico. Quizá porque estamos bajo la sombra de un mito según el cual nuestra borrascosa e incierta existencia como nación tuvo que forjarse, defenderse y reinventarse sobre la marcha, en escenas críticas, en pasos titubeantes al filo del abismo. Que la Revolución de Mayo decantara en guerra de independencia se debió a contingencias imprevistas, a sucesos inesperados, de los que hubo que hacerse cargo sin más opciones que las de pelear y/o morir, sin haber tenido la posibilidad de construir acuerdos básicos que fundamenten tan arriesgada lucha y donde, por necesidad, se tramó el culto al coraje característico de las guerras gauchas, de la vida solitaria en las pampas, de las reyertas entre cuchilleros, de los clandestinos duelos por honor, de los guapos de los arrabales, de las guerrillas idealistas, de las hinchadas de fútbol. El diagnóstico de Echeverría respecto a los problemas de organización que acompañan al individualismo criollo es categórico: “una es esa candorosa y febril impaciencia con que nos imaginamos llegar como de un salto, y sin trabajo ni rodeos al fin que nos proponemos; otra, la versatilidad de nuestro carácter, que nos lleva siempre a buscar lo nuevo y extasiarnos en su admiración, olvidando lo conocido”. Lo que las letras quisieron introducir, sin mucho éxito, en el caos argentino, fue una figura de la lentitud hasta entonces desconocida. Ni siquiera la entelequia de un Dogma Socialista que superara a los partidos en pugna logró dejar de aludir, con tropos diversos, a la referencia de las armas. La expresión “batalla cultural” es ilustrativa. Habrá soldados, en sentido figurado, de jefes políticos sin pretensiones bélicas, o soldados del espíritu, alistados en el noble ejército de las ideas. En todos los casos, el espectro de las armas permanece al asomo.
Es típico de las letras que ellas ambicionen ver más que lo que permite la óptica limitada de las armas inmersas en el fango. Exploran sus ambigüedades, sus vacilaciones, sus miedos, sus absurdos. Cuando alguien está cedido a las armas, sólo puede contemplar, envuelto en la sensación de peligro, al enemigo con el que tiene que batallar o capear. Las armas que empuñamos – Borges lo ha intuido en El encuentro – tienen vida propia y anhelan más que nadie medirse el filo luego de un largo tiempo de ociosidad y despertar así circunstancias tan fenecidas como irresueltas. Frente a la funesta atracción, las letras interpretan que, quizá, hay algo que mueve a las armas más que las armas mismas; algo que carcome, trastabilla, destina a las conciencias maniobradas por ellas y que habrán de replantearse luego su uso. El Espíritu, por ejemplo. No hay pruebas fehacientes de que Alberdi y Sarmiento hayan leído a Hegel de primera mano. Sin duda lo conocían, a través de mediadores franceses como Victor Cousin. Pero ambos, con una frescura extraordinaria, comparten la profundidad dialéctica que logra sorprender in fraganti los ardides de la historia, la astucia de la razón, incluso bastante antes del desenlace de Caseros. Ellos descifran con una lucidez sin parangón que Rosas, del que muchos exiliados desean convertirse en su tiranicida, sirve a planes mayores, a fuerzas desconocidas, a la inescrutable voluntad de la Providencia. “La idea de los unitarios está realizada; sólo está de más el tirano; el día que un buen Gobierno se establezca, hallará las resistencias locales vencidas y todo dispuesto para la unión”, escribe Sarmiento. “Los unitarios han perdido; pero ha triunfado la unidad. Han vencido los federales; pero la federación, ha sucumbido”, sentencia Alberdi.
Estos dos gigantes del pensamiento, sin embargo, tenían formas y personalidades por completo diferentes. Alberdi era más sistemático, metódico y reflexivo. Sarmiento más pasional, intuitivo, con dotes de orador excepcional, pues sus textos, como advirtió Martínez Estrada, están hechos para leerse en voz alta, son sermones de un estilo incomparable, dignos del mayor prosista de la lengua castellana. Mientras el tucumano es un espíritu analítico, apto para el examen frío y las propuestas meditadas, en el sanjuanino predomina el hombre de acción, que piensa arrebatadamente en el barro de la coyuntura, con el tono beligerante de un cruzado, de un profeta, de un apocalíptico, de un moralista que combate demonios, a lo Savonarola o lo Lutero. En la lucha de ideas, Alberdi recurre a la ironía que surge del cálculo, que pretende golpear donde duele. Sarmiento, en cambio, es colérico y explosivo. Frente a la injusticia del mundo, se lanza a reparar afrentas y humillaciones, con un verbo que si para Lugones es el de un periodista indignado, para Martínez Estrada es directamente apostólico.
No obstante, durante el destierro los máximos exponentes de las letras argentinas llegan a la conclusión de que Rosas no caerá solo. Como Marx del otro lado del Atlántico, se dan cuenta que hay que pasar de las armas de la crítica a la crítica de las armas. Entonces muchos se vuelven apostadores y saludan a Lavalle y los Libres del Sur; luego celebran, con más o menos reservas y contradicciones, el bloqueo anglo-francés y, por último, descubren en Urquiza, comprometido con el Imperio del Brasil, al salvador de la república. En otros casos, no alcanza con apoyar a la distancia: hay que sumarse aguerridamente a la batalla. Las letras deben ser guardadas en la vaina de la espada. En 1844 Echeverría habla de “prensa charlatana”, de que “los hechos que todos palpamos hablan con más elocuencia que la palabra”, de que no es tiempo de cobardes “filípicas” y que si no “guerrillea con la pluma” es porque está convencido de que “la prensa nada puede, nada vale en la guerra contra Rosas, y que el plomo y las lanzas solo podrán dar la solución de la cuestión”. Y afirma luego: “Cuando se ara no se siembra. Cuando la acción empieza, la voz de los apóstoles doctrinarios enmudece”.
En ese sentido, la dedicatoria de Echeverría que antecede la Ojeada Retrospectiva es un auténtico y emotivo martirologio, en el que se sostiene que los héroes de la Patria, que pudieron haber sido grandes poetas, filósofos u hombres de letras, mueren como soldados en la lucha contra la “tiranía” (varias décadas después, Sarmiento realiza la misma deducción a propósito de su hijo Dominguito, que entregó su destino de escritor a la muerte como soldado en guerra ajena). Postula Echeverría, afectado por graves problemas de salud, que envidia su sublime y santo sacrificio: “¡Oh, Varela! Como Avellaneda y Alvarez, tú no debiste ser soldado. Si no hubiera nacido un tirano en tu Patria, la ciencia y la reflexión habrían absorbido vuestras preciosas vidas” (reparemos que la condición de mártir se juega siempre en los pliegues dramáticos y disputados de la historia y en fidelidades nunca calculadas. Por ello no es descabellada la réplica de De Angelis, que levanta a los mártires de la causa federal y denuncia que “lo que el socialista llama ‘Mártires sublimes’ han sido los mayores azotes de las provincias argentinas”. Es el borgeano tema del traidor y del héroe, que recorre todos nuestros anales). Se aplican aquí las bellas expresiones de Martínez Estrada referidas a Sarmiento, quien en muchos momentos de su vida quedó tensionado entre “la aspiración de ser un artista” y “la necesidad de ser un soldado”, hasta verse obligado a abandonar “la vocación de las letras para seguir el ‘deber’ del político militante”. Esa fatalidad confiesa también Echeverría a Gutiérrez: “El diablo es que la política a cada paso me interrumpe, me desvía de la región poética y me lleva a revolcarme con todos en la pocilga de los intereses, de las pasiones y de las miserias comunes”.
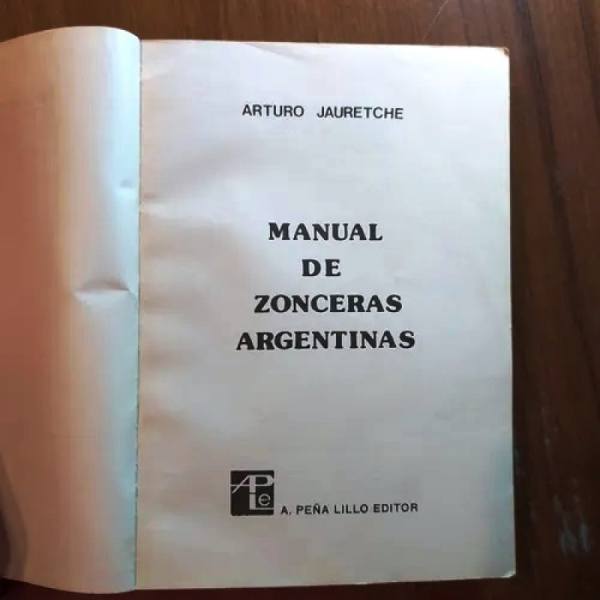
Derrotado Rosas en Caseros, Alberdi interpreta el cambio de etapa, la responsabilidad de estar a la altura de la profecía echeverriana: “si erramos como antes en la Institución orgánica, caeremos otra vez en el atolladero de anarquía y de sangre”, en los ciclos interminables de venganza. El momento es arquitectónico, no crítico. Deben dejar de usarse las letras como fusiles y ponerlas a disposición de la construcción definitiva del país. Pero la de Sarmiento es un alma dialéctica, ofrecida al inefable trabajo de la negación. Su lengua mordaz, su divina fuerza de voluntad, que le permiten abrirse paso entre toda clase de obstáculos y no ceder ante ninguna amenaza, facilitan la impugnación de lo que hay, porque Sarmiento realiza sus ideales en tanto niega más que en tanto afirma. En la balanza, combate la barbarie más de lo que edifica la civilización. Por eso se identifica con lo que combate, encarnando las contradicciones de la vida sudamericana. Civilización y barbarie. Alberdi, que nunca fue un animal político como el oriundo de San Juan, sí pudo, en cambio, legar a la posteridad una obra duradera: el texto constitucional, resultado de una década de pormenorizados y detallados estudios, en especial en materia económica.
No deja de ser intrigante que la manzana de la discordia entre los dos mayores intelectuales argentinos del siglo XIX surgiera de un malentendido, cuando Sarmiento dedicó a su entonces aliado el libro Campaña en el Ejército Grande, en la que su oficio como boletinero de la campaña contra Rosas no le impide ser un severo crítico del general Urquiza, con quien Alberdi se congracia, al depositar en él las esperanzas de organización nacional. Para el tucumano, que abandona el periodismo político para convertirse en tratadista, Sarmiento se ha quedado en la vieja escuela. Su marcha al lado de Urquiza respondía a que, como Mitre, consideraba que la gloria, en las circunstancias argentinas, era cosa de soldados. De ahí su afición a los grados militares, pese a sus modestos desempeños con las armas. El rol asumido, sin embargo, no podía hacerlo renunciar a su naturaleza, que era la de un escritor montonero (Groussac lo llamó “el formidable montonero de la batalla intelectual”), como sutilmente le marca Alberdi en la genial polémica, donde lo acusa de insubordinado, ya que “la pluma en un ejército no es un arma. Un ejército supone agotada la misión de la palabra. Es la solución del problema entregada al cañón”. Por eso Alberdi, contra los delirios presidenciales del autor del Facundo, argumenta que mayor mérito tiene el cuestionado pero victorioso Urquiza:
“No hay duda de que haber escrito diez años contra el tirano de la República es un título de gloria; pero es mucho mayor el de haberle volteado en campo de batalla (…) ¿Quién ha igualado la gloria de la palabra a la gloria de la acción?”.
En los momentos de peligro, cuando todo debe resolverse por la vía de las armas, las letras callan, cierran filas, renuncian a su independencia, porque si hablaran sin miramiento no harían más que entorpecer el curso de la guerra. Lo que esperan las letras es que las armas, una vez concluido su servicio, vuelvan a dejarles lugar, incluso para hacer su Ilíada. Pero las letras que demanda la nueva fase no pueden ser las que requería la lucha contra el “tirano”. La controversia de Alberdi con Sarmiento, además de girar en torno a la organización nacional (en especial el problema de qué hacer con los derrotados de Caseros), discurre también sobre las formas de escritura, que representaban para Sarmiento su principal arma contra la arrogancia de las armas. “Por diez años Ud. ha sido el soldado de la prensa; un escritor de guerra, de combate. En sus manos la pluma fue una espada, no una antorcha”, le dice Alberdi. Al ser un soldado, es obvio que se verá afectado por las dificultades que involucra toda desmovilización. Entonces Sarmiento se comporta como Facundo, es Facundo. “La prensa sudamericana tiene sus caudillos, sus gauchos malos, como los tiene la vida pública en los otros ramos. Y no por ser rivales de los caudillos de sable, dejan de serlo los de pluma”, es la gran sentencia alberdiana, que resume con suma presteza los vicios y malas costumbres de todo periodismo de guerra, que no sabe cuándo parar.
De hecho, el propio Alberdi sufrirá la obsesión de la belicosa prensa mitrista, que lo tilda de enemigo y traidor por haber denunciado enérgicamente las aspiraciones hegemónicas de la Provincia-Metrópoli, su neorrosismo y el crimen de la Guerra de la Triple Alianza, que para él suponía la prolongación de la guerra civil entre Buenos Aires y el Interior. Pero Alberdi, el único liberal consecuente de toda nuestra historia, carece de punto de apoyo. Sin raíces en las masas, no le queda más opción que ilusionarse con formar parte del consejo de un nuevo príncipe: Rosas en 1837, Urquiza en 1853, Roca en 1880. Todos le fallan: Urquiza y Roca vencen a Buenos Aires en el campo de batalla, pero su modelo económico es el triunfo de Buenos Aires por otros medios. El destino de esos tres hombres (Rosas, Urquiza y Roca) sobre los que Alberdi depositó sus esperanzas en distintos momentos de su vida, revela el trágico desenlace de la formación del Estado-nación. Odiado por el mitrismo, su proyecto fue tomado por las burguesías provinciales que, con el orden inaugurado por Roca, acabaron formando parte de un bloque en el poder cuya fracción hegemónica era la oligarquía terrateniente de la llanura pampeana. No hubo concesiones importantes a las clases subalternas luego de consolidado el roquismo: las leyes de Residencia y de Defensa Social, la feroz represión durante los festejos del Centenario, la Semana Trágica y los fusilamientos en la Patagonia, por poner algunos ejemplos, evocan esa desunión entre gobernantes y gobernados. Recién con la irrupción del peronismo en la vida política del país la situación de las clases populares empezaría a cambiar, reanudando los viejos enfrentamientos del siglo XIX (así como su feroz represión), bajo otras formas y otras luchas. Durante todo ese tiempo, el aspirante a intelectual orgánico deviene intelectual crítico primero e intelectual resignado después.
Desde las páginas de El Censor, el viejo Sarmiento denuncia las tropelías de Roca y sus amigos, poniendo el foco en la enajenación de las tierras públicas tras la Campaña del Desierto. Pero establecidas las armas, las letras parecen no surtir ya efecto, a menos que, como chantaje, las escriba la prensa hegemónica, condicionante de todos los gobiernos. Tal era la confianza en el triunfo definitivo de la “civilización”, que el diario La Nación podía darse el lujo de publicar los vituperios, injurias y maldiciones lanzados por Almafuerte, con su tono plebeyo y su furia bíblica, que era la voz de los humillados y ofendidos, de esos seres abyectos y necesitados de redención que el orden roquista desechaba sin mirar atrás (tema que la literatura dejará vacante al menos hasta Roberto Arlt y su locura dostoievskiana). Se habilitaba la crítica a este o aquel político, incluso a “los políticos”, pero el régimen liberal-oligárquico gozaba de buena salud. Por la prensa se dirimían las internas de la élite. Las letras se recluían en la torre de marfil del modernismo.
Para lo que sí se fue preparando una larga justificación filosófica, un consenso sin fisuras en el seno de las élites políticas, económicas e intelectuales-con la casi única excepción del antimaniqueo Mansilla, voz solitaria que suplica comprensión y justicia, que se pregunta ¿qué estamos haciendo?-, es en la necesidad de exterminar al indio, “vago, infiel y ladrón”. Si todavía Alberdi puede decirle a Sarmiento que existe la oportunidad de integrar al gaucho y que no se puede poblar el desierto sin el hombre del desierto, no hay disidencias respecto a la inviabilidad de asimilar a los pueblos originarios al reciente y siempre en crisis Estado-nación. Mucho menos de convivir en territorios limítrofes. La incorporación de Argentina al mercado mundial requiere del corrimiento de la frontera agrícola-ganadera, de la explotación de nuevas tierras, de la consolidación de la propiedad privada contra el peligro del malón, para lo que el discurso racista, que se ha venido cocinando a fuego lento, sirve de motivo incuestionable. Los cantos nostálgicos del poeta José Hernández sobre el desdichado y errante Martín Fierro, Job sufriente de las pampas que decide volverse matrero, de ninguna manera someten a juicio el axioma ampliamente compartido de que el indio es el enemigo político, teológico, existencial, inhumano del país en ciernes y contra el cual debe librarse una guerra santa.
En ese tema no hay unitarios y federales. Las letras, desde La cautiva hasta La vuelta de Martín Fierro, han hecho su trabajo demonizando al indio, eterno bárbaro, primitivo, sin letras ni lenguaje, vida insignificante y superflua para la Historia Universal. Entonces Roca, cansado de los fortines y las concesiones, en nombre del progreso, los pasa por armas, sin mala conciencia. “Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina, que tiene que formarse, como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de la sangre y el sudor de muchas generaciones”, le escribe a Dardo Rocha el 23 de abril de 1880. Con su ejército conquistador, provisto de fusiles Remington, avanza imparablemente el latifundio. Las instituciones republicanas callan. Y la Ilíada nacional apenas guardará un lugar mítico para el gaucho extinto- del linaje de Hércules-, no para el indio masacrado, que no tendrá la clemencia de un Homero.

Porque lo que sobre todo requiere la integración de la Argentina al mundo civilizado, con sus inversiones y flujos de capital (para los que se redactó una Constitución), es que en su carta de presentación, en su currículum, en su imagen mediática, se muestre blanca, decente, trabajadora, hija de los barcos, extensión ultramarina de la mismísima Europa. “A causa de los indios y contra los indios es que la Argentina oficial fue convertida en un país por una oligarquía que necesitaba eliminar, como proyecto, esas marcas de ‘barbarie’”, en palabras de Viñas. Como plantea Renan en un clásico ensayo, no hay nación que se construya sin olvidos, sin errores historiográficos, sin crímenes inaugurales, sin pecado original y la inhibición reprimida de la culpa, que hace que cualquier persona que se considere honrada tenga que lidiar con tenebrosos fantasmas, que cada tanto le recuerdan los muertos que esconde en el ropero, o que su dulce hogar descansa sobre una montaña de huesos. La de la Casa Tomada es la metáfora decisiva desde el punto de vista de las letras, porque involucra el doble proceso de hacer pasar como propio, como título de propiedad, como herencia de familia, lo ajeno expropiado con sangre y fuego y, al mismo tiempo, el horror paranoico de que los proscritos, los desterrados, los borrados de la faz de la tierra, volverán a recuperar lo que les pertenece, sin pedir permiso. Ocurre cada tanto al hombre blanco y “civilizado”, al gentleman, como a Mansilla (sobrino de Rosas) en su viaje a las tierras de los ranqueles- en donde irónicamente tiene que negociar con Mariano Rosas (nombre maldito que a lo largo del libro invoca escalofriantes espectros, como si la historia se burlara de sus supuestos abanderados)-, que escucha de repente a un negro decirle:
“Mi amo, yo soy federal. Cuando cayó nuestro padre Rosas, que nos dio la libertad a los negros, estaba de baja. Me hicieron veterano otra vez. Estuve en el Azul con el General Rivas. De allí me deserté y me vine para acá. Y no he de salir de aquí hasta que no venga el Restaurador, que ha de ser pronto”.
Los “vuelve”, “volveremos”, son la cadencia secreta de la historia en su grave indecisión. Temeroso, Borges advirtió el problema en un prólogo al Facundo que escribió en el dramático año 1974, al afirmar que “el gaucho ha sido reemplazado por colonos y obreros; la barbarie no sólo está en el campo sino en la plebe de las grandes ciudades y el demagogo cumple la función del antiguo caudillo, que era también un demagogo. La disyuntiva no ha cambiado. Sub specie aeternitatis, el Facundo es aún la mejor historia argentina”. No menciona a los indios, como olvidando lo que la primera y la segunda conquista de América les ha hecho. Pero retengamos lo de las traslaciones. El interés criminal por gauchos e indios durante el siglo XIX se volvió obsesión por la “chusma inmigrante” (“los conventillos eran los toldos de 1910”, dice Viñas) y, tras el 17 de octubre, por los “negros de mierda”, que invadieron la ciudad europea y, en el acto simbólico de meter las patas en la fuente, arruinaron un gran país. En su relato autocomplaciente y a la vez trágico, las letras deciden exiliarse de nuevo (nótese la habitual práctica de las élites de abandonar la ciudad conurbanizada para refugiarse en countrys con seguridad privada y que ponen de manifiesto que los campos, donde antes residía la barbarie, fueron bien conquistados, pese a excepciones como el Grito de Alcorta), ante el triunfo de los bombos y las alpargatas, mucho peor que el de los generales, que tienen sus turiferarios a sueldo, por emplear el célebre improperio que Martínez Estrada le dirigió a Borges y otros tantos.
Del otro lado, los hombres de armas que llegaron a estadistas, pretenden ser reconocidos por sus cualidades letradas, en tanto participan de las huestes de la civilización, que debe resistir la seducción de la barbarie. Paz, el continuador de San Martín, el militar “europeo” que los intelectuales unitarios admiraban, el moderno artillero, escribe unas voluminosas memorias para narrar su misión y aventura sudamericana. Julio Argentino Roca es presentado por Lugones como un general romano, que durante la campaña, en sus horas de descanso, lee a Plutarco, Horacio, Virgilio, Tito Livio o César, como si en el cultivo del alma del gran estadista respondiera a los llamados del destino, volviéndose abanderado de la eterna causa de Roma, que quiere también establecer sus leyes en las inhóspitas y salvajes tierras pampeanas. El caso de Perón, diferente en la medida en que no lucha en ningún conflicto bélico y desde temprano muestra facetas negociadoras y racionales en los sucesos de la Semana Trágica y en la conspiración que culmina en el golpe del 30, está igualmente atrapado en el estudio de los antiguos, siendo célebre su devoción por Plutarco. Pero emplea los modos de la persuasión (por 17 años, brindó instrucciones o solicitó opiniones por carta a diferentes destinatarios, que debían actuar en su nombre), marcando sutiles distancias con la lengua de la orden y el mando que es la esencia del Ejército, ayudado por el tono y la experiencia profesoral que aprendió y acumuló en el Colegio Militar, en sus años docentes. La erudición clásica se torna fundamental a los fines de la conducción política, de la psicagogia (o dirección de almas), cuya búsqueda es la necesidad de educar al soberano.
Podemos decir, además, que cuando Perón escoge el tiempo por sobre la sangre, se está inclinando por la tradición letrada y no por la tradición armada. La idea de la nación en armas es la hipótesis última de la resistencia: las armas las carga el diablo y se debaten entre la acción heróica- siempre al límite de lo irresponsable- de poner en riesgo la propia vida o las circundantes y el desgarro de estar abierto a matar a otro. La opción por el largo plazo, en cambio, rememora a la Generación del 37. Escribió en una oportunidad Echeverría que “si hubiéramos tenido tiempo para difundir nuestras doctrinas y traerles la simpatía de los caudillos y jefes principales (trabajo ya iniciado con éxito sorprendente), la revolución que el país necesitaba se hubiera realizado sin sangre, fundado sólidamente la Democracia”. Si los gorilas letrados e iletrados vieron en Perón la reencarnación de Rosas y a su gobierno como la segunda tiranía, aquí rastreamos un delgado hilo que lo lleva al pensamiento de sus más férreos oponentes. El peronismo reclama la herencia popular de Rosas, pero también reclama la herencia de Echeverría.
Es sabido que cuando las letras, ansiosas o fatigadas, se ven impotentes para producir las transformaciones que desean en la realidad (“momento fatal en la historia de todos los pueblos”, por utilizar la expresión de Sarmiento), llaman a las armas, como si ellas condensaran la esencia del proyecto literario que las letras no son capaces de realizar por su cuenta, como si el desempeño de las armas fuera en sí mismo un instante poético, un hecho filosófico o como si la ocasión permitiera que los hermanos separados pudieran volverse a reunir. Del “con estas bellas palabras saludaba los nuevos tiempos, de rara felicidad, en que se podría pensar lo que se quisiera y decir lo que se pensara”, frase de Tácito que La Gaceta de Moreno reivindicaba como suya en la forma latina, se pasa al mito de la fundación nacional por el Ejército, el cual se remonta a la figura legendaria de Cornelio Saavedra. No sabemos si la nación, pero es indudable que el Estado-nación fue obra del Ejército argentino, que mediante las armas conquistó la independencia y también a través de ellas sometió a todos los poderes locales. De ahí que se preguntara Mansilla en 1870 si el Estado “no es el heredero infalible de nuestros soldados muertos en el campo de batalla, por él mismo, o por la libertad de la patria, o por su honor ultrajado”. A su vez, es la hipótesis de Martínez Estrada en su brillante ensayo Radiografía de la Pampa, donde a este respecto sostiene que “sólo existía una realidad, que era el ejército frente a todas las utopías de los discípulos de Story y de Montesquieu”. En esta lógica del Ejército como custodio de la argentinidad, las expectativas de guerra no concluyen con la Campaña del Desierto porque, como hemos visto y observa con agudeza Martínez Estrada, la aniquilación del indio precedió a la paranoia en torno a sus “espectros”, así como la vigilancia de la frontera se replegó al control y la represión de la “frontera interna”, mucho antes de que comenzara a estudiarse en los círculos castrenses la Doctrina de Seguridad Nacional. El Estado es más coerción que consenso. Hobbes teorizó en la pampa y es del miedo visceral que se alimenta el poder. De nuevo Martínez Estrada, no sin pensar desde el mito:

“¿Qué es lo que en definitiva constituye la potencia del Estado al que todos recurren evadidos de la realidad? ¿Por qué, si sólo es fuerte en razón de lo que debilita fuera de él, se acude a su protección? Porque el miedo primitivo, el que se entró hasta los huesos del primer poblador, del primer hacendado y del primer artista, no tuvo oportunidades para ser reemplazado por la seguridad, y la muerte, la ruina y la vergüenza quedaron dentro de la nueva estructura, como sentimiento que una censura y un anhelo demasiado vehementes enterraron en la subconciencia, donde está más vivo que nunca”.
Para no ser interpretado como una fuerza de ocupación, el Ejército necesita que las letras, horrorizadas por la realidad incomprensible del pueblo, por la posibilidad de ser tocadas, viciadas, censuradas, soliciten su presencia. Aquella milagrosa coincidencia ocurrió el fatídico día en el que el castizo poeta nacional, Leopoldo Lugones, proclamó en Ayacucho que “ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada”, para luego afirmar que “el ejército es la última aristocracia, vale decir, la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica”. No otra cosa hizo Borges en 1976 que convocar a las armas a salvar la Constitución, la República, la Libertad y la Democracia. Las armas acudieron al llamado, pero para derramar la sangre de sus compatriotas y confirmar que en la Argentina occidental y cristiana, cada un siglo se comete un genocidio.
El pueblo sin armas, expoliado, humillado, ninguneado, por quienes dicen cómo son las cosas y quienes se ocupan de que las cosas sean así como se dicen, queda atrapado en la disyuntiva entre la desesperanza y la obligación de hacer sus propias letras y tomar sus propias armas. Cuando las letras se alían con las armas, el pueblo debe enfrentar su destino con ánimos de grandeza y actitud sacrificada, jugársela por la verdad de las armas y las letras que se reclutan sigilosamente en su seno. Puede explorar la posibilidad de la crítica cultural, el periodismo de investigación o el revisionismo histórico (¿acaso el poeta-soldado-presidente Mitre, traductor de la Divina Comedia, no dedicó su vejez a escribir la historia argentina, con sesgo liberal y unitario?) y evaluar cuánto daño ocasionan, cuántos márgenes de libertad habilitan. Puede también especular con que, en algún momento, por alguna fisura imprevista o aleatoria, las letras y las armas entrarán en contradicción, cada una con la otra y consigo misma. Pero si la democracia es ficción, si el orden social deja al pueblo afuera, entonces hay que barajar otras cartas. Y, por citar a Sartre, “llega el día en que la pluma se ve obligada a detenerse y es necesario entonces que el escritor tome las armas”.
Tomar las armas, justamente, se titula una sutil y hermosa novela de Horacio González, que reflexiona sobre los vaivenes de la generación de los 70 a partir del cruce retórico, conjetural, político- estimulado por el problema del martirio- de dos nombres que por aquellos años nunca se intentó articular y sobre los que buscamos trazar conexiones tan riesgosas como posibles: Echeverría y Perón. La dialéctica de las letras y las armas se resume en los avatares que estas dos contraseñas de la historia desencadenan en el pensamiento. Autocrítica de las bibliotecas militantes, que se nutren con tomos varios de Jauretche, Hernández Arregui, Puiggrós, Scalabrini Ortiz o Abelardo Ramos, con mucha suerte Walsh, Carri, Rozitchner, Viñas o los hermanos Lamborghini, pero regalan al campo liberal la propiedad exclusiva de Echeverría, Mármol, Alberdi, Sarmiento, Vicente Fidel López, Mansilla (Lucio y Eduarda), Ramos Mejía, Borges o Martínez Estrada. Un rostro de nuestra alma enardecida resulta desconocido para la causa que predicamos cuando cerramos la puerta a la noble tradición de las letras y su peligroso vínculo con las armas, no siempre bien dirigidas. A quienes, sin preparación militar, se les ha presentado el dilema de tomar las armas, de volverse combatientes en nombre de venerables y superiores razones, de abandonar su antigua vida para entregarse a los cauces y surcos del destino, habrán sentido en su carne que no se trataba de un acto sencillo, de un hobby con consecuencias menores. Manuel Belgrano, Esteban Echeverría y sus amigos, Carlos Olmedo, Alicia Eguren, Francisco Urondo o Rodolfo Walsh podían advertir que la decisión es el suplicio de toda conciencia, abrumada y desgarrada en sus mismas vacilaciones. Pero también notaron, algunos de ellos, que no basta con la metafísica de las armas para hacer frente a la fortuna cuyo inaprensible hálito recuerda que la hora de la virtud no puede ser precisamente calculada y requiere de intervenciones intempestivas y desajustadas. Walsh no sacrificó su cuerpo en la lista de mártires de la patria tomando un cuartel, sino con una carta que, en medio del silencio glacial de la represión, rompió la clandestinidad y dejó testimonio para siempre de la hidalga y noble rebeldía del militante que no se resigna a vivir en un reino de tinieblas e injusticias. Estos son los dramas y vibraciones de un país que, en sus glorias y sus agonías, nos ha legado múltiples retazos, fragmentos de sensatez, esbozos de audacia presente. Hacer de ellos una madeja de ideas originales y creaciones de largo aliento se vuelve un imperativo categórico, en medio de tiempos abreviados y exigentes, donde las angustiantes horas parecen disfrutar de un peso y una gravedad ontológicas.
Puede que las campanas del pasado, que oímos sonar tímida pero desesperadamente frente a la seducción catastrófica de tecnologías que se jactan de no tener historia, no nos ofrezcan las respuestas que necesitamos. Pero puede también que de sus hondas y enigmáticas fuentes nos sea permitido extraer las frases, las metáforas y las preguntas que, sin prensa, despierten a las letras dormidas y nos armen para el porvenir. A través de su personaje echeverriano, que hace de exégeta de los secretos motivos del “Viejo”, insinúa Horacio González que hacer política es apropiarse del itinerario o acervo de proverbios que la humanidad toda nos ha dejado en herencia. Monedas desgastadas, que han perdido su troquelado, que se las conserva sin gracia, pero que en determinados momentos, introducidas de nuevo en la circulación, como en un relato de Baudelaire, pueden ocasionar un mágico acontecimiento y retomar algo de su viejo esplendor. En qué herencias elegimos levantar como banderas se juega la chance de una respuesta a la altura de los aciagos tiempos que corren.
Dice Lenin en su inolvidable libro El Estado y la Revolución -trabajo interrumpido por los fuegos de octubre- que “es más agradable y más provechoso vivir la ‘experiencia de la revolución’ que escribir acerca de ella”. ¿Qué hacer, en cambio, cuando la revolución brilla por su ausencia, cuando no se anuncia, cuando resulta prácticamente imposible? Quizá vivir la experiencia de la revolución cuando la revolución es lo que falta, sea, como sugirió alguna vez González, pensar lo que queda de ella, leer y escribir acerca de sus restos, recuperar sus extraviados nombres y los hilos subterráneos que frágilmente los atan, oír sus ecos con emoción, ser hospitalarios y recibir en nuestros hogares a todos sus fantasmas desamparados. También rastrear en sus vastas y diversas tradiciones, en la letra de sus anales y en el espíritu de sus milagros y sus desvaríos, las huellas de viejas promesas, los reclamos milenarios de justicia y redención, los augurios de una política nueva, en la que la militancia, postulando a sus precursores, construya a cada rato puntos de eternidad. La decisión por la organización, que es la decisión por el tiempo y también la decisión por lo que vence al tiempo, no puede ser tomada sin atender las razones, agotadoramente señaladas, de las letras y de las armas. Con aquellas viejas compañeras tiene un secreto pacto nuestra hiperbólica responsabilidad.
Que concluya entonces el aguerrido poeta: “Forzar a la suerte, es tarea de la audacia. Hay más: es urgencia del destino”.