Introducción
La distinción entre teoría (theoria) y práctica (praxis) arrastra ya más de dos mil años. Fue Aristóteles quien, en su Ética Nicomáquea, consagró la oposición entre ambos momentos como dos formas de vida sensiblemente diferentes: la vida contemplativa y la vida activa. Para los antiguos, sin embargo, lo tajante de aquel contraste sólo se revelaba, empleando una expresión ajena a su lenguaje, “en última instancia”. Si la teoría refiere a la contemplación, es decir, a la disposición del espectador que ve, mira u observa, en tanto se vincula a actividades como la reflexión, el estudio, la investigación o la conversación (en su sentido de “girar en torno a”), no por eso la práctica queda alejada de toda vocación por el conocimiento, del prestigio de la episteme. En la perspectiva de Aristóteles, debe hablarse de ciencias prácticas, dentro de las cuales yace la más eminente, arquitectónica y omnicomprensiva de ellas: la política. Que la política sea una ciencia no impide, como sostiene el estagirita, que su fin “no es el conocimiento, sino la acción” o, en otras palabras, que se ocupa de los asuntos humanos y, con mayor precisión, de la pólis. La conflictividad inherente a la ciudad, la diversidad de opiniones sobre las “cosas nobles y justas” que se manifiesta en su seno, exhibe que la naturaleza de la política no puede ser la de una ciencia exacta. ¿Deja entonces de representar un tipo de conocimiento? No es el criterio de Aristóteles. A su juicio, se trata de un conocimiento que se desenvuelve en terreno escabroso, repleto de ambigüedades e imprevistos, pero conocimiento al fin. Un conocimiento que, como hemos sugerido, aspira menos a su mismidad que a exhortar, prescribir, conducir o guiar la acción, con el objetivo de volver a los hombres más buenos, más virtuosos, más felices.
La condición paradójica de la política hace que se desdoble en su lado teorético (en el que habita el filósofo político: ciencia política) y en su lado práctico (desde el que actúan ciudadanos o estadistas: ciencia política). Precisamente, los equívocos a los que está expuesta la política como ciencia encuentran su “reflejo” en que lo propio de la excelencia política sea ni más ni menos que la prudencia (phrónesis), porque el mundo político es un mundo atravesado por la contingencia y los infortunios. En cambio, las ciencias teoréticas en sentido estricto parecen regirse por la idea de un conocimiento especulativo cuya medida es independiente de toda aplicación. No en vano la pregunta fundamental de la filosofía política clásica es la del mejor régimen político (en cualquier tiempo y lugar, como deber ser absoluto), pregunta que a un estadista sensato, acuciado por la presión del momento, no le conviene hacerse, pues cuando ella misma se responde, se jacta de su inaplicabilidad, como consecuencia de su elevada pureza y exigencia (el acceso al eidos, al orden eterno, al mundo de las ideas, permite la crítica de lo real, mas no la realización de lo “alto” en lo “bajo”, ya que el abismo resulta insuperable). Tampoco es casual que cuando Aristóteles llega a caracterizar la vida contemplativa en el Libro X de la Ética Nicomáquea, la defina como la vida propia de los dioses (solo podemos aspirar a ella, en tanto existe algo divino en nosotros). De esta manera se proclama la superioridad de la teoría sobre la práctica, o el hecho de que la auténtica disposición teórica (una vida conforme a la verdad, a su paciente búsqueda) sea prácticamente inalcanzable, reservada a unos pocos, ajena a la multitud y al común de los hombres. El ideal del sabio al que aspira el filósofo, no obstante, requiere como condición sine qua non de una ciudad que permita la filosofía y su libre indagación de los problemas, es decir, que haya personas cuya actividad no sea útil o redituable para la pólis. Según observó Leo Strauss, todo el drama de la vida filosófica consiste en cómo el filósofo, con cierta discreción y cautela, se empeña en persuadir (por lo general, vanamente) a los gobernantes de turno de la nobleza de la filosofía sin por ello traicionarla.
Contra semejante abstracción, contra la “vanidad” de una teoría renuente a aplicarse, se rebelan los primeros filósofos políticos de la modernidad, en consonancia con la revolución que entonces acontece en la ciencia. Con el célebre “giro maquiaveliano”, no se abandona la contemplación, pero se la limita a observar la política tal como es (la veritá efectualle della cosa) y no como debería ser (su representación imaginaria), ya que hacer lo contrario resultaría ruinoso para el príncipe, en tanto los seres humanos no son como nos gustaría que fueran. Como bien detectó Strauss, se va preparando una devaluación de los fines últimos y el cultivo de la virtud cede paso a la persecución del interés (para lo cual, primero, se prioriza la virtud política por sobre la virtud moral o excelencia humana). Ocurre entonces que la teoría queda subordinada a la práctica y deviene instrumento de sus pretensiones. Al volverse menos exigente para la frágil naturaleza humana, se espera de ella su realización. Thomas Hobbes aspira en su Leviatán a que un soberano recogerá sus descubrimientos y “convertirá esta verdad de la especulación en utilidad de la práctica”. Si para el discurso científico una teoría cuyas hipótesis no pueden contrastarse o verificarse experimentalmente carece de sentido y debe desecharse o corregirse, para el pensamiento político moderno cualquier serie de premisas teóricas que no resiste la aspereza de la realidad o que es incapaz de derivar de manera exitosa corolarios prácticos apenas sería digna de consideración.
El cambio de prioridades expone una mutación en la teoría misma. Renuncia a conocer lo bueno o lo justo y se transforma, según una importante definición de Kant, en un conjunto de reglas y principios más o menos universales que, aunque mantengan una distancia indudable con la práctica (pues no gozan de aplicación inmediata), son factibles de recibir el enlace que “une ambos mundos”. Una teoría política será válida en la práctica política si el filósofo logra identificar sus fundamentos a priori, pero en cualquier caso el “destino” de la teoría se juega en un terreno que no es el suyo. La novedad radical de Kant, que inaugura la época del idealismo alemán, no es otra que la declaración de la primacía de la razón pura práctica por sobre la razón pura teórica o especulativa. La idea de que allí donde la teoría no puede avanzar, avanza la práctica, o de que los problemas teóricos se resuelven prácticamente, es la clave de la filosofía de Marx y halla su expresión en la tesis ocho sobre Feuerbach, como a su vez en la apoteótica frase con la que Friedrich Engels culmina uno de sus últimos libros: “El movimiento obrero de Alemania es el heredero de la filosofía clásica alemana”.
En el medio, por supuesto, está Hegel, con su analogía entre la filosofía y el búho de Minerva, que alza su vuelo en el crepúsculo. Diferente a Kant y a Marx, también él desprende la legitimidad de la teoría de los vaivenes de la práctica, porque el saber absoluto solo es posible luego de que el Espíritu transite su doloroso y desgarrador camino. La filosofía conoce “lo que es” únicamente cuando la realidad se ofrece en su madurez (en su racionalidad). Pero si en Hegel la “extracción” sucede como clausura, en Marx lo hace como apertura (teleológica), gracias al reconocimiento de las tendencias o leyes del acontecer histórico. “Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que haya de sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa actualmente existente”. Durante su larga vigencia, el marxismo consideró ideológicas a las teorías que, en lugar de permitir el acceso a lo real, lo distorsionan o lo ocultan. Una vez más, la práctica es el criterio para juzgar la teoría y no al revés (como lo era para los clásicos). Marx sintetiza el nuevo pensamiento en la memorable tesis once: “Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo”. En cierto modo, el oriundo de Tréveris lleva hasta sus últimas consecuencias la empresa crítica kantiana, al postular que “el arma de la crítica no puede suplir a la crítica de las armas (...) pero también la teoría se convierte en un poder material cuando prende en las masas”. La filosofía aparece así como arma de la revolución.
Ahora bien, en el transcurso del siglo XX se contraponen (al menos) dos vías diferentes de abordar la cuestión. Por un lado, los más destacados pensadores marxistas trabajan, con un espíritu parecido al de Marx, en la construcción de la unidad dialéctica entre la teoría y la práctica. Es el caso del joven Lukács (el proletariado conoce la totalidad cuando se conoce a sí mismo y la toma de conciencia solo se logra en el combate, por eso la lucha de clases es anterior a la conciencia de clase), pero también de Gramsci (quien acuña el curioso vocablo “filosofía de la praxis”) o de Althusser (que concibe a la filosofía como lucha de clases en la teoría), todos ellos bajo la sombra de las grandes experiencias revolucionarias y la acción heroica o dramática de sus líderes (de igual manera, los intelectuales de extrema derecha publicitaron mitos que incitaran el éxtasis de la decisión por la decisión). Del otro lado, el incumplimiento de las promesas de la revolución y la metamorfosis del ethos revolucionario en ethos burocrático habilitó una especie de retorno a la teoría, capaz de poner en suspenso el desatado predominio de la praxis. Varias corrientes confluyeron en aquella tarea. Su diagnóstico, al decir de Martin Heidegger, suponía que “quizá el hombre hasta ahora, desde siglos, ha actuado ya demasiado y pensado demasiado poco” y que era necesario liberar al pensamiento de las exigencias más “mundanas”. En una línea similar reflexionan Theodor Adorno y la “Teoría Crítica”. Las páginas de Dialéctica Negativa son en ese sentido categóricas, cuando arguyen que “quizá la interpretación que prometía la transición a la práctica fue insuficiente” y, bastante más adelante, que “la liquidación de la teoría a manos de la dogmatización y la prohibición de pensar contribuyó a la mala praxis; que la teoría recupere su independencia constituye el interés de la misma praxis”, pues “sin ella, la praxis, que continuamente quiere transformar, no podría ser transformada”.
Otro ejemplo monumental (omitimos el caso del ya mencionado Strauss) es el de Hannah Arendt, quien luego de estudiar en La condición humana las modalidades de la vida activa (labor, trabajo, acción), se dedicó a investigar los momentos de la vida mental (pensamiento, voluntad, juicio), con el fin de restablecer en ellos una dignidad entonces amenazada. Contra la interpretación hegemónica, Arendt se conjuró frente al retroceso de la acción en la época moderna y se sublevó contra la jerarquía que Occidente había edificado y que colocaba a la contemplación en el pináculo de la libertad. Para ella (como para Adorno) no se trataba de invertir la escala, sino de reconocer la “autonomía” de cada instancia, que no es ni inferior ni superior a la otra. De hecho, Arendt consideraba que con la modernidad la contemplación se había vaciado de significado, al ser confundida con el pensamiento (devenido a su vez cálculo), nuevo sirviente de la vida activa. A lo sumo, la contemplación era la del homo faber que se representaba el modelo desde el que trabajaría la realidad y no ya la del filósofo que se asombra por el milagro del Ser y por la conciencia de su ignorancia. Pero con ello también la vida activa sufrió su propia inversión y la acción política quedó cada vez más relegada en las preferencias de los seres humanos, frente al triunfo inapelable del animal laborans.
En este texto nos interesa sopesar cómo opera el “retorno a la teoría” una vez que la praxis revolucionaria parece haber caducado frente a la lógica omnipotente del mercado capitalista. No deja de ser significativo que la tesis once de Marx, o más bien el orden de sus términos, siga siendo objeto de acalorada polémica. Para dirimir el asunto, recurriremos a la obra reciente y todavía en desarrollo del militante y ensayista argentino Damián Selci, en especial a sus libros Teoría de la Militancia: Organización y poder popular y La organización permanente, aunque también a algunos de sus artículos. En la medida en que Selci toma como punto de partida la crítica posestructuralista al esencialismo (y, con ella, la deconstrucción del marxismo emprendida por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe) pero mantiene el poderoso llamado a la acción que caracterizó a la tradición marxista, sus textos condensan varias de las perspectivas que friccionaron durante el siglo XX. Nuestra hipótesis es que existe en el pensamiento de Selci un doble movimiento que lleva de la praxis a la teoría y de la teoría a la praxis. Con el primero, se pasa la herencia hegeliano-marxista por la criba de las filosofías del acontecimiento (en especial, la de Alain Badiou). Con el segundo, que interpretaremos desde la noción de “libro viviente” de Horacio González (pero que responde al creacionismo del psicoanálisis de Jacques Lacan), se recupera algo de la sustancia prescriptiva de los clásicos (como conocimiento de la vida buena que exhorta a cultivarla), pero sin abdicar del gesto moderno de trascender todos los límites y “determinaciones objetivas” que el cosmos impone, ni de su lógica inmanentista. Recomponiendo el horizonte utópico, Selci revaloriza la teoría sin moderar y escatimar la práctica.
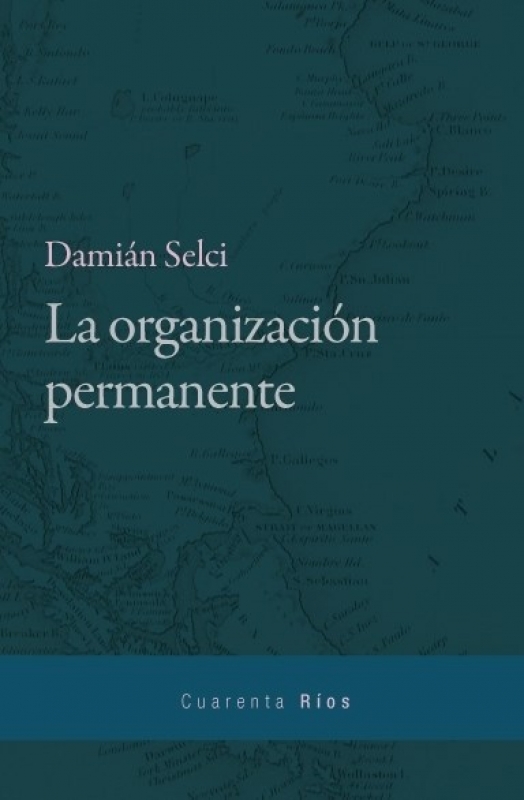
La teoría desde la práctica
Todo pensamiento digno de tal nombre recibe su impulso del movimiento de lo real, es decir, del hecho de que en lo real hay algo que merece pensarse. Que el comienzo de la filosofía sea el asombro o la admiración, es apenas una variante de lo que aquí referimos. En todos los casos, irrumpe una pregunta que no puede responderse desde la forma habitual de pensar. Se trata de una pregunta que compromete lo más íntimo de la conciencia y que, por lo tanto, la interpela. En otras palabras: un enigma que desafía el pensamiento. “Aprendemos el pensamiento en la medida en que atendemos a lo que da que pensar”, escribe Heidegger en un texto famoso. En su despertar sobresaltado e inquietante, el pensamiento se revela como agradecimiento del don, como dar las gracias. El don, según hicieron notar numerosos pensadores, cumple la paradójica condición de que es una ofrenda gratuita que obliga, que nos vuelve responsables. Carece de razón de ser y no parece posible retenerlo o atesorarlo, pero tampoco retribuirlo, sin a la vez traicionarlo. En la historia filosófica reciente, el don ha sido llamado también Acontecimiento. Bien distinguió Alain Badiou que el Acontecimiento es una excepción (inmanente) o sustracción en el orden del ser. El Acontecimiento no “es”, se “da”: su ser es in-fundado, es falto-en-ser (precariedad ontológica). Pero en tanto se da, su carácter es evanescente. Su verdad se juega en las huellas que liga el trabajo de un sujeto, su disciplina, su fidelidad. Un sujeto que extrae consecuencias de que algo se transformó en lo real, pues él, con su intervención sin más respaldo que el que construye infinitamente, da testimonio de esa transformación y la destina a todos. ¿Qué acontece con el Acontecimiento? El sorprendente salto de la inexistencia a la existencia absoluta, con su intensidad máxima e inapelable. Intensidad que apremia y estimula al pensamiento.
Estas consideraciones podrían servir de propedéutica para introducir la novedad radical que significa el pensamiento de Selci en el momento actual. Teoría de la Militancia se inicia, en efecto, con una pregunta tan crucial como rectora: ¿por qué perdimos? (acompañada de esta otra: ¿qué significa ganar?). Aquella pregunta concede relevancia histórica a un episodio electoral (la derrota del kirchnerismo frente a Cambiemos en el 2015) que podría no tenerla. Con ese gesto, Selci reconoce las limitaciones de una praxis de la que él participa, pero inmediatamente reenvía la provocación de lo real al apacible y majestuoso palacio de la teoría. Como indica en el prólogo, la experiencia entonces explicada de manera prístina por la teoría del populismo, al enfrentarse con obstáculos y contradicciones que no es capaz de resolver desde su propia dinámica, devuelve la impotencia a la teoría misma. Que allí donde la práctica se estanca, le corresponde avanzar a la teoría (inversión del descubrimiento de Marx), es una cuestión que revisaremos más adelante. Nos interesa ahora comprender las exigencias que la praxis lanza al pensamiento, con el fin de que este se haga cargo de sus dificultades.
Desde el principio, la obra de Selci se presenta como un elogio y una polémica ante la imponente teoría del populismo de Ernesto Laclau, es decir, como una crítica interna, de naturaleza dialéctica. No pretendemos reconstruirla, pero sí señalar que su necesidad evoca el desfasaje entre teoría y práctica. El éxito o el fracaso de la empresa de Laclau depende, por supuesto, de con qué vara se la mida. Selci admite las virtudes del populismo como forma de construcción política del pueblo, aunque advierte que al no superar la teoría sus puntos ciegos, encierra a la práctica en un “callejón sin salida”. De hecho, la política a la que se dirige la teoría política de Laclau no está a la altura de las expectativas de aquel ethos posestructuralista que Laclau predica y que Selci comparte. En La organización permanente nuestro autor es mucho más categórico: “La dificultad estriba en que el divorcio entre teoría y práctica se convierte directamente en hostilidad. La teoría de Laclau sencillamente no confía en la práctica”. ¿Qué quiere decir esto? Que donde la teoría habla de “totalizaciones contingentes” o “articulaciones hegemónicas”, la práctica que prescribe (el pueblo populista) olvida su frágil condición y adquiere una apariencia de sustancialidad que, a ojos de la filosofía, resultaría escandalosa. El pueblo cree en sí mismo (en su razón de ser) y se atribuye la inocencia de quien demanda a un Otro, en tanto resguarda su identidad de la presencia de un Enemigo amenazante. Queda atrapado así en una lucha que no tiene solución en sus propios términos pues, como aclara Selci, el pueblo es incapaz de derrotar al Enemigo (su exterioridad constitutiva) sin dejar de ser pueblo. Esto, sin embargo, el pueblo desmemoriado no puede verlo, porque elude la responsabilidad que implica toda conciencia del antagonismo: más bien lo sitúa fuera de sí, como si no lo implicara. “Laclau avanzó en la teoría y retrocedió en la práctica. Su planteamiento teórico es enteramente insustancial, pero la práctica reconstruye lo que él mismo había deconstruido”. El saldo de la operación no es otro que la despolitización del pueblo, ya que no se asume como efecto de la politización.
Para lograr “salir del atolladero”, Selci debe rastrear en lo real algo que la teoría del populismo no hubiera pensado y que, por ende, impide a la teoría ser consecuente con sus propios presupuestos (que en La organización permanente denominará “insustanciales”). La maniobra de Selci traslada el énfasis de la pregunta (“¿por qué perdimos?”) a la respuesta, expresada en el mismo prólogo: faltó militancia (porque ganar significa ”derrotarnos a nosotros mismos”). Nótese que cualquier disciplina de las ciencias sociales o la opinión periodística respondió a esa pregunta de modo distinto, alegando motivos varios. Pero Selci insiste y sostiene que aquello que falta, que todavía está por-venir, sin embargo, ya aconteció (la pregunta ¿qué es la militancia?, que es lo que la teoría se propone explicar, se desprende de la mínima observación de que hay personas que militan y del profundo asombro de que la perspectiva política más abarcativa omitiera ese hecho tan simple. En otras palabras: la militancia es inexistente para la teoría del populismo). Los enunciados de Selci se suscriben a ese Acontecimiento. De lo que se trata, en cambio, es de pensarlo. Porque la militancia, entregada vertiginosamente a la praxis, no tuvo tiempo de edificar la teoría que la legitime. Por eso la derrota funciona como una especie de gozne o bisagra de la política, que permite detenerse a pensar o, parafraseando a Marx, anuncia que para transformar el mundo es necesario interpretarlo mejor. Para el pensamiento, la militancia solo se vuelve “lo nuevo” de manera retroactiva, cuando el tiempo “fuera de quicio” lo obliga a cambiar la perspectiva y apreciar en lo que parecía un elemento más la clave del problema.

Teoría de la Militancia podría titularse también “Fenomenología del espíritu militante” o “Fenomenología de la conciencia política”. Típico del abordaje fenomenológico es “dejar hablar a las cosas mismas”. En lugar de violentarlas, la teoría escucha lo que tienen para decir, se abre a la penetración que los pliegues de lo real le regalan. La fenomenología describe los avatares de una conciencia, que debe mostrarse a la altura de su discurso, de su convicción, de su certeza de sí y es siempre el desajuste, la contradicción, la negatividad lo que la impulsa a asumir una nueva figura, hasta que lo real se reconcilie con el concepto. En la teoría de Selci, esto sucede en el nivel del Cuadro Político, que encarna el punto de vista de la responsabilidad absoluta, así como el individuo Hegel encarna el punto de vista del saber absoluto hacia el final de la Fenomenología del Espíritu. Con el Cuadro, no obstante, se subvierte la posición hegeliana, porque el pasado resulta accesible también para la praxis y el sufrido camino que lleva hasta él se presenta como un camino abierto para todos, es decir, como la buena nueva de que la vida no-individual es posible para cualquiera y tiene que decidirse cada vez. En La organización permanente se reescribe así: “La infinitud de la praxis militante no radica en que sea interminable, sino en que suspende cada vez la finitud, cada vez la precariedad. La eternidad es el paso sobre el impasse”. El impasse es otro nombre para la irrelación antagónica, o la falta de razón o de necesidad en el paso entre significantes, que para Selci es el paso entre militantes, porque “un militante es lo que representa al sujeto para otro militante” (en vez de “sujeto”, que es una herencia lacaniana, Selci anota en una oportunidad “acontecimiento”). Como el paso nunca está garantizado (ese es el significado último de la insustancia), la mejor manera de transitar sus desfiladeros (que siempre penden sobre el abismo) es la militancia, que asume cualquier consecuencia como de su responsabilidad.
Observamos así que Selci define la militancia de una manera muy peculiar e inédita. ¿Supone esto un forzamiento arbitrario de lo real? ¿Acaso los militantes se ajustan a la noción selciana de responsabilidad absoluta o responsabilidad por la responsabilidad del otro? ¿No conlleva un imperativo demasiado exigente para las posibilidades de la frágil naturaleza humana? El error sería creer que Selci confunde al militante con la persona que se atribuye serlo, cuando, en realidad, la militancia no es una identidad más que habita circunstancialmente un individuo; es la subversión de todas las identidades, lo que impide su cierre esencialista. A juicio de Selci, no soy “yo” el que milita, sino el “otro” o, por decirlo a la manera en que Derrida interpreta la decisión (como decisión pasiva), la militancia es siempre la militancia del otro en mí. El hincapié que Selci pone en la contradicción “Ego-Organización”, revela a su vez que la militancia se expone en cada momento y que el esfuerzo para mantenerse en ella, más que provenir de una mágica fuerza de voluntad que saldría de las entrañas del ser humano, resulta del don inesperado del otro, que en tanto milita nos llama también a perseverar en la militancia. La virtud no es nunca del “individuo” sino de la organización (vida no-individual). Y esto es así incluso cuando el “individuo” parece tener razón frente a una línea cualquiera de la organización, pues en ese caso el “individuo” no es individuo; es militante. Como militante, se ocupa de responder por la responsabilidad de los demás y puede afirmarse que su pensamiento tampoco le es “propio”. Es un mensaje epistolar que nunca se detiene, que nunca deja de circular, por más que el militante sufra toda clase de tentaciones y tribulaciones. Nunca se sabe qué militante está por-venir, a qué militante se destinará la carta. El drama del “quebrado”, que cede y claudica, no es el fracaso del militante, sino del “animal humano” que no soporta la responsabilidad absoluta. Por eso para Selci la militancia es antihumanista, ya que el ethos militante es por definición in-humano, en tanto resurrección posibilitada por la gracia del otro y no por una sustancia individual que “nos hace ser lo que somos”. En rigor, la deserción no es argumento contra la militancia. Es, más bien, signo de su temporal insuficiencia práctica, de que se torna indispensable la presentación de más y mejores militantes.
En la militancia hay una primacía (no excluyente) del “oír” por sobre el “ver”. Es más “judeocristiana” que “grecolatina”, más “religiosa” que “filosófica”. El mandato de los Evangelios, “creer sin ver”, es la premisa básica de la conducción política. No es casualidad que palabras fundamentales del discurso religioso evoquen con gran potencia la especificidad de la praxis militante. Entre ellas, vale mencionar “apóstol”, que significa enviado. Un militante no es por sí mismo, sino que es siempre enviado por otro militante. No se “es” militante, sino que se “deviene” (la militancia no es un estado, ni un Estado; es un devenir-militante capaz de durar). En sentido estricto, la militancia no tiene “ser”. La militancia es un proceso que se reanuda o se reinventa cada vez. Lo que no implica un comienzo “desde cero”, abstracto, desimplicado de la historia. En verdad, la historia, con toda su carga dramática, se le revela al militante en la postulación retroactiva de sus propias presuposiciones (que no pretende sustanciales, sino decididas), de aquellas líneas causales que, por caminos sinuosos y disputados, conducen hacia él, bajo la figura sin figura de una herencia que compromete. Para la teoría de Selci, sólo se “es” militante en tanto se responde el llamado de otro militante y sólo lo respondemos en tanto llamamos, también nosotros, a otro militante. El llamado, en rigor, trasciende al tiempo. El militante puede “convertir” a su vecino, a su amigo, a su familiar, o puede ser “convertido” por ellos. Pero además, puede convertir en militantes a los mismísimos Espartaco, Pablo o Rosa Luxemburgo, independientemente de lo que la historiografía o la ciencia política piensen al respecto. Inclusive, puede dirigir su “buena nueva” a alguien que todavía no nació: ¿no sentimos eso cuando leemos las epístolas paulinas? Aquel es el significado que para Selci tiene la responsabilidad absoluta.
Retomando nuestro problema y enmarcado en lo que Selci denomina “crisis teórica del presente”, tenemos el siguiente diagnóstico, según indica en La posibilidad del siglo:
“De modo que tenemos dos déficits conexos: una política sin horizonte (más allá de continuar el reformismo) y una teoría sin expectativas (más allá de continuar la deconstrucción). Ni la praxis ni la teoría se sienten inspiradas una por la otra. El resultado es que tenemos una política solamente moderada y una filosofía solamente crítica”.
Dado que la teoría política contemporánea teme realizar sus postulados en política, ya que la política es del orden de lo colectivo y, por ende, cualquier reclamo al otro puede sonar demasiado “imperialista” o “totalitario”, se limita a tener objetivos meramente defensivos (a explicitar lo que “no quiere”, antes que lo que “quiere”) o, en la versión de Laclau, a involucrarse en una política sin rumbo, que desconoce su para qué y que, en ese andarivel, olvida y traiciona sus premisas deconstruccionistas. De esta manera, se consagra el triunfo teórico del capitalismo, algo que Selci plantea que no puede deducirse de las conclusiones del posestructuralismo, pero que es lo primero que se desprende de su impotencia política. Por lo tanto, postula que se debe finalizar la crítica del marxismo e iniciar la “crítica de la crítica”, lo que sería también una autocrítica de la que la teoría no puede excluirse. Con jerga hegeliana, aduce que tal vez el miedo al error sea el error mismo. Y declara que es posible recuperar el horizonte utópico del viejo marxismo sin retener sus presupuestos sustancialistas, es decir, aceptando los logros de la deconstrucción. En otras palabras: declara que es posible una utopía anti-esencialista y que su nombre es militancia.
Pero la utopía, en la perspectiva de Selci, no es un producto de la imaginación del teórico, sino que reside en la propia praxis, de manera embrionaria. Se mantiene así fiel a la tradición marxista y a una imagen que todavía está presente con mucha fuerza en la obra de Antonio Gramsci: que la nueva sociedad debe construirse ya desde ahora. Solo que Selci no confía aquella responsabilidad a la clase obrera (no puede hacerlo después de Hegemonía y Estrategia Socialista), que es un lugar dentro de una estructura. La confía, por el contrario, a un punto de vista que cualquiera podría habitar, siempre que responda al llamado de un Acontecimiento. Y se trata de un punto de vista que se ha manifestado y que ha adquirido centralidad política en Argentina. La empresa de Selci consiste en pensarlo a fondo y derivar corolarios. Para esto, el autor introduce la idea de que la militancia debe derrotarse a sí misma y de que el pensamiento equivale a la acción, por lo que pensándose actúa sobre sí y se transforma o se niega. Idea que, en rigor, es propiamente hegeliana y que atraviesa toda la Teoría de la Militancia.
El punto de vista de la militancia es impersonal, porque un militante es, al menos, dos. Selci no pretende ofrecer un discurso “externo”, o colocarse en la posición del “observador neutral”. Tampoco dice “me parece” o emite una doxa. Escribe como quien es actor o partícipe del mismo espectáculo que le toca contemplar. La teoría aparece como un desprendimiento autorreflexivo de la propia praxis. Lleva hasta sus últimas consecuencias el Acontecimiento con el que se siente en deuda. Lo cual es independiente del talento, la imaginación o la prosa del escritor, que es más bien escriba. No porque “lo visitaran las musas”, sino porque extrae de la praxis el esfuerzo por conocerse a sí misma. En el axioma “la militancia piensa” (¿no es un prejuicio común, que también se expresa en la lengua universitaria, el de que la militancia no piensa, sino que obedece?), que está implícito en toda la obra de Selci, el pensamiento no refiere a lo que entendemos coloquialmente como tal. Arendt concebía el pensamiento como retirada de la acción (es una actividad solitaria, pero que no carece de compañía: el pensamiento es un diálogo silencioso de “Yo conmigo mismo”, por lo que experimenta la diferencia en la identidad). Típico del sentido común es pensar que no se puede pensar donde hay ruido, en medio del bullicio de la multitud. Esto es válido solo en cierta medida para el caso de Selci. Es evidente que también él se “detuvo a pensar” y que no escribió sus libros dentro de una unidad básica o en una movilización política. Pero no hubiera podido escribirlos si únicamente se hubiera dedicado a estudiar en profundidad a los teóricos posestructuralistas (cosa que hicieron muchos, sin por ello construir una teoría de la militancia). Es su condición de militante, que le permite hablar bajo y desde los efectos incalculables de un Acontecimiento, el sello característico de la obra.
La misión de la teoría frente al desafío de la praxis consiste, entonces, en la búsqueda de la autoconciencia que la praxis únicamente alcanza cuando decide pensarse a sí misma. Pero la teoría se nutre con las novedades de la práctica. Donde las distintas corrientes ven algo poco interesante, que no merece la menor atención, ella contempla lo más interesante y le hace saber a la praxis que no debe abandonar su convicción. Con los pasos que da hacia adelante, de hecho, la teoría no se jacta de saber más que la praxis, sino que se presenta (también a la teoría le corresponde presentarse) como la praxis vuelta concepto e interioriza las contradicciones de lo real en su propio seno, a objeto de demostrar que la praxis es accesible para el logos. Al fin y al cabo, el propósito primordial de Selci en Teoría de la Militancia no era otro que elevar a la militancia a la dignidad del concepto, es decir, consagrarla como algo que da que pensar. Por eso, hacia el final del texto, es el mismo libro el que, con un tono discreto, probabilístico, modesto (pero que prepara una conclusión espectacular), debe justificarse ante el tribunal de la militancia y demostrar su servicio:
“Quizá nadie se vuelve militante por leer libros, y menos un libro que presenta una teoría de la militancia. Pero la legitimación filosófica a lo mejor le da mística a cada militante; lo fortalece ante la adversidad; le suministra razones para no aflojar, para no perder la dureza ni la ternura. Y ni siquiera es preciso que los militantes lean o comprendan la “lógica de la interiorización”; bastaría con que sepan que su existencia está justificada filosóficamente, que no pueden ser estigmatizados ni despreciados porque son espirituales (...) Así que la expectativa superior de este libro es la siguiente, a la vez prudente y exagerada: se puede ser militante. Se puede buscar a quién imitar. Se puede (en fin) tener una vida no-individual”.
El libro se justifica insuflando confianza y autoestima a una militancia bajo acecho, saludando la grandeza de su causa y convocándola a mantenerse fiel hasta el final. Pero de este modo solo tenemos el pasaje de la práctica a la teoría y cómo la teoría reacciona al imperativo de responsabilidad, que debe traducirse en una lógica capaz de expresar y contener todas las vivencias militantes: el Selci de Teorìa de la Militancia es, todavía, demasiado filosófico (así se autorreconoce el libro en la introducción). ¿Acaso no elabora conceptos e inventa personajes conceptuales, al estilo de Deleuze y Guattari? Resta preguntarnos si no ocurre, también, un tránsito “al revés”, siendo la teoría la que interpela y compromete a la práctica, pero de una manera distante a la de la filosofía.
La segunda parte del ensayo se puede leer acá.