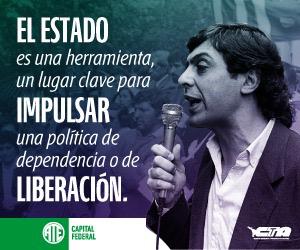Ciclos de lectura de poesía: comunidad y deseo en tiempos difíciles
Roma Godoy: contra la romantización
Desde una mirada crítica y sin idealizaciones, Roma Godoy reflexiona sobre lo que significa producir cultura hoy: el esfuerzo que conlleva, los malentendidos del “refugio” y la necesidad de habilitar espacios donde suceda algo más que la exposición. Con lucidez, cuestiona las lógicas narcisistas del circuito poético, defiende la escucha como práctica política y celebra la posibilidad de crear vínculos transformadores.
“Pensando en la pregunta, me doy cuenta de que no tengo romanizada esta actividad que hacemos. En un evento de poesía no hay necesariamente encuentro, ni siquiera creación —a secas—, y definitivamente no tiene que ser un refugio: eso me parece muchísimo.
Los agentes culturales realizamos un trabajo muy concreto para la sociedad que, en nuestro rubro —la poesía—, la mayoría de las veces no está remunerado, o lo está muy mal. Lo digo porque no hay relación entre nuestra producción y lo que recibimos. Sobre todo si pensamos en que lo que hacemos es fundamental para sostener un aspecto muy valioso de la sociedad: la cultura.
Producir un evento de poesía, incluso con una estructura mínima, implica un esfuerzo enorme: pensar, ir y venir de acá para allá, lidiar con la humanidad de lo humano, con la grupalidad, Excel, carpetas en Drive, diseño, comunicación, ¡audios larguísimos en WhatsApp!, que no te respondan los mensajes, volver a escribir “mensajitos”: ‘¿Pudiste leer...?’, etc.; y ni hablar si estamos pensando en lo que significa sostener un ciclo de poesía.
Cuando hablo de producción cultural, tomo la expresión de Mijaíl Bajtín; no hablo en términos capitalistas. A veces, cuando se trata de entender qué hacemos —y está bien la pregunta, porque no siempre es claro, ni para nosotros mismos—, aparecen estos significantes como “encuentro”, “colectivo”, “refugio”. Y muchas veces pasa que la ideología capitalista nos ha tomado a todos, y el evento termina siendo una comparsa de narcisos que posan para las redes sociales y para ese Otro ante el que rinden cuentas. No se entiende qué leen, qué les pasa con la escritura, por qué la urgencia por mostrar, publicar, rendir, hacerse un lugar en un universo donde las experiencias que se vuelcan en el poema son todas más o menos las mismas. Y sobre todo me surge preguntarme, cuando percibo que eso es lo que está pasando: ¿están escuchando? ¿Estamos escuchando? Creo que esta es otra de nuestras tareas: cortocircuitar estos fenómenos de frivolidad autorreferencial que andan en busca de un semblante con el cual identificarse y personalizarse”.
Aun en este contexto, Godoy señala:
“También, muchas veces durante los eventos pasan cosas mágicas. Hay escucha, hay atención, nos sentimos hermanados en un ritual antiguo donde cada cual pone en común algo de su experiencia en el mundo.
Por otra parte, es cierto que las generaciones de poetas se renuevan y precisan de una materialidad que sostenga ese acontecer. Justamente en este punto aparece con toda claridad la necesidad de un productor y agente cultural. Alguien —o una grupalidad— tiene que habilitar espacios para que los hechos culturales nuevos y los de toda la vida tengan su lugar.
Nuestro trabajo exige estar muy atentos a lo que está pasando en la sociedad/cultura donde desarrollamos nuestra función y a lo que nosotros, como seres singulares pensantes y deseantes, tenemos ganas de hacer.
Yo ahora, por ejemplo, no tengo ganas de generar eventos de poesía en torno a poetas. Tengo ganas de escuchar la poesía que leen los escritores que no se dedican a ella: ¿qué poesía leen los filósofos, los psicoanalistas, los lectores adictos? Tengo ganas de cruzar fronteras: poesía y artes escénicas, poesía y artes visuales, poesía y música. Quiero un evento más para escuchar que para leer. Tengo ganas de entrevistar poetas, escucharlos desde otro lugar.
Por otra parte, creo que un circuito con propuestas distintas se enriquece y crece. Ese también es otro trabajo que desarrollamos: enriquecer y hacer crecer las posibilidades de la cultura, de llegar donde aún no llegó, de propiciar algo “nuevo”.
Dicho todo esto, creo que queda claro: aparecen espacios donde se quiere estar, vivir y permanecer; donde el efecto es la contención del deseo, no su satisfacción y muerte. También es cierto que ese deseo está asociado a la alteridad, y que desear es una condición común, y que común es el esfuerzo para hacer algo con eso”.
Celeste Diéguez: el valor de las políticas culturales
Celeste Diéguez pone el foco en el valor de las políticas culturales públicas. Desde su experiencia como codirectora del ciclo Ciudad de poetas, subraya la importancia de que los proyectos sean sostenidos por el Estado, con equipos de trabajo formados por artistas. El compromiso curatorial, el cruce generacional y la mirada integral son parte de una apuesta que va más allá de lo coyuntural.
“Ciudad de poetas' es un ciclo de poesía y música impulsado por la Secretaría de Cultura de la ciudad de La Plata. Ana Negrete, la secretaria de Cultura del municipio, nos convocó a Martín Massa y a mí para llevar adelante la curaduría y gestión del ciclo y otras iniciativas relacionadas con la poesía en la Casa Museo Almafuerte.
En primer lugar, está bueno, en relación con este proyecto, destacar la importancia de las políticas culturales, es decir, decisiones políticas, integradas y coherentes en relación a la cultura desde la estatalidad, lo que permite darles continuidad y desarrollo a los proyectos artísticos. También destacar que las políticas culturales puedan ser llevadas adelante, con toda la especificidad que cada área requiere, por artistas de la disciplina y el ámbito que se busca apoyar y promover.
Tanto Martín como yo escribimos, los dos hemos llevado adelante otros ciclos de poesía: en su caso, Jardín de gente, en la librería Cariño de La Plata; en mi caso, Rompan todo / poesía & contexto, en CABA. A su vez, mi trabajo como editora y tallerista hace que esté siempre atenta a las distintas expresiones y búsquedas poéticas que coexisten hoy, tanto en La Plata como en el resto del país.
Cada edición de Ciudad de poetas gira alrededor de un eje que articula y constela a poetas de distintas estéticas y generaciones, un músico o música local y alguien, por lo general poeta también, cuyo rol es conducir y coordinar las lecturas e intercambios, lo que permite profundizar con cada participante y garantiza renovación y variedad de perspectivas. Mayormente participan artistas locales, pero ocasionalmente recibimos a poetas de otros lugares, para alentar el intercambio y enriquecer la escena poética de la ciudad.
A la vez, hay una mini feria de editoriales, que se relaciona con el eje o participantes de cada edición, articulada por Pablo Amadeo, de la editorial municipal La Comuna, otro integrante de este equipo, que, entre otras aventuras, este año acompañó la segunda edición del Sin Brújula, un festival federal itinerante de poesía joven, que nos dejó un relevamiento de la poesía emergente sub 30 local muy interesante.
 Diéguez dirige el ciclo platense Ciudad de poetas.
Diéguez dirige el ciclo platense Ciudad de poetas.
En el ciclo nos interesa propiciar el cruce, el diálogo, el respeto por la búsqueda y la voz del otre”.
A su vez, Diéguez destaca:
“Las actividades que se impulsan desde lo institucional deben ser lo suficientemente inclusivas para alojar la mayor cantidad posible de expresiones, trabajando en equipo para fortalecer las actividades preexistentes, sin descuidar la especificidad que necesita cada disciplina y evitando infantilizar, aplanar o convertir los eventos en algo acartonado o solemne.
La poesía es la disciplina literaria más antigua y desde sus orígenes está en constante transformación y movimiento. En La Plata hay una riqueza y diversidad poética muy interesante, fruto del componente universitario proveniente de todo el país y cierta cercanía práctica con Capital Federal, pero con la suficiente distancia y autonomía identitaria para hacer lo propio.
Hace ya dos años que se realiza el Festival Bonaerense de Poesía, está la EDITA, una feria insoslayable en el ámbito de la edición autogestiva federal, y hay muchísimos eventos donde la poesía ya es o, cada vez más, comienza a ser protagonista. En el Almafuerte, además del ciclo, estamos gestionando una grilla de talleres breves que cruzan poesía con otras disciplinas: danza, teatro, artes plásticas, visuales, música, diseño y edición. La idea es que se convierta en una de las referencias de la poesía”.
Javier Roldán: más acción y más poesía
Javier Roldán reivindica una tradición: la de los talleres y ciclos que han marcado la historia literaria del conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa herencia colectiva, lanza su propia propuesta: El Sapo Intuitivo, un ciclo nacido del deseo de seguir creando, incluso en los momentos más difíciles. Para él, el presente exige más acción y más poesía, no menos.
“... Entrar en diálogo con una tradición larga, potente, fructífera que ya tiene la ciudad de Buenos Aires y el conurbano —el grande que ahora llamamos AMBA—, querer entrar en esa tradición de talleres literarios como el de Mario Jorge De Lellis, de la década del setenta, de donde salen Irene Gruss o Alicia Genovese, entre otros poetas.
También el taller que daba Arturo Carrera en los años ochenta y otros tantos que siempre, o varias veces, tuvieron como corolario un ciclo de lectura o en paralelo. Son movimientos que casi se arman en paralelo.
Yo mismo vengo de un taller literario, el de mi maestro Osvaldo Bossi, y fui parte de su ciclo de lectura El Rayo Verde, que ahora es el de mayor continuidad en la ciudad de Buenos Aires. Para seguir con esa tradición empecé a dar talleres en 2020 y en 2023 arranqué con El Sapo Intuitivo, que es el ciclo que coordino junto al equipo de chicas, chiques y chicos que me acompañan en los talleres literarios”.
 Roldán organiza el ciclo Un sapo intuitivo.
Roldán organiza el ciclo Un sapo intuitivo.
En relación al difícil contexto actual y los encuentros literarios, Roldán señaló:
“Creo que este es el momento. Creo que en los peores momentos es cuando más hay que hacer, más hay que crear”.
Lucía Uncal: el nacimiento de Tiroteo
Lucía Uncal recuerda el nacimiento del ciclo Tiroteo en plena pandemia, como una forma de romper el aislamiento y sostenerse con otros. Desde entonces, el ciclo creció, se transformó y hoy sigue vigente como un espacio itinerante de imaginación, duelo poético y creación colectiva.
“Tiroteo surgió como un espacio que necesitábamos en otro momento difícil para la cultura (y para todo), que fue la pandemia. En pleno confinamiento, con Chapi Barresi empezamos a hacer un vivo de Instagram donde leíamos lo que escribíamos y lo que estábamos leyendo. Era una excusa para romper ese eterno domingo que fue la cuarentena.
En 2021 empezamos a hacerlo en vivo y se sumaron Elías Pedernera e Irina Skamarda; desde entonces el ciclo se transformó. En este contexto, Tiroteo es un lugar para construir mundos de fantasía a través de la poesía. Con la excusa de un duelo poético, propone un encuentro para leernos y sentir junto con otrxs. Nos parece lo más parecido a estar en un fogón compartiendo historias, como hizo la humanidad desde siempre. Además, es un espacio donde reforzamos la idea de que el arte es trabajo, donde promovemos un intercambio económico
Más allá de la lectura: lo que se comparte en los ciclos
Desde diferentes horizontes, Roma Godoy, Celeste Diéguez, Javier Roldán y Lucía Uncal, proponen una experiencia de comunidad, escucha y deseo compartido. Desde Tertulias Poéticas, Ciudad de Poetas, El Sapo Intuitivo y Tiroteo, se revela el poder de la poesía para fortalecer lazos y reactivar prácticas colectivas. En la segunda pregunta, los poetas y organizadores de ciclos ponen en palabras aquello que se produce cuando los cuerpos y las voces coinciden en un mismo lugar: algo que puede ir mucho más allá de la lectura de poemas.
Roma Godoy : deseo colectivo y comunidad
Para Roma Godoy, los ciclos son un modo de sostener el deseo colectivo y abrir espacios donde se construya lo común:
“En 2018, una época un poco inestable de mi vida, me habían echado recientemente del laburo, me estaba yendo a Cuba unos días por invitación de un amigo, y después de conversar con él sobre un sistema enrevesado de conceptos que fueron el germen del taller y su aceptación de mi propuesta, nos metimos de cabeza en uno de los quilombos más hermosos de nuestras vidas: Tertulias Poéticas.
Un ciclo mensual de poesía con una gran estructura. ¿Por qué lo hice? Porque estaba loca y mi amigo estaba loco. Porque nos hundíamos y había que aferrarse a algo. Aquel ciclo duró un año: de diciembre de 2018 a noviembre de 2019.
La propuesta consistía en un encuentro mensual para el cual se recibían textos sobre una temática. Cada temática guardaba una relación metafórica con el mes en curso. Luego, todos los textos eran editados en un fanzine de modesta factura destinado a repartirse entre los asistentes, fueran poetas o solo visitantes. El día del encuentro se procedía a la lectura de los participantes, se podía escuchar música en vivo y no faltaban los actores y actrices que daban vida a pequeños monólogos.
 Una Tertulia poética, en Villa Crespo, producida por Godoy.
Una Tertulia poética, en Villa Crespo, producida por Godoy.
Después Tertulias siguió, de hecho actualmente está latente, pero nunca pude replicar aquella primera experiencia. Nos quemamos; fue demasiado y empezamos a querer cosas diferentes.
De todas formas, cada tanto hago algo con Tertulias. Empecé a trabajar como asistente de otros productores y a hacer trabajos de producción para Nación y Ciudad. Hace unos días Soria Bar me invitó a producir una fecha. Son apariciones ocasionales.
Por lo pronto voy a mantener así la producción en el campo de la poesía. Ahora estoy haciendo otras cosas más asociadas a la gestión de proyectos, metiéndome en el campo de las artes visuales. Curé el año pasado la muestra A orillas, el río. En fin, pasé de la autogestión del ‘hagamos las cosas por amor’ a profesionalizarme lentamente.
No vivo de esto —ojalá—, pero es un complemento significativo. Estoy acá porque no hay otro lugar donde podría hacer algo con mi vida. Seguir creando proyectos, seguir abriendo espacios, sobre todo donde no había nada. Insistir y ante el fracaso volver a insistir”.
Celeste Diéguez: la cultura como encuentro
Celeste Diéguez destaca la dimensión afectiva y comunitaria que se vive en Ciudad de poetas. Para ella, los abrazos, las charlas y la alegría son tan importantes como los textos:
“A Ciudad de poetas viene gente de todas las edades y pertenencias: poetas, vecinos. Se charla mucho, el aire se llena de alegría y amor.
La sociabilidad que se da en la previa, en los patios llenos de plantas de la Casa Almafuerte, entre artistas y público, es tan importante como las lecturas y la música. Las charlas y los abrazos son parte del evento; el ciclo se instaló como un gran plan que hacemos entre todxs.
Los espacios colectivos de encuentro e intercambio son fundamentales para poder pensarnos como sociedad; siempre fue así, pero tal vez aún más después de la pandemia.

Lecturas en Ciudad de poetas.
Creo que el arte y la cultura nos conectan con la mejor versión de nosotrxs mismxs, esa que se anima a imaginar el mundo en el que necesita vivir, un espacio para hacernos preguntas y conectar con posibles salidas, siempre colectivas.
En tiempos tan hostiles, donde a diario se intenta desprestigiar la política, la acción social y la cultura, juntarnos una vez por mes a escuchar poesía y música, a charlar y a soñar proyectos nuevos, es una necesidad vital, que reconforta el corazón y nos fortalece”.
Javier Roldán: un diálogo intergeneracional
Con convicción, Roldán sostiene que la cultura y la escritura son actos colectivos. Los ciclos funcionan como piedras de toque intergeneracionales donde se fortalece el lazo social, se comparte la palabra y se reactualiza una práctica comunitaria que trasciende los nombres individuales:
“Un ciclo de poesía es un lugar de encuentro, un espacio que puede generar muchas otras cosas: un noviazgo, editoriales, nuevos libros y distintas amistades.
Son una hermosa piedra de toque y un diálogo intergeneracional, que para mí es fundamental.
La cultura es colectiva y la escritura de poesía tiene una tradición colectiva muy poderosa, muy grande, más allá de los nombres individuales”.
Lucía Uncal: habitar el tiempo de otro modo
Uncal rescata la pausa, la escucha y el sentir compartido. Frente a una cultura del apuro y el aislamiento, Tiroteo ofrece una alternativa: habitar el tiempo de otro modo, en comunidad.
“Quisiera citar a Chapi y decir que estos espacios ofrecen una pausa: nos permiten frenar para contemplar. Detenernos a hacer algo por fuera de la productividad, lejos del tiempo ansioso.
Son espacios donde aparece algo distinto a la crueldad, a ese intento de callar al otro con gritos y acusaciones falsas. Nos permiten ejercitar algo tan necesario como la escucha atenta, durante varias horas.
También son espacios de sentir colectivo, de catarsis, donde la convivencia de los cuerpos es protagonista.
En este momento, donde podemos quedarnos en casa y consumir contenido en soledad, sostener el encuentro nos devuelve a la vida en común.
Tiroteo, lecturas a quemarropa es un ciclo de poesía donde Chapi Barresi y yo invitamos a unx poeta para realizar un ‘duelo’ poético: una lectura dialogada e improvisada de poemas propios y ajenos.
Irina Skamarda realiza la producción y la puesta en escena, y Elías Pedernera el registro. El ciclo se realiza en la ciudad de La Plata, de manera itinerante.
 Uncal dirige el ciclo Tiroteo.
Uncal dirige el ciclo Tiroteo.
En 2024 fue seleccionado para participar del Primer Festival Bonaerense de Poesía. Han pasado por el ciclo: Gonzalo Zuloaga, Glenda Pocai, Ana Carrozzo, Carlos Ríos, Celeste Diéguez, Ana Rocío Jouli, Luchi Maxit y muchxs amigxs más”.
A través de sus relatos y reflexiones, Roma Godoy, Celeste Diéguez, Javier Roldán y Lucía Uncal trazan un mapa sensible de lo que significa hoy generar, organizar y vivir la poesía.
Biografias
Roma Godoy
Nació en Buenos Aires en 1985. Egresó de la carrera de Filosofía de la UCA. Escribe, edita, produce proyectos culturales. Entre los proyectos propios se cuentan Tertulias Poéticas, Las Juanas Poesía, 7 veces más grande que la vida y Politeama Cineclub. Durante 2019, fue parte del grupo de lecturas performático-corales de poesía “Insurrecta”, dirigido por la poeta Claudia Sobico. En 2021, publicó artículos sobre arte y feminismo, “De musas a creadoras”, y escribió para la Revista Político Cultural Molecular. Coprodujo el ciclo de oralidad Los Fatales, Poesía en tu Sofá Argentina y BorgesPalloza. Fue coordinadora de producción de Centro PEN Argentina. Gestionó y curó la muestra de arte visual “A orillas, el agua” para la Galería Pop-Up Lin Kroto. Hoy asiste en sus proyectos a artistas y curadores, y produce eventos de poesía: Intervención poética en la Noche de las Librerías 2024, Chin chin, mon amour! para TABA/Timbre4 2025, Día de la Poesía 2025 en la Biblioteca Pública 'Evaristo Carriego”.
Celeste Diéguez
Poeta, docente y editora. Publicó entre otros La capital, (Vox, 2012), La enfermedad de las niñas, (Club Hem, 2013), El camino americano, (Eloisa Cartonera, 2015), La plaza (Malisia, 2017), Lo real (Caleta Olivia, 2018) y La canción del amor (Tammy Metzler, 2020). Coordina el taller El Golpe de Horno. Codirige el ciclo de poesía y música de la Municipalidad de La Plata “Ciudad de poetas”.
Javier Roldán
Es del Oeste del Gran Buenos Aires, de Merlo Gómez. Fue librero durante varios años y trabajó como profesor en colegios secundarios estatales del conurbano bonaerense. Desde el año 2020 a 2023 trabajó en el Centro Cultural Kirchner en el área de Literatura organizando y curando diferentes talleres, muestras y ciclos, siendo parte del comité que organizó los festivales Poesía Ya! En la actualidad coordina talleres de lectura y escritura de poesía. Además, desde el 2022 organiza (con les chiques de sus talleres) el ciclo de lecturas poéticas Un Sapo Intuitivo.
Publicó las plaquetas “Bendito Yo Soy” (Paisanita 2016) y “Las Profecías Perderán su Razón de Ser” (Subpoesía 2016). Publicó también los libros “La Extraña Dama” (Alto Pogo 2015/Patronus Ediciones 2024), “Villa Trankila” (Santos Locos 2018), “Satrapía” (Patronus Ediciones 2023) y “Las Maravillas” (Ineditados 2024).
Es parte del colectivo que organiza desde el 2023 el Festival de Poesía del AMBA. En el año 2019 creó junto a Alfredo Machado el sello editorial independiente Patronus Ediciones.
Lucía Uncal
Nació en La Plata em 1990. Es docente de historia y trabajadora de la cultura. Se formó con Celeste Dieguez, Cecilia Pavón y Fernanda Laguna, Carlos Ríos, María Eugenia López y Horacio Fiebelkorn. En 2019 autoeditó el fanzine 'Instructivo para Bailar' junto a Mariel Uncal y Tilo Arte en Papel. Formó parte de las antologías Pangea (Caleta Olivia, 2023), Montarse de Poeta (Microcentro Poesía, 2025) e Improvisar (Pequeña Fortuna, 2025). Este año saldrá publicada la plaqueta 'YPF' editada por Es Pulpa ediciones y se encuentra trabajando en un poemario propio junto a Plateada Ediciones.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear