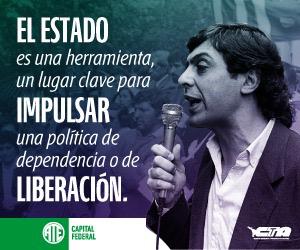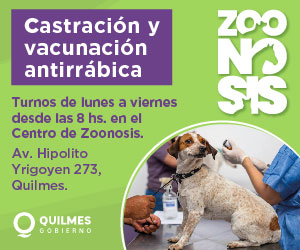Pintura portada: Nora Patrich
El jueves 16 de junio de 1955 la ciudad de Buenos Aires amanece fría y con cielo plomizo. Al movimiento habitual se le suman las y los curiosos a las 10 de la mañana, está previsto un espectáculo aéreo en el que se lanzarán flores en homenaje al General y Presidente de la República Juan Domingo Perón. Hasta ese momento nadie sabe que aquel día habrá una masacre, se bombardeará una Plaza de Mayo repleta de inocentes, en un atentado terrorista a escala gigantesca.
Voces historiográficas más actuales como las de Felipe Pigna, lo definirían como “el Guernica argentino”.
Fue tan irracional que incluso masacraron seguramente argentinos y argentinas que pensaban contrariamente al gobierno de Perón.
En ese tono citamos esta parte del discurso del Presidente Néstor Kirchner que el 16 de junio de 2005, que en ocasión de los 50 años de aquel infausto día, expresó:
“El 16 de junio no murieron solamente ciudadanos de un partido determinado, murieron argentinos, chicos que iban en colectivos, hombres y mujeres que por ahí salían a buscar trabajo, a encontrarse con sus familiares o almorzar. (…) La intolerancia y la irracionalidad de los que tiraban las bombas ni siquiera esto alcanzaron a medir, era tal la acción de odio que no importaba”.
Para abordar aquel 16 de junio hay que comprender que se gestó en el marco de una ardua disputa con el bloque opositor tras nueve años de gobierno, un conflicto en el que la iglesia actuó como detonante. El 11 de junio la tradicional procesión de Corpus Cristi, se convirtió en una gran manifestación netamente opositora. Frente a la Catedral de Buenos Aires confluyeron miembros de la iglesia junto a militantes de todos los partidos opositores. Cinco días después la Marina junto a un sector de la aeronáutica ejercitaron la antesala del golpe de Estado, que se efectivizaría en septiembre de aquel año. En un hecho sin precedentes, 30 aviones de la Marina bombardearon a sus compatriotas indefensos. Lanzaron nueve toneladas de bombas que cayeron contra la población civil, una de ellas impactó sobre un trolebús con niños, mujeres y trabajadores.
Los aviones de la Armada salieron de sus bases en Punta Indio, minutos después se sumó la aeronáutica. Néstor Noriega, capitán de Fragata, aviador y jefe de la Base Aeronaval Punta Indio. Lanzó una bomba sobre la Plaza de Mayo, cruzada la hora del mediodía. Gabriel Lorenzo Calderón fue uno de los iniciadores del ataque llamativo que no era de la Marina, sino un ex oficial del Ejército.
Posteriormente hubo sucesivos ataques casi, hasta las 6 de la tarde. Luego los aviones comenzaron a ametrallar a la población, produciendo una verdadera masacre, para volar rumbo a Montevideo. En un claro mensaje simbólico los aviones en su fuselaje tenían la leyenda “Cristo Vence”. Agrega muchos años más tarde el filósofo y ensayista del campo nacional y popular José Pablo Feinmann, “Era en nombre del mismísimo “hijo de Dios” que asesinaban a ciudadanos sin armas. ¿Así vence Cristo? Así vencía Torquemada”.

Los bombardeos ocasionaron la muerte de más de trescientos argentinos.
El Peronismo y la disputa por la renta
Recordemos que en el “gobierno del régimen” o del “tirano”, como lo llamaban algunos políticos y parte de la sociedad civil, se vivía en democracia en términos de sufragio. Los gobiernos entre 1880-1916 llegaron al poder con elecciones fraudulentas, cuestión que se repitió en la denominada década Infame, entre 1930 y 1943, el poder cívico-militar de turno lo llamó, en este período fraude patriótico, para disfrazar como se violentaba la voluntad popular en función de una élite con privilegios políticos y económicos.
Es así que el peronismo había triunfado con el doble de votos que la Unión Cívica Radical, en noviembre de 1951. En una votación en el que sufragó el 88% del padrón electoral. Además, que fue un gobierno que introdujo una seria disputa económicas a partir de medidas que beneficiaron a la clase trabajadora. La incorporación del aguinaldo, las vacaciones pagas, sentar a los sindicatos a la discusión salarial en defensa de los trabajadores, con el consiguiente impacto en paritarias sumado a la sideral mejora e incorporación al mundo del consumo de los sectores populares, acerca de este tema puede verse el trabajo académico de Natalia Milanesio, publicado por la editorial siglo XXI Cuando los trabajadores salieron de compra (2014).
En definitiva, una mejora salarial para amplios sectores y una política de producción inclinada al industrialismo fueron los ejes del corazón económico del gobierno.
Contamos esto porque parte del odio contra aquel primer peronismo puede entenderse en un odio de clase, y este hecho también se comprende a partir de una disputa de intereses concretos, no puede resumirse solamente a un conflicto hacia el interior del Ejército o de conflictos surgidos en el último gobierno con los sectores eclesiásticos con Juan Domingo Perón. Tampoco por una cuestión personal, de las “formas” de Perón, ni avasallar las instituciones, citando el texto de Horowitz, Los Cuatro Peronismos, se agrega, “el peronismo no era el instrumento apto para que el bloque de clases dominantes implementara sus necesidades políticas y económicas, por eso el gobierno peronista debía caer”.
Voces de la masacre
Mediante la recolección de testimonios podemos reconstruir esta trágica jornada para el pueblo argentino y la política del país. Tomando como referencia a una de las voces directas de este archivo, entrevistado por la Universidad Nacional de Quilmes, en un trabajo audiovisual testimonial acerca de los acontecimientos, el Granadero Reservista, clase 1934 cuenta:
“Ese día el 16 de junio yo a las 10 de la mañana tenía que presentarme, recibir la orden e ir a la Casa de Gobierno entonces cuando fui, me dicen que tenía que ir armado. Cuando volvía al cuartel a buscar mi arma, en el camino encontré a un oficial y le pregunté si pasaba algo, y él me contestó ‘mira si no está pasando, está por pasar’”.
Algo se venía pergeñando en las altas esferas del ejército, que los reservistas desconocían. Por su parte Diego Bermúdez, otro granadero clase 34 cuenta que ya le resultaba extraño como los trasladaban a Plaza de Mayo: “marchábamos en una formación de tanques, semiorugas y camiones con tropas”. Y además que “escuchamos los primeros tableteos de ametralladoras”. Es cierto que los ruidos de metralla su oían, es así que el diario La Época expresará a través del título de una de sus columnas: “Tiraron a mansalva contra el pueblo”, y explicita acerca de “los ruidos de metralla” que precedieron al bombardeo.
Si tomamos otra fuente, un texto que recopila testimonios de la masacre, Elena trabajaba en una fábrica de cerámica, ubicada en calle Perú, que cerró en el momento de los hechos. En un acto bastante poco entendible, los dueños de los comercios hacían retirar a sus empleados en el momento del bombardeo con lo que esto significaba. De esta manera la protagonista afirma que “se escuchaban los estruendos; yo no puedo describir el sentimiento de pánico”.
Por otra parte, un historiador que se destaca por el estudio de la violencia política en la Argentina Marcelo Larraquy, marca que, en el cuadro de situación de tensiones entre el gobierno y los poderes fácticos, existe un error del oficialismo: “la programación de ese acto era un regalo del cielo para los conspiradores”, ya que estaban dispuestos a derrocar al gobierno.
Otra voz para repensar el acontecimiento es el de la vecina Vita, curiosa quiso saber que pasaba porque había movimiento en el barrio, vivía allende al Hospital Durand. Se encontró con un espectáculo dantesco en las ambulancias en las que llegaban personas despedazadas. “Hay algo de esa dimensión criminal que si no la pensamos no podemos entender cómo se llega al terrorismo de Estado”, cuenta la socióloga y ensayista María Pía López, en un reportaje a Radio Gráfica en el aniversario 68 de los bombardeos a la población civil.
Además, aclara la investigadora que “lo que pasa en el ´55 es el ejercicio de un tipo de poder donde las fuerzas armadas consideran a la población civil parte del enemigo, como si fuera un ejército de ocupación”. Podemos confirmar la línea argumental de López si sumamos la declaración de Máximo Rivera Kelly, que participó de los bombardeos y resultó ser jefe Aeronaval durante el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri. Dijo que “era un hecho necesario”, y además se sinceró: “no me arrepiento de haber sido parte del bombardeo”.
Perón, la CGT e iglesias que arden
Aunque los pilotos jamás admitieron en público el objetivo, algunos comandos civiles, entre ellos Raúl Estrada, confirmaron que “el propósito era matar a todo el Gobierno”, y el ya citado Noriega afirmaría en 1971 que la meta era “destruir materialmente la Casa Rosada”. Los sublevados finalmente se rindieron, pero el saldo fue más de 300 muertes.
El General Juan Perón, dirigió un discurso por radio con el objeto de aplacar los ánimos, esto no es un decir, o una oración al paso. Por la noche el propio Perón llamó a los referentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) que se aprestaban, armados a salir a las calles para defender al gobierno. Por la noche mientras en los hospitales asistían a los heridos y las familias buscaban y lloraban a sus muertos.
Entrada la noche, mientras en los hospitales asistían a los heridos y familias sollozaban a sus muertos, grupos que defendían al peronismo llenos de impotencia, incendiaron la Catedral y seis iglesias de la ciudad de Buenos Aires que ardían en represalia a la matanza perpetuada. La relación entre la cúpula mayor del Ejército y Perón estaba terminada, y los meses del Presidente en su segundo mandato eran una crónica anunciada del fin del gobierno.
La complicidad de la Corte Suprema
En momentos del fallo actual de la Corte Suprema de Justicia, de la cabeza del máximo tribunal del Poder Judicial en el país (que cuenta con tres integrantes, dos ingresaron por decreto en el 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri) contra Cristina Fernández, la principal referente del peronismo y de la oposición; proscribiéndola para presentarse a elecciones e inhabilitándola de por vida para ejercer cargos públicos, es interesante una reflexión para comprender al Poder Judicial y político en la Argentina.
Cómo era de esperarse, el movimiento contrarrevolucionario del 16 de septiembre de 1955 separó de sus cargos a los cinco jueces que integraban la Corte Suprema y al procurador general, designando otros en su reemplazo. La Corte fue integrada por Alfredo Orgaz, Manuel J. Argañarás, Enrique V. Galli, Carlos Herrera y Jorge Vera Vallejo, y al Dr. Sebastián Soler como procurador general.
Como sucedió en 1930, aunque los integrantes eran otros, la Corte avaló el golpe de Estado. No sólo eso, esta corte surgida al calor de la contrarrevolución adhirió al andamiaje legal del gobierno de facto que prohibió y persiguió al peronismo. Se mantuvieron ejerciendo la “legalidad” del régimen, incluso ante los fusilados de José León Suárez y los cientos de militantes y dirigentes peronistas encarcelados y perseguidos. El Poder Judicial cómplice, ariete del un bloque del poder económico y político concentrado también es necesario incorporarlo como elemento, para reflexionar a 70 años de esta masacre trágica contra el pueblo argentino.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear