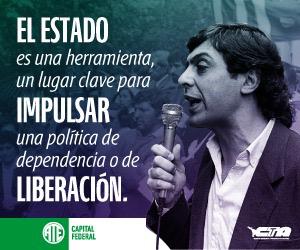Domingo French: el organizador del pueblo
Un 4 de junio de 1825 moría en completa soledad y anonimato el patriota Domingo French. Igual que otros próceres de la revolución que nos dio la patria, pagó su lealtad con destierro y su sacrificio con frialdad y desdén. Apenas Manuel Dorrego, su compañero de exilio y de causa, dispuso que se construyera en el Cementerio de Recoleta un monumento para recordarlo. Pero tan grande fue el desamparo en el que French pasó sus últimos cinco años de vida, consumido por una larga y triste enfermedad, que hasta el día de hoy no se sabe el lugar exacto en el que se hallan enterrados sus restos. El cuerpo fusilado de Dorrego fue el mensaje de lo que los unitarios estaban dispuestos a hacer con tal de restaurar las jerarquías sociales. El cuerpo desaparecido de French, como durante mucho tiempo el cadáver secuestrado de Evita, venía a representar el desvanecimiento del pueblo de la escena política, en un momento en el que los liberales que gobernaban Buenos Aires nunca se cansaban de aclarar todo lo que les repugnaba la democracia.
Porque French, no debemos olvidarlo, fue un enérgico y decidido militante popular. Su nombre, junto con el de Antonio Luis Beruti, es citado velozmente en las escuelas para condimentar con un toque pintoresco la inmortal gesta de nuestra Revolución de Mayo. Se nos narra, quizá, la versión anticuada y a todas luces falsa de que repartían entre los patriotas cintas celestes y blancas para poder distinguirlos, pero luego los perdemos de vista, dejan de tener importancia y se esfuman como también lo hace el pueblo, que para la visión dominante de la historia entra y sale del drama político argentino de manera casi espontánea. No hay procesos, no hay construcciones, no hay esfuerzos colectivos. El pueblo solo es acudido para desempatar las contiendas que otros deciden a sus espaldas. Después ya no cuenta. Después nada vale.
Aquella multitud que con su presencia amenazante impuso el cabildo abierto para el 22 de mayo, que se aseguró que en la votación para deponer al virrey hubiera una mayoría patriota y que frenó en el último instante la estratagema del síndico Leiva para formar una junta conducida por Cisneros, tenía que proceder de alguna parte. Esto no le interesaba a Bartolomé Mitre, que con su estilo de tribuno y su pasión por la verba inflamada admiraba los tumultos y las conmociones populares, siempre y cuando estuviera claro quiénes mandaban y detentaban el poder. Mucho menos a Vicente Fidel López- el otro gran historiador del siglo XIX, de tintes bastante más aristocráticos-, para quien French es ante todo el coronel French, el soldado de las guerras de independencia; llamarlo “chispero” sería bajarle el precio. Ignora que los testimonios de época se refieren a nuestro héroe como French, el del correo.
No es insignificante que fuera un trabajador y que se lo definiera como el primer cartero de Buenos Aires. Gracias a ese oficio, que comenzó a ejercer en 1802, cuando sus ideas políticas todavía estaban madurando, pudo disponer de un amplio conocimiento de los vecinos y vecinas de la ciudad, hacerse el tiempo para conversar con ellos y ganarse su confianza. Con el tiempo, el “casa por casa” se volvió un formidable método de construcción política, cuyos frutos se vieron en las gloriosas jornadas de la reconquista-en las que French impulsó la formación del cuerpo de Húsares, junto al mismo Pueyrredón que después lo proscribiría-y, especialmente, en las icónicas manifestaciones de los “chisperos” durante la semana de Mayo, también denominados en la jerga de entonces “manolos” y “orilleros”. Su nombre semioficial, más temible, era el de “legión de los infernales” y su designación militante, “los verdaderos”.
Este grupo de 600 personas armadas con puñales y con pistolas a chispa-a números de hoy, equivaldría a una movilización de 40.000 almas-produjo la agitación necesaria para que los sectores moderados del partido patriota no se adaptaran a los términos propuestos por el virrey y sus funcionarios. Los chisperos, que deberíamos calificar como la primera organización política argentina, prendieron el fogón para calentar los ánimos revolucionarios y torcer una correlación de fuerzas respaldada por la dura corteza de una dominación que llevaba más de dos siglos. French compartió la monumental tarea con muchos otros de los que, salvo por Beruti, Dupuy, Arzac-al que un español ofendido trata con desprecio por estar desempleado- y Donado-dueño de la única imprenta de la ciudad, gracias a la cual fue posible manipular la convocatoria al cabildo abierto y quebrar las reglas de juego de los peninsulares-, no sabemos prácticamente nada. Compusieron el héroe colectivo, extraviado de los caminos trazados y habilitados por los vencedores, pero siempre proclives a encontrar la manera de volver y honrar con las marcas de sus cuerpos anónimos y la simpleza de sus cantos eternos la memoria de los que jamás recibieron un nombre, mas dejaron sus huellas en la arena movediza de la historia.
Hoy sabemos por las crónicas, memorias y correspondencias escritas en esos años que las cintas distribuidas por los chisperos eran originalmente blancas, en señal de unión entre americanos y europeos, junto con una estampita que representaba al monarca cautivo Fernando VII. Pero el día 25, ante la traición que se cocinaba en el “palacio”, las cintas fueron de color rojo, como expresión del peligro y la violencia que podía avecinarse; entonces la cinta blanca pasó a significar la paz que los enemigos aún tenían tiempo de elegir, la nueva unidad que superaría el conflicto. Si la revolución, en primera instancia, terminó siendo incruenta, se debió al nivel de organización alcanzado por el campo popular, que demostró su capacidad para traducir la mera fuerza en un poder político que encarnaba ideas y nuevos horizontes. Lamentablemente, los historiadores hasta donde llega el testimonio oral centraron su atención en la “rosca dirigencial” que entre gallos y medianoche sucedía en casa de Rodríguez Peña-de la que French no era parte activa- y le negaron todo interés a la ardua, paciente y silenciosa labor organizativa que desembocó en el bullicioso ruido de la movilización social, condensado en la mítica frase “el pueblo quiere saber de qué se trata”.
Con el proceso transformador en marcha, la figura de French se desliza de forma imperceptible, hasta que alguna ráfaga lo coloca frente a situaciones más o menos conocidas para nosotros. Está documentado, por ejemplo, que quedó a cargo del regimiento “América” o “La Estrella”-dispositivo para encuadrar soldados revolucionarios, los cuales confluirán en la Sociedad Patriótica-, que en 1814 participó de la toma de Montevideo y al año siguiente se integró al Ejército del Norte y tuvo un rol preponderante en el apaciguamiento de las diferencias entre Rondeau y Güemes. Pero sin duda sus episodios más importantes albergan un dramatismo de otra índole. Tal vez el momento más difícil de su vida fue haberle dado el tiro de gracia al sublevado Santiago de Liniers, quien en 1808 le había concedido el grado de teniente coronel en reconocimiento por su papel durante las invasiones inglesas. Ejecutado por orden de la Junta, Liniers era un personaje que gozaba de altísima popularidad y la mañana “helada e infernal” en que se le aplicó la sentencia, según la describe su biógrafo Groussac, fue un verdadero parteaguas para la revolución, por cuya suerte French asumió una responsabilidad absoluta.
Y en segundo lugar, son las proscripciones que cayeron sobre su cabeza y su partido las que más lo acongoja. Orgánico del morenismo, French es desterrado a la inhóspita Carmen de Patagones tras el golpe del 5 y 6 de abril de 1811. Seis años más tarde, su oposición a la política cuasimonárquica del Director Supremo Pueyrredón lo condena otra vez al exilio, ahora en Estados Unidos, en compañía de Dorrego y Manuel Moreno. En esa flamante república se empapan del “federalismo doctrinario”, que militarán luego de su regreso a la patria, sin demasiado éxito porque tras la batalla de Cepeda y la disolución del Directorio en Buenos Aires se impondrán los unitarios.
La última actuación pública de la que tenemos noticia es su participación en la batalla de Cañada de la Cruz, en la que pelea bajo el mando de Soler para defender una Buenos Aires que había perdido toda capacidad de gobierno, pero que no dejaba de ser su patria chica. Las desmoralizadas tropas porteñas salieron a hacerle frente a las del victorioso caudillo santafesino Estanislao López, que marchó sobre la antigua capital para hacer cumplir el Tratado de Pilar, en una extraña alianza con los “malditos” Carlos María de Alvear y José Miguel Carrera. En medio de la derrota, French es capturado, pero Alvear le perdona la vida y López procede a liberarlo luego de sellar unos meses después la paz definitiva con Buenos Aires, garantizada por 25.000 cabezas de ganado vacuno, 5.000 de las cuales aporta un todavía desconocido Juan Manuel de Rosas, que será el French de la pampa, antes de que Encarnación Ezcurra haga lo propio en la ciudad con sus “apostólicos” y su “Sociedad Popular Restauradora”.
Con su salud frágil y un indudable abatimiento moral producto de la desorganización en la que estaba sumido el país, French se retira de la vida política y perdemos todo registro de su existencia. La revolución se devora a sus hijos y el cartero no fue la excepción: muere con apenas 50 años, agotado y solo. Pero su misión estaba cumplida. En el correo había aprendido a repartir cartas enviadas por otros. Entregado a la lucha por la liberación nacional, se desempeñó como un resolutivo cuadro auxiliar de Belgrano, Moreno y Castelli y tuvo la perspicacia y la visión de poder anunciar la buena nueva antes de que la misma pudiera siquiera ser proclamada. Comprendía perfectamente que si el día del acontecimiento es incalculable, no por eso hay que dejar de prepararlo con toda devoción y compromiso, porque cuando la situación amerita “llenar la plaza”, ya no hay tiempo que perder. Y en ese marco, el cartero también se anima a redactar sus cartas. Camino al Alto Perú, donde se juega el destino de la revolución, French se toma el rato de escribirle a un compañero lo siguiente:
“Este mundo es nuestro mundo; este país, nuestro país; esta sociedad, nuestra sociedad: ¿quién tomará la palabra si no la tomamos nosotros? ¿Quién pasará a la acción si no somos nosotros?”
Esa carta continúa su viaje. Esa carta espera a su destinatario, que está por llegar. Para que la leamos y la compartamos. Del primer cartero a los últimos. Porque los últimos serán los primeros.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear