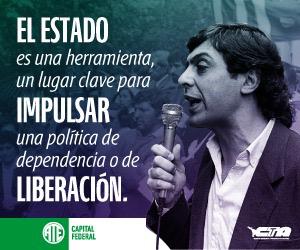El (des)aprendizaje vital de lo político
1
El auge contemporáneo del pensamiento de derecha nos arroja a un escenario político en el cual tal vez no baste ya presentarnos de un lado u otro de cierta batalla cultural y tengamos que darle lugar a la posibilidad de cuestionar a la cultura como tal y sin mas para que una batalla cultural tenga, desde nuestro punto de vista, un sentido militante verdadero. Porque es algo que está claro para muchos ya que insistir en esa forma de domesticación que en este sistema de cosas resulta la cultura nunca podría ser excesivo. Y todo el esfuerzo para poner en evidencia este hecho resultará siempre mínimo en comparación con la tremenda maquinaria a la que nos enfrentamos. Pero una cuestión a tener en cuenta, muchas veces sin embargo pasada ligeramente por alto, es que al oponernos a la función normalizadora de la cultura, sin querer y de manera casi inevitable, también sigilosamente la reproducimos si encaramos el análisis crítico de la cultura como algo que nos hace literalmente frente en lugar de tomarlo, al contrario, como un frente interno.
El empeño puesto en denunciar la domesticación cultural no debiera hacernos perder nunca entonces el eje de la cuestión, a saber: que cada uno de nosotros somos domesticados a la vez que domesticadores. Sólo así podemos alcanzar relativa claridad respecto a los asuntos de un aprendizaje vital que, en la práctica, tiene todas las notas de un verdadero y paradójico des-aprendizaje al implicar, por sobre todo, una progresiva revalorización y reconciliación con nuestra parte instintiva.
A qué llamamos ‘instinto’, sin embargo, es algo que conviene no dar por sentado sin mas. Por que: ¿qué significaría recuperar nuestra ‘animalidad’, en el caso de que por ‘instinto’ entendamos todo aquello que nos ‘anima’ de una manera no cultural?... Y sobre todo, para empezar desde el principio: ¿podemos decir con propiedad, entonces, que los hombres somos ‘animales’?... Estas y otras muchas que surgen cuando comenzamos a cuestionar nuestros automatismos resultan preguntas que, más que respuestas, nos exigen empezar a poner el cuerpo para sincerarnos acerca de nuestra relación particular con eso que llamamos genéricamente 'la cultura' y, respecto de la cual, no nos sentimos en gran parte identificados.
2
En Nietzsche y la filosofía, G. Deleuze distingue tres diferentes acepciones de la palabra ‘cultura’. En primer lugar, habría un sentido ‘prehistórico’ que distingue en la cultura aquello a lo qué obedecemos, por un lado, del simpe hecho desnudo de obedecer. Deleuze observa entonces que Nietzsche ve en la obediencia a la ley impuesta por la cultura una fuerza activa que, si bien se ejerce sobre el hombre y tiene la tarea de adiestrarlo, en principio se ejerce allí sólo sobre las fuerzas reactivas, proporcionándonos entonces hábitos y dotando a la conciencia, sobre todo, de la facultad de la memoria. El objetivo propio de la cultura es por ello para Nietzsche formar así un hombre capaz de prometer y, con ello, un hombre que pueda convertirse autónomo, libre y propiamente activo.
La cultura, tanto como la justicia, representa en principio para Nietzsche un mecanismo social de adiestramiento y selección. ¿Por qué la necesidad de una selección, y qué necesita sin embargo ser adiestrado?... La respuesta de Nietzsche es, en este caso, quizás muy semejante a la que ofrece la tradición: el hombre posee fuerzas reactivas que necesitan ser activadas. Sería confundir las cosas completamente, entonces, tomar como punto de partida el axioma de que las fuerzas reactivas son una invención o un producto de la cultura; lo que ocurre para Nietzsche, en cambio, y en ello consiste la originalidad de su planteo, es que las mismas fuerzas reactivas toman luego por asalto el control de la cultura, y así llegamos a una nueva instancia que es la cultura en sentido ‘histórico’.
Para comprender lo que ocurre con este segundo sentido de la cultura, dice Deleuze, primero hay que advertir que Nietzsche distingue entre lo que sería apenas el medio, es decir, el mero instrumento, de lo que viene a ser luego el producto acabado de la cultura. Esto significa que, si bien la cultura en sentido prehistórico fomentaba la responsabilidad y el respeto a la ley, el objetivo de la misma era el hombre soberano y legislador, esto es, aquel que ya no es objeto de sus fuerzas reactivas ante la justicia sino su señor y legislador. Con la cultura considerada desde una perspectiva histórica, en cambio, lo que en principio era tan sólo un medio se convierte ahora en su producto y, por tanto, su objetivo final.
Lo que hacía de la cultura algo dinámico y activo en la prehistoria era su capacidad para autodestruirse a sí misma, es decir, de aparecer y desaparecer sucesivamente en el movimiento por el cual el hombre se libera. Pero en la historia, al revés, la ley pierde su carácter formal y se confunde con su contenido impidiéndole desaparecer al ir formando colectividades. La historia, en consecuencia, no es otra cosa que la degeneración misma del sentido original de la cultura cuando aparecen eso mismo que Nietzsche llama ‘rebaños’, esto es, sociedades que no quieren perecer, y no imaginan tampoco nada superior a sus leyes destinadas a conservarlas.
El medio de la cultura histórica es el mismo sin embargo que el de la prehistórica: adiestramiento y selección. El producto de la cultura histórica, en cambio, en lugar de ser el individuo soberano será el hombre domesticado. Y la selección que debía ejercer la cultura, dice por eso Deleuze, se convierte entonces para Nietzsche en lo opuesto a lo que era desde el punto de vista de la actividad: ahora será simplemente un medio de conservar, de organizar y propagar el estancamiento de la vida reactiva.
3
¿Cómo, por qué, y sobre todo de qué manera la cultura trastoca su origen naturalmente activo, invirtiendo de tal manera su razón de ser?... En la versión que ofrece Deleuze, lo que según Nietzsche ocurre es que las fuerzas reactivas resultan capaces de generar esas ‘ficciones’ que permiten a las fuerzas reactivas lucir como si fueran activas y, de esta sibilina manera, pueden crear unas asociaciones de fuerzas reactivas que finalmente se imponen sobre las activas. Pero existirían entonces tres tipos de ficciones que resulta necesario señalar: la del resentimiento, la de la mala conciencia y, finalmente, la del ideal ascético. Y el común denominador de este verdadero combo reactivo es, para Nietzsche, la figura sacerdotal.
La ficción propia del resentimiento, en primer lugar, consiste en la proyección de una imagen reactiva por la cual se impone la idea (por demás infantil) de que haría falta más fuerza abstracta para reprimirse que para actuar. El sacerdote impone la idea, dice Deleuze, de una fuerza separada de lo que puede: así sería como nacen el bien y el mal, valores nuevos que en lugar de crearse al actuar resultan al contenerse de actuar; es decir, no afirmando sino negando.
La ficción característica de la mala conciencia, en segundo término, es consecuencia de la proyección del resentimiento. La fuerza activa reprimida, al ser separada de lo que puede, produce dolor. Y la figura sacerdotal crea entonces esa ficción por la cual dicho dolor resulta espiritualizado cuando se convierte en la consecuencia de una falta. De esta manera, el dolor se ofrece como nuevo valor que se cura fabricando aún más dolor: infectando la herida.
Y la ficción que propone el ideal ascético, por último, corona el triunfo de las fuerzas reactivas organizando las dos manifestaciones anteriores con la idea de que la voluntad de nada es superior a la voluntad de poder. Así es como depreciar la vida junto con todo lo que es activo se convierte en el nuevo valor que permite a la cultura instalarse definitivamente en su forma histórica.
Nietzsche brinda importantes premisas, entonces, para un reaprendizaje vital cuando, gracias a su fino análisis crítico, observamos que la cultura no sería esencialmente represiva de los instintos y que su forma de reprimirlos es simulando, paradójicamente, ser su más acabada expresión. De acuerdo a la primera premisa, el rescate de lo instintivo no estaría asociado necesariamente al libre arbitrio, entonces, sino a un rescate del carácter meramente formal de la ley. Es decir, de eso que Nietzsche llama ‘soberanía’, y que resulta la capacidad de obedecerse a uno mismo. De acuerdo a la segunda premisa, dicho rescate debiera abocarse a combatir el combo del resentimiento, la mala conciencia y el ideal ascético, entonces, enfocándonos principalmente para ello en vivir la vida tal como es, esto es: sin hermosas promesas o seductoras excusas. O, lo que viene a ser lo mismo, a no huir del destino, tomando lo que la realidad en cada caso nos presenta.
4
Muchas veces confundimos la crítica a la cultura con una mera apología de la desobediencia y, convirtiendo a la desobediencia en un valor, suponemos ligeramente que lo que está primordialmente en juego, en la apuesta contracultural, es la transformación de la sociedad. Pero la desobediencia a las normas culturales se toma así como una suerte de ‘desobediencia debida’, de la cual uno no sería entera y absolutamente responsable: sólo se pasa a obedecer entonces ideales transformadores, y de esta manera seguimos inmersos sin darnos cuenta en los mismos valores culturales que suponemos rechazar.
Cuando el cambio de estructura social opera como único móvil de nuestras problematizaciones políticas permanecemos todavía dentro de la zona de confort que nos manda reaccionar contra circunstancias ajenas adversas, y el espíritu reactivo se nos aparece como la única forma de ser posible. Esta 'desobediencia debida', en resumen, es lo que nos impide entonces afirmar la vida cuando, por mantenernos dentro del paradigma del resentimiento, actuar desde, por y para nosotros mismos es algo que ni siquiera advertimos que sigue resultándonos un enigma.
Desobedecer representa, ciertamente, el paso obligado para todo espíritu que hace de la justicia su principio y debe ser estimulado. Escaparnos de la obediencia resulta extremadamente valioso porque permite sobreponernos al prejuicio contra el pluralismo, que constituye sin duda nuestro valor por excelencia. Pero de que la desobediencia resulte valiosa no se sigue que deba operar, necesariamente, como un principio. La cuestión a considerar por ello no es tanto la desobediencia en sí como una virtud, en consecuencia, sino prestar especialísima atención, mas bien, a las desobediencias ininterrumpidas que supone la fidelidad a la justicia, mas bien, cada vez que nuestra natural inclinación a la obediencia nos vuelve a gobernar.
La justicia resulta intuida sólo a medias cuando hacemos de la desobediencia un valor. A lo sumo, la confundimos con la tolerancia liberal. Bregando por afirmarnos a nosotros mismos, en cambio, valoramos sinceramente un modo de ser y de pensar que no se asemeja en absoluto a la mera tolerancia, ya que es a partir del esforzado intento por sobreponernos constantemente a la negación de la vida implícita en todo pensamiento único, al contrario, como surge la posibilidad de vivenciar la armonía implícita en toda dispersión, dado que al afirmar la vida es posible concebir a lo plural manifestando inseparablemente a lo único.
Quienes consideran que el llamado a la insubordinación resulta necesario incluso hasta en el desierto suponen, en definitiva, que la cultura les resultaría algo ajeno a lo que pueden oponerse frontalmente y así no toman en cuenta que el deseo de apartarse del pensamiento único, y el consiguiente compromiso pluralista del justicialismo, es algo que sólo puede ser escuchado por aquellos que han iniciado ya, por su propia cuenta y riesgo, el lento aunque progresivo desanclaje respecto de los condicionamientos sociales. Y por eso es justamente allí donde vemos correr la línea divisoria de aguas: entre aquellos que suponen que detrás de la denuncia de algo que falsea la realidad está la realidad misma, por un lado, y otros para quienes detrás no está ahora ya la realidad misma sino, apenas, una interpretación simplemente diferente: más potente, no cabe duda, pero sólo otra interpretación.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear