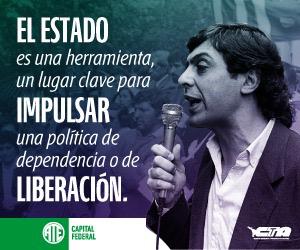La Argentina proscripta
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal”.
Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte
//
La Argentina ha sido proscripta de nuevo. Es una historia que parece condenada a repetirse, como si cada oleada de avances y conquistas populares tuviese que pagar tributo a esas fuerzas incomprensibles que nos gobiernan y danzar amargamente por los círculos del infierno. Pertenece a la esencia de los ciclos reciclarse una y otra vez. De nuestros próceres a Rosas y Perón, de Rosas y Perón a Cristina, la proscripción es el lenguaje secreto de la política nacional, el nudo gordiano que no hemos sabido cortar y que restringe nuestras posibilidades de emancipación.
Convengamos que a ninguna generación le es negada una larga travesía por el desierto. El problema que tenemos ahora, sin embargo, es el de recuperar la idea de que existe una tierra prometida hacia la cual caminar, a pesar de las plagas divinas, los becerros de oro y las persecuciones del Faraón.
En septiembre se cumplirán siete décadas de la autodenominada “Revolución Libertadora”, que derrocó al presidente constitucional Juan Domingo Perón y condenó su nombre y a su fuerza política a 18 años de proscripción. Independientemente de las razones que contribuyeron a la caída del peronismo —agotamiento, ruptura con la Iglesia, negativa del Ejército a reprimir a los insurrectos y repartir armas a la CGT—, podemos seguir con lujo y detalle cómo los golpistas lo narraron y, por consiguiente, cómo se interpretaban a sí mismos. La presencia de la coyuntura internacional es evidente. Los aclamadores de los militares rebeldes, entre los que se contaban Borges y Bioy Casares, creían estar viviendo algo parecido a la liberación de París. De manera que la poco ocurrente analogía del peronismo con el nazismo sirvió para justificar luego la cruenta campaña de “desperonización”, que siempre se amparó en la heroicidad de impedir el regreso de los “nazis”.
Pero existen también motivos más profundos, incrustados en el corazón mismo de nuestra historia. La mayor parte de las metáforas y las imágenes proceden del siglo XIX. Basta recordar que Lonardi pronuncia las palabras de Urquiza: ni vencedores ni vencidos. Fue el primero en querer ensayar el “peronismo sin Perón”, sin ninguna clase de éxito. El ala gorila de las Fuerzas Armadas deseaba extirpar el mal de raíz y no se contentaba con dejar al “Tirano Prófugo” pudrirse en el exilio. Era necesario “que el hijo del barrendero muera barrendero”, como sintetizó crudamente el contraalmirante Rial —palabras que rememoraban a su vez las que Juan Cruz Varela escribió en El Pampero después del fusilamiento de Dorrego: “La gente baja ya no domina, y a la cocina se volverá”—. Por eso cuando Aramburu y Rojas toman el mando, debutan con el Decreto 4.161 y siguen luego los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, que redefinen la identidad del proceso.
Convengamos que entre Lonardi y Aramburu desfilan los dos rostros de aquel Urquiza que traicionó a Rosas y se alió con el Imperio esclavista del Brasil para terminar con la que, retroactivamente, sería la “Primera Tiranía”. Uno ingresa a la Ciudad de Buenos Aires y hace colocar a todos sus funcionarios la divisa punzó, que había jurado no volver a ponerse jamás. Sarmiento se lo recrimina en la Carta de Yungay y recuerda una conversación en la que el entrerriano insinuaba sus miedos previos a Caseros y, ante las preguntas inquisitivas del autor del Facundo, le contesta sobresaltado: “¡Miedo yo, cuando he desafiado el poder de Rosas!”. La conclusión de Sarmiento es apoteósica: “Miedo a fantasmas, general. Así son los hombres”.
Por miedo acepta la cinta colorada, pero por miedo adopta a la vez la otra mirada de Jano, que es la de los fusilamientos que reparte entre los derrotados, además de las proscripciones. Es inevitable en este punto revisitar Operación Masacre de Rodolfo Walsh: “Giunta, como Gavino, llega a la estación Chilavert.

Probablemente ninguno de los dos sabía que ése era el nombre de otro fusilado, el vencido de Caseros…” La historia se repite de nuevo. Pero se repetía también para el propio Sarmiento, que escribe: “El General permanece de ordinario con su sombrero de paisano con cinta puesta; otra vez se presenta con chaleco colorado, aunque dice que eso no lo exige de nadie (…) La corte de Palermo como antes, el chaleco y la cinta como antes, los salvajes unitarios como antes, las matanzas de hombres en los alrededores como antes”. Como antes. Estas dos palabras esconden la secreta y terrorífica sustancia del mito. También como antes, Sarmiento le escribe a Mitre después del abandono de Urquiza en Pavón: Southampton o la horca.
¿Por qué esa necesidad de aferrarse a los nombres y a las lógicas del pasado? Los hombres de Mayo y la independencia no abusaban menos de las analogías. Por una parte, recurrían a los sucesos de París, Sevilla y Cádiz para esclarecer sus propias decisiones. Por la otra, la apelación al mundo grecolatino es permanente y eso llega hasta Rosas, que en su publicística se hace comparar con Cincinato, el ciudadano que dejó el arado para dar leyes a Roma.
A mediados del siglo XX no hace falta irse tan lejos porque existe una tradición nacional de la cual nutrirse. Pero eso no nos informa todavía de la estructura de la repetición. La única explicación posible es que el pasado no está cerrado, que hay cuentas pendientes que saldar. Hubo una guerra civil, hubo grandes matanzas, hubo oportunidades desaprovechadas y, en última instancia, la modernización roquista no ocurrió sin resto. Quedaron dando vuelta los espectros, que atormentan la conciencia de los vivos. Borges lo advirtió mejor que nadie en el prólogo que escribió para el Facundo en 1974, al definir a los obreros como los herederos de los gauchos. De igual forma podríamos pensar el 17 de octubre como un acontecimiento que es un parteaguas histórico y, sin embargo, reenvía a otro del siglo anterior, la Revolución de los Restauradores. El “queremos a Perón” imita al “queremos a Rosas”, que para la plebe estaba siendo juzgado por sus enemigos. En el mismo sentido, la temprana y trágica muerte de Evita rememora la de Encarnación Ezcurra.
Es verdad que esa primera identificación de Perón con Rosas es “débil”, porque no es asumida como tal. El peronismo no revisa el panteón de la historiografía mitrista hasta los duros años de la proscripción, cuando los dos destinos vuelven a cruzarse una vez más y quedan unidos por la designación antiperonista, que dice explícitamente que “Perón es Rosas”. Entonces, al transformarse la “Revolución Libertadora” en “Revolución Fusiladora”, la guerra civil del XIX se ve reabierta un siglo más tarde, aunque de forma latente en un principio.
Es recién con la irrupción de la organización Montoneros que los dos campos antagonistas alcanzarán su máximo nivel de conciencia. Hasta ese día, las peleas casi que son contra fantasmas. ¿Qué representa, sino, el secuestro del cadáver de Evita, síntoma de una obsesión perturbadora, como muestra Walsh en Esa mujer? Los perseguidores están perseguidos. Se los había advertido el general Valle en su epístola de mártir: “Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones”. De nuevo Walsh, recuperando otra imagen del pasado, llamará a este proceso la segunda década infame.
En 1863, tras enterarse del violento asesinato del Chacho Peñaloza, José Hernández decía entre otras cosas que “los salvajes unitarios están de fiesta” y que “el partido que invoca la ilustración, la decencia, el progreso acaba con sus enemigos cosiéndolos a puñaladas”. Y sentencia entonces: “la sangre de Peñaloza clama venganza, y la venganza será cumplida”. Cuando en 1970 Montoneros hace su carta de presentación, dando a conocer el ajusticiamiento de Aramburu, menciona en su comunicado tres nombres propios: Perón, Evita, Valle. En principio, se trata de una respuesta a todos los crímenes cometidos, de los que Aramburu es el principal responsable. Pero si el mito es la fiesta de los símbolos, quizá debamos interpretar que Montoneros, cuya identificación rememora la revuelta de las montoneras federales y, al ser una organización revolucionaria urbana, sintomatiza la introducción de la “barbarie” en la ciudad liberal -no ya como asalto repentino, como pasa en Cepeda para horror de la oligarquía porteña, que graba para siempre la imagen de los caballos atados en la Pirámide de Mayo, sino como permanencia, como infiltración, como subversión-, al fusilar a Aramburu no está fusilando a Aramburu. Está fusilando un símbolo. Está fusilando al segundo Urquiza -recordemos que el primero es Lonardi-.
En 1870, cien años antes, los gauchos de López Jordán se metieron en el Palacio de San José para asesinar al traidor, que hacía la paz con Sarmiento y se había quedado de brazos cruzados ante las súplicas del Chacho Peñaloza y Felipe Varela y pese a las proféticas alertas de Hernández, que anticipaba para Urquiza un desenlace sangriento. Se rumorea que Perón, en privado, manifestaba su decepción de que el elegido hubiese sido Aramburu y no el almirante Rojas. En la lógica simbólica que aquí describimos, Rojas es Mitre, que relegado políticamente por el roquismo, terminó sus días escribiendo la historia argentina. Ese fallido posibilitó que el marino concluyera su vida abrazado con Carlos Saúl Menem. Un abrazo que pretende sellar la victoria de los reaccionarios, la total subordinación del peronismo al Régimen oligárquico.
La última dictadura no fue más que el intento dramático de resolver la guerra civil mediante una política de terror y exterminio. Que se autopercibiera como un “Proceso de Reorganización Nacional” dice mucho. El proceso de organización nacional es el que va de Mitre a Roca. Mitre y Sarmiento liquidan con una feroz guerra de policía a los gauchos y sus caudillos, hasta que es derrotada la última montonera federal, la de López Jordán, el ajusticiador de Urquiza. Roca concluye el trabajo. Sometiendo a Buenos Aires sentencia la cuestión “capital” y nacionaliza el país bajo la égida de los ferrocarriles y el puerto. Masacrando a los pueblos originarios en la “conquista del desierto”, consolida y asegura la patria latifundista, que hace imposible el retorno de las montoneras rurales. La forma de vida del gaucho se extingue, tal como denuncia el Martín Fierro y talla con mármol El Payador.
En esos términos, la dictadura fue una revolución pasiva que, profundizando hasta el abismo los métodos de la Triple A, acaba con las montoneras urbanas y con la tendencia revolucionaria del peronismo. La llama de la rebeldía se apaga. Y con la reconfiguración de la sociedad que los militares imponen, conducidos por los grandes grupos económicos, el típico obrero industrial, organizado en sindicatos fuertes, sigue el mismo camino de extinción que el gaucho. Queda la poesía nostálgica de los herederos de Lugones. Pero no habrá reconstrucción del proyecto nacional y popular hasta que dos que se les escaparon, Néstor y Cristina, salven al peronismo de terminar como la Unión Cívica Radical, poniendo en valor la perseverancia de Madres, Abuelas e Hijos -ruptura del pacto de impunidad y memoria de los 30.000- y aprovechando el vacío dejado por la crisis del 2001, donde queda expuesto que en la Argentina ya no hay solamente obreros -en rigor, la subjetividad obrera del siglo XX no existe como tal -sino piqueteros y desocupados.
Es imprescindible pensar la guerra civil para poder superar la democracia de la derrota en la que estamos inmersos. El Ejército lo hizo desde los tempranos sesenta, cuando Osiris Villega dictaminaba que tendría que haber otro genocidio para lograr la pacificación social que interesaba a los sectores dominantes, empantanados en el juego imposible de gobernar un país con su mayoría proscripta. De nuestro lado, el desencuentro entre Montoneros y Perón resultó fatídico. Porque Montoneros, que sí la asumió, cometió el grosero error de disputarle la conducción del movimiento popular, limando de esa manera su propio anclaje social. Perón, por el contrario, creyó que, igual que en el 43-45, su papel consistía en evitar una guerra civil a la española. No comprendió que la guerra civil ya estaba en marcha y era irreversible. Que no había forma de mantener el orden sin derrotar al enemigo. Que lo que empezó en el 55 debía terminar, y terminó de la peor manera.
El hecho de que solo se juzgara a los militares y no a los responsables civiles, que fueron los únicos beneficiarios de la dictadura, demuestra su triunfo póstumo: la democracia es en verdad posdictadura (democracia de la derrota) y apenas pudo interrogarse y problematizarse a sí misma tras la crisis del 2001 (síntoma de su fracaso) y durante los doce años de Néstor y Cristina, cuando los dueños de la Argentina fueron nombrados y acusados ante la sociedad, y el país crecía, incluía y se desendeudaba, pese a no lograr revertir todas las consecuencias del Terrorismo de Estado.
 San José 1111, una marca de la nueva proscripción contra el peronismo.
San José 1111, una marca de la nueva proscripción contra el peronismo.
La impunidad judicial de los grandes empresarios y el retorno de la persecución política impulsada por el fuego mediático y los jueces pistoleros, posibilitaron sin embargo que se recompusiera el Partido de la Deuda y que el Fondo Monetario Internacional consiguiera tomar de nuevo las riendas del país, bajo la administración mafiosa de Mauricio Macri y Toto Caputo. El como antes que Sarmiento enuncia desde una perspectiva antipopular, desde la óptica del pueblo se convierte en un son los mismos, como ya había podido elaborar Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba durante la primera guerra civil entre unitarios y federales, antes de ser derrocado por José María Paz:
“Los que han dado el escándalo… son los mismos que en 1814 pidieron a Carlos IV un vástago de la casa de Borbón; ... los mismos que en 1815 protestaron al Embajador español en Río de Janeiro que, si habían tomado intervención en las cosas de América, había sido con el objeto de asegurar mejor los derechos de Su Majestad Católica; son los mismos que en 1816 nos vendieron a don Juan VI; que en 1818 nos vendieron al Príncipe de Luca; son los autores de todas las desgracias”.
Es natural entonces que la consolidación de ese camino de entrega y saqueo promovido por los mismos, al quebrar el minimalismo democrático (los acuerdos básicos de convivencia), con el atentado contra la vida de Cristina como punto de inflexión, habilitara una justificación retrospectiva de la dictadura por parte de quienes hoy gobiernan; aunque al mismo tiempo hay que decir que en su intento retórico por liquidar la narrativa kirchnerista y cerrar cualquier puente capaz de unir a las generaciones actuales con la de los años 70, están abriendo también una pequeña hendidura por donde puede filtrarse la intensidad y la recapitulación histórica que del 2015 para acá el campo nacional y popular fue perdiendo. Como sucede en todas las Décadas Infames, la chatura y la apatía coinciden con un momento fértil para la creación de un nuevo pensamiento, según atestiguan FORJA en los años 30 y John William Cooke y Alicia Eguren -entre otras figuras- en los 60.
Es que todo lo que termina en la historia deja sus aberturas. Todas las posibilidades clausuradas, todas las luchas bloqueadas, pueden ser retomadas en algún punto. Nuestro ciclo corto Macri-Milei tiene demasiadas semejanzas con el ciclo largo Martínez de Hoz-Cavallo para que pasen desapercibidas. El kirchnerismo, que vino a la historia para comunicar que los asuntos del 76 no habían culminado, porque no dormían en el olvido, amerita repetirse una vez más. Perón, con su retorno, consiguió lo que a San Martín y Rosas les quedó pendiente. Ahora el poder real condena y proscribe a Cristina, que a diferencia de los tres anteriores se quedó en la Patria, para ser juzgada bajo el derecho penal del enemigo. Y con esa obstinación característica de los gorilas, volvieron a despertar al peronismo que tiene conciencia de que bajo ningún punto de vista es compatible con el régimen que endeuda, saquea y hambrea al pueblo; que tira bombas mediáticas y judiciales, pero tiene la misma esencia que cuando el Partido Militar le hacía de guardia pretoriana y fusilaba compañeros y compañeras, en José León Suárez o Trelew.
El pueblo se movilizó el 18 de junio para dar muestras de su dignidad y notificar que no va a permitir más humillaciones por parte del poder. Como hace ochenta años cantaba “queremos a Perón”, hoy canta “queremos a Cristina” y sabe que en su liberación se juega no solo la democracia sino también la posibilidad de doblegar después de una década de impunidad a los que se creen dueños hereditarios de la Argentina.
Hoy, en medio de una época definida por la impotencia, lo único que se discute es el poder. Las palabras harán las aclaraciones y asociaciones pertinentes, pero nada transformarán allí donde primero no demostramos que podemos, allí donde no evidenciamos que también el círculo rojo es vulnerable y somos capaces de hacerle daño. Por eso todavía se saturan con palabras de indignación para referirse a una Cristina que se presenta entera, que no se quiebra, que no les tiene miedo. Porque pudieron condenarla y pudieron proscribirla judicialmente, bajo sus propias reglas, pero no pueden humillarla. Y en ese no poder reside la posibilidad de expandir nuestro poder. Para romper la proscripción. Para que liberar a Cristina coincida con la siempre vigente y acuciante tarea de liberar la Nación.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear