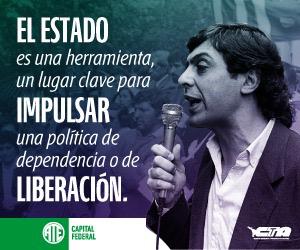Unidad militante
1
Quien en el mes de marzo de 2019 presidía el partido justicialista, José Luis Gioja, acuñó la frase luego célebre de “unidad hasta que duela”. Por entonces se trataba de poner un freno a lo que en ese momento nos aparecía el peor de los males: la ola amarilla del macrismo. Pero ya en su tiempo la frase en cuestión recibió sus objeciones.
Felipe Sola, por ejemplo, llamó a abogar en cambio por una unidad que fuese potente y que no nos pidiese que nos tragásemos sapos. Pero ya sabemos que la historia fue muy distinta: la primera en adherir a la unidad hasta que duela fue nuestra líder cuando, haciéndose obviamente tripas corazón, terminó por nominar a Alberto Fernández para encabezar la fórmula presidencial. Y entonces no hubo quien no celebrase ese ejemplar gesto de Cristina al ponerse ella en un insólito segundo plano. ¿Por qué?: porque todos reconocíamos que esa era la única manera de conseguir el apoyo del Frente Renovador, sin el cual Mauricio Macri tendría inevitablemente el inmerecido logro de un segundo mandato.
Que la política no está hecha sólo de expresiones de deseos, sino de astucia y muñeca, es la lección que todo justicialista aprende y comulga. Que luego, mirando para atrás, pueda concluirse que hubiera sido mejor dejarlo ganar a Macri en lugar de construir un frente electoral espurio, es mera literatura. Porque ese tipo de especulaciones no tiene cabida en una concepción política, como la nuestra, donde de lo que siempre se trata es de organizar contra viento y marea el movimiento. De alguna manera, es preciso reconocer que hasta nos resulta mejor entonces que una estrategia salga mal a quedarnos de brazos cruzados viendo como se nos ríen en la cara.
Alberto fue nominado con la misión de incluir a Sergio Massa en el Frente de Todos. Y cumplió su misión. El resto dependía de nosotros, y si la cosa salió tan mal no es tanto por haber conformado una unidad que nos dolía sino, muy por el contrario, porque luego no supimos o no quisimos – pandemia mediante – cómo hacer pasar a Fernández a un modesto lugar decorativo. Hoy muchos valoran todavía, por ejemplo, el gesto de Máximo Kirchner al renunciar a la jefatura del bloque de diputados en el 2022 sin poder entender que esa actitud, no sólo no modificó en lo más mínimo el accionar del gobierno, sino que graficó la total deserción del alma militante del movimiento en ese momento.
Hoy la discusión sobre la unidad se puso otra vez al orden del día. Y está muy bien que así sea, porque esa y no otra es la discusión fundante de la política que pretendemos. Para la izquierda, la unidad no es nunca un problema: su asunto es al contrario sostener a rajatabla el purismo. Para la derecha, la unidad tampoco resulta un problema: su asunto es al contrario romperla a más no poder. Sólo para los justicialistas la unidad ha resultado siempre lo que nos quita el sueño y, como organizarla no es una cuestión que puede establecerse siguiendo una fórmula matemática, históricamente reservamos su dilucidación a nuestro o nuestra líder.
Hoy Máximo, de cara a las legislativas del 2025, habló por ejemplo de que la unidad no debería ser hasta que duela, sino hasta que sirva. Y Carlos Bianco le retrucó que no basta que la unidad no duela, sino que tampoco debe ser un rejunte electoral. Pero el actual debate sobre la unidad, más allá de las chicanas tan habituales en política, expresa más bien un debate no saldado sobre la última experiencia frentista, del 2019 hasta el 2023, capaz de ir más allá de los cuadros que demuestran la caída del poder adquisitivo como causa de la disminución del caudal de votos, y trate de analizar cómo y por qué la unidad lograda no pudo, o no quiso, ser conducida luego con un sentido militante.
2
De alguna manera, la unidad siempre duele, y si no duele no es unidad sino purismo. El problema no es entonces que duela o no duela, ni tampoco saber de antemano si va o no a servir, e incluso si resulta siquiera un rejunte electoral. El meollo de la cuestión es qué hacemos luego con ese dolor: si nos dejamos vencer por él y buscamos una unidad consuelo más chiquita en la que sentirnos cómodos, o asumimos en cambio el dolor resueltamente como compañero inevitable de nuestra militancia. Y viene muy a cuento recordar para ello la forma como el compañero Damián Selci analizaba la situación política en enero de 2020 a partir de las ideas que vuelca, a pocos meses de la victoria de Alberto y años antes de tener él mismo un cargo ejecutivo, en su artículo “Lectura militante del concepto de unidad”.
Damián cuenta que en ese momento se trataba de entender por qué había ganado el Frente de Todos. Y señala desde el comienzo que respecto de la unidad caben dos interpretaciones: la novelesca y la militante.
La novelesca es la perspectiva que atribuye la falta de unidad al ego de los dirigentes, y supone que la unidad se alcanza sólo cuando ellos ceden sus posturas sectarias y se sientan a tomar un café. Y Damián destaca tres rasgos que distinguen a esta lectura incompleta: el principio de que los dirigentes son esencialmente distintos a las bases, la visión de que el pueblo es inocente y nunca se equivoca, y la concepción correlativa de que el pueblo carece de conflictos internos que lo dividan.
La unidad militante, en cambio, entiende que todo lo que pueda decirse de la dirigencia cabe atribuirlo antes al pueblo. Que si los dirigentes están llenos de ego es porque el pueblo mismo lo está en primera instancia. Y que si la unidad se logra es porque, cuando ella se logra, el pueblo se ha reconciliado consigo mismo: no porque haya sido escuchado. Por eso, Damián considera importante tener presente que el Frente de Todos ganó porque el pueblo tomó un café consigo mismo, y no porque Cristina se sentó con Alberto.
La unidad concebida en términos militantes reemplaza entonces el supuesto de una alienación superestructural por el de una alienación estructural, y entiende que es la voluntad popular la que está por lo general dividida en su propio corazón. Así se identifica entonces que el objetivo de la batalla cultural no consiste tanto en denunciar a los medios de difusión masiva ni en pretender legislarlos en función de criterios populares como en construir más bien, antes o al mismo tiempo, el poder popular capaz de hacer que incluso nada de ello sea necesario puesto que lo popular se bastaría a sí mismo y no podría ser manipulado.
Damián considera que la batalla cultural debiera dejar de girar en torno al rol de los medios de comunicación y centrarse, en cambio, en el rol del pueblo. Y en el final de dicho artículo resume entonces lo que luego, a fin de ese mismo año, resultaron las ideas desplegadas en detalle en su último libro, La Organización Permanente: abandonar el marco romántico de la unicidad del pueblo y asumir que el pueblo no puede ser concebido como un sujeto que simplemente desea sino que debe tomar también una posición con respecto a lo que desea. Lo cual, en última instancia, supone al mismo tiempo tomar una posición respecto a lo que cada uno de nosotros, en sí mismos considerados, ejercemos para con nuestro deseo.
3
La Teoría de la Militancia se publicó en el 2018 con la propuesta de explicar la derrota del movimiento popular en el 2015. Ya en ese momento era más que evidente que el pueblo se había dado la espalda a sí mismo, y Damián en éste su primer libro encuentra que una posible forma de explicarlo sería comprender que la excesiva importancia atribuida al Estado durante Néstor y Cristina Kirchner como agente de satisfacción de demandas relegó al pueblo a un lugar pasivo. De esta manera, señalando así explícitamente la necesidad de no dar por hecho al pueblo sino de militarlo, la unidad se demuestra siendo desde el comienzo el asunto fundante de una teoría de la militancia.
Asustarse en el mes junio de 2025 por la falta de unidad dentro del justicialismo no tiene mayor sentido. Es cierto que el adversario actual es mucho peor que el que teníamos diez años atrás, y también es verdad que este adversario pudo ganarnos precisamente porque no supimos o no quisimos organizarnos a tiempo. Pero la unidad es el elemento mismo que brinda su razón de ser a nuestro movimiento, y tanto los cuestionamientos como los llamamientos que ella provoca forman parte de nuestro ADN. Cada una de las reflexiones y flexiones que le ofrezcamos resultan por lo tanto inevitables, y renunciar a ellas es algo que no nos podemos jamás permitir.
Que la unidad no existe, sino que se sostiene como un acto de fe, es el axioma del cual parte una teoría de la militancia. Pero dicho axioma no es un precepto abstracto que busca un impacto meramente intelectual, sino que pretende ser la expresión más acabada de lo que anima al movimiento justicialista. Porque si bien cuando se nos pregunta qué significa ser justicialista puede salirse del paso diciendo que resulta la expresión más acabada del modo de ser argentino, en todo caso el ser argentino necesita una formulación más precisa. Y eso es lo que la teoría de la militancia ofrece al poner en evidencia lo que quizás más nos duele como pueblo: que nada nos une, salvo el deseo.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear