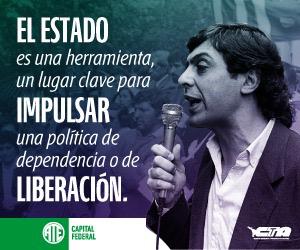1
Si en el s. 21 no sólo la Argentina sino el mundo entero se debate ante una feroz crisis política, ello se debe menos a la velocidad del reordenamiento geopolítico y al alarmante crecimiento de la derecha que a no desear todavía, mas bien, poner valientemente en cuestión todo lo tenido tradicionalmente como verdadero en esta materia. Y en Argentina, como en cualquier otro país del mundo, precisamos interpretar nuestros problemas desde esta perspectiva global y epocal si realmente queremos pensar la cosa más allá de esos burdos y mezquinos análisis que sólo saben señalar con el dedo luchas de egos para no resolverse a enfrentar lo que profundamente nos pasa.
El Justicialismo no es sólo un partido político, sino un movimiento, precisamente porque surge y parte de la constatación de que la civilización se encuentra ante una crisis que no es sólo económica sino, fundamentalmente, de orden cultural. Y si bien esto es algo que al calor de las urgencias cotidianas parece haber sido relegado al cajón de los recuerdos, aún así resulta siempre esa fuente - para nuestros contrincantes inexplicable - de donde mana la potencia de una propuesta como la nuestra que, a pesar de tantos avatares a lo largo de nuestros ya flamantes 80 años, mantiene obstinadamente sin embargo su vigencia.
El justicialismo es un movimiento y no sólo un partido político porque, en última instancia, lo anima el sentimiento de que la política misma ha dejado olvidado un tesoro en el camino y precisa reinvertarse volviendo a su inicio. Pero para acercarnos a un pensamiento inicial necesitamos desaprender los valores más caros a la cultura política heredada y asumir una disposición en cierta manera antifilosófica dado que, al menos en Occidente, hemos definitivamente perdido u olvidado, a partir de Sócrates y Platón pero sobre todo de Aristóteles, la por entonces seguramente feroz aunque prolífica sospecha de que el pensamiento mismo fuese, para decirlo de entrada y sin vueltas, el peor enemigo del hombre.
2
Ante la idea tan instalada actualmente de que la humanidad ha logrado un status superior gracias a su intelecto, como esos bichos que se inmolan ante una fuente de luz ahora nos resulta muy difícil suponer otro origen del pensar que una civilizada y políticamente correcta explicación no mítica de la realidad. Pero sin duda hay que dar precavidamente lugar, también, a la humilde hipótesis de que el pensar, en los inicios de la civilización, fuera y tuviera como único y verdadero objetivo intentar rescatar al ser humano, al contrario, de esa suerte de expulsión del edén que para los humanos representa portar el lenguaje y ser conscientes.
Si fuese así realmente el caso, habría que leer en sentido totalmente inverso, en consecuencia, esa tradicional separación entre opinión y ciencia que, ya desde Heráclito y Parménides, marcara a fuego todo eso que hoy conocemos como 'filosofía'. Esa supuesta altanería que trasunta ya en los pensadores iniciales no tendría así nunca como fundamento elevar al ser humano por encima de su naturaleza. Y cuando califican a quienes no comprenden como son realmente las cosas de meramente ‘mortales’, en el caso de Parménides, o de ‘dormidos’ en el de Heráclito, sólo señalarían de esta forma la trampa que la civilización nos estaba tempranamente entonces tendiendo y en la que, finalmente, sin duda ya caímos.
Aún cuando la filosofía comienza canónicamente a contarse a partir de Sócrates, y todo lo anterior caratula académicamente así como ‘pre-socrático’, no se debe sin embargo a que Sócrates, por supuesto, haya sido especialmente responsable de algo nuevo. Mas bien, si con él marcamos el comienzo de una época es porque expresó a cabalidad la situación en la que desde entonces se encuentra la humanidad. Pero de ninguna manera permitiría eso asegurar que los pensadores iniciales habitaran sin embargo aún a sus anchas en esa suerte de paraíso griego que llamamos ‘physis’ y malamente traducimos como 'naturaleza'.
La imagen de unos pensadores que vivirían, prácticamente desnudos, recibiendo en su reino de inocencia variopintas cosmogonías telepáticamente es la que domina todavía hoy la idea que tenemos del origen de la filosofía. Pero si seguimos al pie de la letra esta imagen idílica perdemos lastimosamente de vista que, acercarnos a los pensadores iniciales - ahora sin el ya de por sí prejuicioso mote de ‘presocráticos’ -, supone tomar en consideración que ese supuesto reino de la inocencia habría terminado incluso también para ellos aún cuando, todavía, quizás no fuera definitivamente olvidado, o al menos no tanto, ni en forma tan masiva.
El carácter esencialmente polémico del filosofar, que en definitiva apunta a un especial compromiso para con la verdad y un respectivo rechazo de la falsedad, en los pensadores iniciales podría no haber tenido nunca como fuente de inspiración, tal vez, esa herramienta de comprensión y cálculo que habitualmente toma al mundo como materia y hoy asimilamos irreflexivamente y sin mas al pensar como tal. Pero atreverse a la necesaria puesta entre paréntesis de esta tradicional actitud técnica, adoptada sin pudor por la mayoría de los intelectuales hoy día hasta con el supuesto pensar, supone afrontar un desafío prácticamente inhumano: recuperar vivencialmente ese período histórico de transición sin par durante el cual la civilización ya había conseguido domesticar al hombre sin haber logrado que dejara de escuchar totalmente, aún, la terca vocación por la intemperie.
Antes que la ignorancia misma o el falso saber, el pensar inicial pareciera haber tomado como antagonista a la propia polis, en consecuencia, y esa falta de claridad que le atribuimos a su legado no se debería entonces tanto a lo que tematiza como a una motivación, mas bien, que hoy estaría así por completo fuera de nuestro socrático universo intelectual. Lo cual tampoco significa que por ello haya que atribuir a la polémica original una vocación directamente anti-política, por supuesto, a menos que consideremos que la palabra ‘política’ sólo pueda tomar el restringido sentido de ‘administración de la polis’. Y dar lugar a esta posibilidad exigiría de nosotros ahora, por parte de quienes nos atrevemos sinceramente a participar de una reinvención de la política, sintonizar primero el sentido fundamental y preciso que, en los pensadores del inicio, haya tenido entonces un pensamiento de la escucha antes de convertirse fatalmente técnico.
3
Si la afirmación incondicional de un otro de la política representado por la intemperie como tal fuese sin embargo encarada sólo como un método, estaríamos aún dentro de un clásico paradigma moral. Pero hoy la política precisa reinventarse debido precisamente, en gran parte, a que permanece desde su nacimiento presa de la perspectiva para la cual el otro necesitaría ser incluido, integrado y reconocido como miembro de lo mismo. Y es esta misma soberbia del fundamentalismo político lo que luego mantiene, y refuerza como nunca hoy en día, la aparentemente insalvable grieta entre colectivismos e individualismos que, en definitiva, no son sino dos formas de inclinarse dócilmente a la identidad.
Cómo es que realmente ocurre una afirmación incondicional del otro para que no resulte de lo mismo hacia el otro, sino en cierta forma a la inversa, es lo que J. Derrida, de manera recurrente y explícita, reflexiona específicamente en un artículo como “Psyche, la invención del otro”. De esta forma queda expuesto que el mayor problema de una reinvención de la política, entonces, es esta cuestión de la afirmación como tal que, dicho sea de paso, ni la izquierda ni la derecha tradicionales reconocen como trascendental para nuestro tiempo porque ni siquiera la conocen, y que no puede ser propuesta metódicamente sin riesgo de traicionarla. Pues, ¿de qué afirmación estaríamos propiamente hablando si ella parte todavía de lo mismo y no proviene ya de lo otro?
La invención resulta un sinónimo de la deconstrucción, y abordar la problemática de la invención, a la inversa, supone tematizar al mismo tiempo la deconstrucción porque todo indica que de ella no pudiera darse cuenta de otra forma que dejando ser hablada por eso mismo que ella no aborda sino bajo la forma de la escucha. O lo que es lo mismo, de una afirmación 'del' otro en la cual es el otro quien la protagoniza. Porque, aun cuando el término mismo de ‘deconstrucción’ parece privilegiar una instancia negativa que tiene relación con la obvia puesta en cuestión de una estructura conceptual asentada rígidamente en identidades y esencias, la deconstrucción no sería tal si no implicase, al mismo tiempo, un carácter propiamente inventivo en tanto rompe siempre, y de manera inevitable, con lo que entra dentro del orden de lo posible.
Es el orden de lo posible lo que el otro de manera necesaria hace temblar, ya que lo posible es lo que permanece siendo siempre una instancia derivada de un orden previo que, aún cuando latente y en potencia, puede servirle luego como fundamento y razón explicativa. Lo imposible, en cambio, reserva esa caracterización precisa debido a que irrumpe abriéndose paso para romper con el orden establecido sin fundamento ni razón alguna. De esta forma, lo radicalmente imposible no consiste lo que todavía no es pero puede llegar a ser sino, desde este punto de vista, mas bien prácticamente al revés: lo que ya es pero de lo cual no tenemos noticia alguna que podría llegar a ser.
Dado que lo imposible está por definición del lado de lo inconmensurable e imprevisible, no es algo que podamos propiamente pedir: es lo que sólo se puede escuchar porque viene del otro. Pero este dejar ser a lo imposible no supone una actitud pasiva sino, todo lo contario, del mas completo y absoluto compromiso con lo posible. Pues sería confundir totalmente las cosas suponer ahora que una reinvención de la política aboga por una prescindencia militante de toda práctica a favor de la igualdad y la justicia.
Hacer de la afirmación del otro la pura escucha de lo imposible es caer otra vez, insensiblemente, en un reduccionismo metafísico. Que la política precise reinventarse no supone abandonar la práctica política, como si el fundamentalismo político pudiese ser efectivamente superado, de un día para el otro, y relevado a la prehistoria de la humanidad. Al revés, la deconstrucción comprende a lo imposible asediando constantemente a lo posible, y es por eso que tal vez la única novedad, o lo que marca la diferencia de una reinvención de la política, consista más bien en el arte de lo posible que sólo habilita y hace afectiva una apertura incondicional a lo imposible.
La conocida frase de que la política es el arte de lo posible, acuñada por Aristóteles y replicada por Bismarck y Churchill, es para estos tres clásicos representantes del fundamentalismo político sólo el arte de cómo permanecer siendo lo mismo, pues la política, en su caso, se limitaría a ofrecer así la mejor combinación de elementos dentro de lo que determinado orden ofrece. Pero el arte de lo posible en lenguaje deconstructivo no responde en absoluto a esta lógica del mal menor. Mas bien, y a la inversa, consiste el juego de acompañar y subirse al movimiento que lo imposible imprime en lo posible cuando romper con lo establecido ya no es un deber sino la forma de hacer un arte de nuestra propia vida.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear