
Políticas Públicas Peronismo Industria nacional
Apuntes sobre la recuperación de la soberanía fluvial
7 de Abril de 2021
Por Fabián GastónExisten momentos históricos en los que algunos viejos libros olvidados, de repente, sacan “chapa” de clásicos y ponen de manifiesto, una vez más, toda su vigencia y actualidad.
En el 2016, cuando Macri informaba a la sociedad sobre la “pesada herencia”, muchos volvimos a las encendidas páginas de “El Plan Prebisch: retorno al coloniaje”, donde con su astucia e ironía característica, pero también con extremado rigor, Arturo Jauretche destapaba las falacias que hacían circular quienes sostenían que por su “afán cortoplacista” y “a pesar de las apariencias”, el peronismo terminó dejando condiciones desastrosas para el desarrollo del país.
Hoy, a menos de un mes de que se venza la concesión que en tiempos de Menem el Estado nacional otorgó a la empresa Hidrovía S.A. (compuesta por capitales privados belgas y argentinos), responsable de las tareas de dragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial y por donde salen el 80% de nuestras exportaciones, el nombre que “pica en punta” es el de Raúl Scalabrini Ortiz.
La investigación exhaustiva que el oriundo de Corrientes realizó para demostrar que la red ferroviaria (trazada como un abanico que beneficiaba al centralismo porteño y las economías de la “zona núcleo” y que perjudicaba a las provincias mediterráneas: “los rieles del ferrocarril son una inmensa tela de araña metálica donde está aprisionada la República”) constituía el resorte fundamental de la dominación británica sobre Argentina, debería repetirse una vez más.
El llamado a licitación para determinar quiénes administrarán durante los próximos años el estratégico corredor de la “Hidrovía Paraná-Paraguay” (entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná y el 239 del Canal de Punta Indio) acabó por revelarnos que en el presente no disponemos de ningún Scalabrini que retrate, con su nivel de detalle y su altura, los grandes negociados que facilitaron los últimos cuarenta y cinco años de neoliberalismo (con una década intermedia que supo poner ciertos frenos ante esa tendencia arrasadora), así como sus consecuencias en la estructura económica del país, ya muy diferente a la que precedió a la última dictadura.
Que Scalabrini se viera obligado a recabar en Europa la información sobre empréstitos e inversión que aquí era considerada secreta, es de alguna manera comparable al nulo control que actualmente tiene el Estado sobre las ganancias y las maniobras fiscales de las principales empresas que operan bajo nuestras leyes, entre ellas la mencionada Hidrovía S.A, jamás vigilada por un ente regulador.
Si, como postulaba Scalabrini, quien maneja el transporte puede manejar la Nación, es bastante llamativo que para la “opinión pública” la del Ministerio de Transporte sea una cartera menor (no ocurre lo mismo en los cálculos del capital), o es tal vez un síntoma de nuestra mentalidad colonial. Que con el decreto 949/20 se delegara en Transporte la adjudicación de los nuevos concesionarios, como si se tratara de un mero problema técnico, en lugar de convocar a una auténtica discusión nacional, forma parte del mismo inconveniente.
Es verdad que en estos meses se han publicado varios textos que pusieron el énfasis en la necesidad de recuperar, con un criterio federal, la soberanía sobre nuestros ríos. Sabemos por ejemplo que la modernización económica y los proyectos de infraestructura impulsados por los organismos multilaterales (voceros del capital trasnacional) mejoran la competitividad de nuestras economías (en realidad, de sus señores) a costa de mayor desigualdad y dependencia.
Sabemos también que la intervención humana en el Paraná, para ganar en ancho y en profundidad (lo que permite que naveguen barcos de gran calado, aumentando el volumen de mercancías transportadas), tiene un impacto ambiental que no podemos subestimar y que es causante directo de la contaminación del agua, la desforestación y los incendios de humedales.
Sabemos que la concreción del Canal Magdalena, salida natural del Río de la Plata al Mar Argentino y el Océano Atlántico, que con la obra de dragado conectaría los puertos fluviales del Paraná con los del litoral marítimo, abaratando costos logísticos y generando una alternativa al Canal de Punta Indio, única vía de acceso al Sistema de Navegación Troncal (que favorece, por su cercanía, al puerto de Montevideo), es un paso esencial en la búsqueda de la soberanía nacional. Pero también sabemos que esa soberanía resultará inexistente mientras no desarrollemos la industria naval y recuperemos nuestra flota mercante (igual sucede con los puertos en manos de particulares), que hasta 1955 fue la más importante de América Latina y una de las más modernas del mundo, para ser desmantelada por completo en la década del 90.
Sin ese requisito, la disposición artificial del Canal Magdalena (que demanda una fuerte inversión pública) sólo beneficiará a las grandes multinacionales, que por mucho que se inclinen por hacer negocios en Argentina y por mucho que contribuyan a aumentar nuestro caudal de exportaciones, nunca le dejan al país los dólares que le son indispensables para llevar adelante un plan de desarrollointegral y sostenible. Lo que se pierde en la contratación de servicios extranjeros-tenemos las pruebas históricas que lo corroboran- limita severamente nuestras posibilidades a futuro.
Nuestro país tiene una Ley de Cabotaje que data de la Segunda Guerra Mundial, pensada para estimular la construcción de barcos nacionales, mas hoy es letra muerta frente a la práctica corriente de alquilar navíos paraguayos (Paraguay, por cierto, posee la tercera flota fluvial más numerosa del mundo, después de Estados Unidos y China, incentivada por la geopolítica de la soja) u otros buques extranjeros y al hecho de vernos privados de la capacidad para navegar la hidrovía que tanta discusión genera.
El proteccionismo jurídico poco sirve sin una política fiscal acorde y una focalización adecuada, las cuales deberán verse acompañadas por la recuperación de los astilleros abandonados y por una mayor profesionalización y democratización de la Prefectura Naval.
En Estados Unidos es más antigua la Guardia Costera que la Marina. Fundada por Alexander Hamilton en 1790, tenía como fin prioritario erradicar la piratería y el contrabando en aguas de la Unión. Hacia el año 1920, el Congreso decidió la nacionalización de la marina mercante y del tráfico fluvial, como sostén y fomento de su poderoso mercado interno, punto de partida que más adelante permitiría la hegemonía estadounidense sobre los océanos, en reemplazo de la decadente Royal Navy (la debilidad que exhibió en Malvinas es inocultable).
Pese a todo el lobby que los intereses corporativos emplearon para intentar desregular su ámbito de aplicación, la ley continúa vigente. Esto significa que, aunque los Estados Unidos sufrieron en las últimas décadas una fuerte expatriación de capitales, mantienen intactos los ejes de la política nacional que los llevaron a convertirse en la primera potencia mundial entre el final de la Guerra Civil (a Jauretche le gustaba parangonar su resultado con el de la Batalla de Caseros) y las derrotas de la Alemania nazi en Europa y de Japón en el Pacífico. Las clases dominantes argentinas, en cambio, prefirieron escuchar los cantos de sirena de todos los países que, levantando barreras proteccionistas frente a las demás naciones, elogiaban los “milagros” del libre comercio “puertas para afuera”.
 Los puertos privados para exportar la soja son un denominador común de la hidrovía.
Los puertos privados para exportar la soja son un denominador común de la hidrovía.Interregno sobre la toma de los mares
Es cierto que el espacio marítimo siempre fue un espacio mucho más polémico que el terrestre, producto de la dificultad para marcar límites y fronteras. La ambigüedad última que rodeaba a los mares tumultuosos era la carta de presentación de cualquier empresa pirata, incluidas las de las naciones con aspiraciones imperialistas. Dada la enorme dificultad de asentar un orden de Derecho efectivo en las aguas inhóspitas, donde no regía ninguna jurisdicción estatal (el mar se asemeja al estado de naturaleza), las rutas marítimas quedaban allanadas para el robo y el pillaje, mas también para el ataque sorpresa.
En la superficie continental, la figura del bandido sólo gobernaba en las llamadas “tierras de nadie”, pero la mayoría de las veces actuaba como prófugo de la ley, evadiendo la persecución policial. Es decir: mientras en tierra firme el delincuente común es la excepción a la norma, en el mar libre suele primar la ley del más fuerte. Cuando en el capítulo X de su Leviatán Thomas Hobbes, siguiendo una antigua tradición, equipara a salteadores de caminos y piratas, todavía mantenía una perspectiva terrestre del asunto. Pero esa mirada desde la costa de las disputas que acontecen en los mares es la que continuará prevaleciendo durante la denominada “gran guerra libresca” de los siglos XVI y XVII (fue, más bien, una controversia sobre el dominio maris, a propósito de la guerra comercial en curso), que Carl Schmitt reconstruye en buena medida en El Nomos de la Tierra.
La idea del mare liberum, que el jurista holandés Hugo Grocio (basándose en eminentes autores españoles como Francisco de Vitoria y Fernando Vázquez de Menchaca), al servicio de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, defenderá frente a los intereses monopolistas hispano-portugueses (entonces unidos en una misma dinastía) y en apoyo a los buques pesqueros de su país que buscaban adentrarse en las aguas del Mar del Norte (lo que causará las protestas de los ingleses), fue respondida por interpretaciones conservadoras, no adaptadas aún a las circunstancias del nuevo espacio global.
La más conocida de ellas fue el Mare Clausum (mar cerrado) de John Selden, que pretendía reivindicar el derecho de los monarcas británicos a la soberanía de los mares adyacentes de la isla (con el Mare Nostrum romano como modelo). Otra, con pequeña repercusión pero no por eso menos interesante, fue la del jesuita flamenco Nicolás Bonaert, quien invoca la noción del mare tutum (mar seguro) y ante la pregunta fundamental, ¿qué da derecho sobre el mar?, propone una apología de la legitimidad portuguesa (por extensión española), aduciendo los motivos que Grocio rechaza (descubrimiento, ocupación, donación del Papa entre ellos), mas haciendo especial hincapié en el concepto estatal de haber garantizado la protección de los puertos y las rutas comerciales con escuadras imponentes y sólidas fortificaciones militares, limpiando del Océano a“piratas bárbaros e infieles, turcos y medos”. Desde ese ángulo, el mar no es de utilidad común para el género humano, sino de dominio público y está bajo las leyes de un soberano. Los navíos extranjeros pueden transitar por sus “caminos” siempre y cuando estén autorizados para hacerlo, es decir, en tanto cuenten con derecho de paso.
El apasionado alegato de Grocio en favor de la libertad de los mares no escondía su carácter justificatorio de la guerra justa, a la que los holandeses necesitaban apelar para excusarse por la captura de un buque portugués y el tesoro que llevaba consigo. Esto no le impidió al jurista, al momento de integrar la comitiva que negociaba con los ingleses un pacto de convivencia en las Indias Orientales, mostrarse partidario del monopolio comercial, contra los argumentos liberales que, entonces, empleaban sus adversarios británicos. Semejante flexibilidad de criterio nada tiene para envidiarle a la raisond’État del cardenal Richelieu, pero es en verdad característica de los inmensos espacios oceánicos cuando los imperios se arrojan a su conquista. Como es sabido, el desenlace de esa guerra comercial (que tuvo varios momentos de guerra caliente) fue el hundimiento de los imperios transoceánicos de España y Holanda y la conformación de un imperio mundial inglés.
La toma del mar por parte de Inglaterra, su transformación en una verdadera isla (proceso que Schmitt estudió de manera magistral), fue el factor que desencadenó la revolución industrial y el desasentamiento típico de la técnica moderna. Para Schmitt, la supuesta “libertad de los mares”, más allá de las disputas verbales entre ingleses y franceses (“el criterio del inglés es el de que el mar esres ómnium, mientras que el francés prefiere res nullius”), no podía engañar a ninguna persona inteligente: “la tierra firme pertenece ahora a una docena de Estados soberanos; el mar, a nadie, a todos y, en realidad, a uno sólo: Inglaterra”.
La paradoja es que, para Schmitt, la Inglaterra moderna no se refugia en su isla, sino que es una isla en movimiento, un barco. En la mirada del Jurist, quien mejor retrató su condición fue el ex primer ministro británico, Benjamin Disraeli, para quien el pez podía “nadar hacia otro lugar del mundo, ya que era solamente el centro movible de un Imperio mundial esparcido sin continuidad por todos los continentes”. De ahí su propuesta, en la para Schmitt cautivadora novela Tancred, de que la monarca se trasladase a la India(en los hechos, durante el gobierno de Disraeli, la reina Victoria fue declarada emperatriz de la India), ya que para ese entonces el Imperio británico “era una potencia más asiática que europea”.
En la cosmovisión de un inglés, los pedazos de tierra resultaban ser puntos de apoyo o bases de operaciones (como las que establecieron los piratas en las Bahamas o en Madagascar) para garantizar el abastecimiento de suministros y la línea de comunicaciones. La tierra deja de ser “suelo y patria”, un lugar donde aferrarse, y se transforma en “simple hinterland”. Pero entonces, el navío inglés, ¿de qué clase de barco se trata? ¿Es un pacífico buque mercante, que entiende el mar libre como sinónimo de economía libre y mercado mundial? ¿O es un buque de guerra que iza la bandera británica para someter a sus enemigos? Para Schmitt, no es ninguno de los dos. Imaginaba a Inglaterra como una auténtica nave pirata, continuadora histórica de la misión de los corsarios de Isabel I. Luego, fue Estados Unidos el que adoptó un carácter insular, como anunció el almirante Alfred Mahan. O, más bien, se convirtió en un inmenso portaavión.
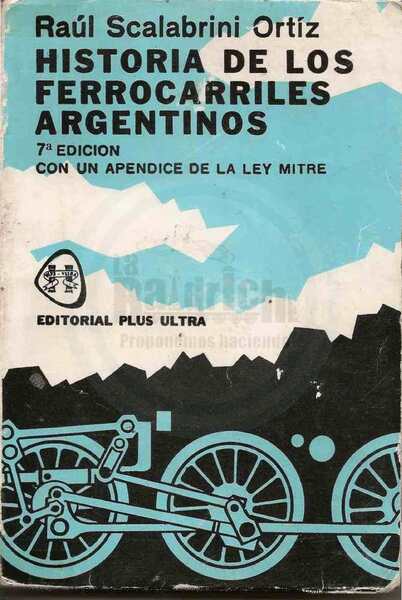 Las reflexiones de Scalabrini remiten a la discusión sobre la soberanía fluvial: “los rieles del ferrocarril son una inmensa tela de araña metálica donde está aprisionada la República”.
Las reflexiones de Scalabrini remiten a la discusión sobre la soberanía fluvial: “los rieles del ferrocarril son una inmensa tela de araña metálica donde está aprisionada la República”.La defensa de nuestros ríos
La debilidad del Estado argentino para garantizar la defensa de su mar territorial (la ocupación británica de las Malvinas y la actual militarización del Atlántico Sur lo evidencian) no impidió, sin embargo, que mostrara una debilidad aún mayor, al declarar “inocentemente” en el artículo 26 de la Constitución (que la reforma de 1994 dejó intacto) que “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.
Que hoy no tengamos un control efectivo del Paraná, solo evoca la nostalgia de la heroica batalla de Vuelta de Obligado, librada en sus aguas para detener la intervención de la escuadra anglofrancesa. Pero lo que en 1845 no pudo el bloqueo de las dos principales potencias mundiales, lo consiguió en 1852 la alianza “liberal” entre el viejo Partido Unitario, las provincias del Litoral (bajo el mando de Urquiza), Uruguay y el Imperio del Brasil, todos al servicio (directo o indirecto) de los intereses británicos.
Desde entonces, el principio de la “libre navegación de los ríos” se tornó indiscutible, salvo durante las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón, cuando regía con todo su peso la Ley de Cabotaje y se podía agregar en el artículo constitucional mencionado (en la reforma de 1949 es el número 18) que “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, en cuanto no contraríe las exigencias de la defensa, la seguridad común o el bien general del Estado y con sujeción a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.
Por supuesto que Argentina dispone de poco margen de maniobra en una eventual negociación con empresas multinacionales, porque para imponer condiciones hay que tener con qué. La correlación de fuerzas en América del Sur no posibilita pensar en lo inmediato en el régimen de navegación ideado por Simón Bolívar, favorable a los “hispanoamericanos” y “discriminatorio” con los “europeos”.
En ese sentido, debemos reconocer que se dejó pasar el tren y no sabemos si la oportunidad de consolidar instituciones regionales fuertes (que permitan al continente erigirse como un bloque de poder unificado, capaz de discutir con firmeza y dignidad en el tablero internacional) volverá a presentarse de la misma manera en el corto plazo. Lo que no quita que resulte alarmante la falta de visión estratégica, algo que no ocurre solamente con la problemática de nuestros ríos, sino también en materia de ferrocarriles.
Que más del 70% del transporte de cargas esté en manos de poderosos grupos económicos (la agroindustrial Aceitera General Deheza, la siderúrgica Techint- que no serán Cargill o Cofco o las productoras de acero chinas que venden a sus pares recientemente adquiridos por empresas del gigante asiático, pero que tampoco operan con la lógica de una burguesía nacional, pues ya se han extranjerizado- y la cementera Loma Negra, comprada en 2005 por la brasileña Camargo Corrêa) exhibe cómo sigue imperando el criterio de la ganancia capitalista antes que la integración y el desarrollo nacional. Estos oligopolios, al fin y al cabo, son responsables en buena medida de la inflación no monetaria que el país sufre desde hace tiempo, así como de la fuga de divisas y la evasión de impuestos. No demandan una política soberana, sino mayor flexibilización, como en Paraguay o Uruguay.
Pensar en la hidrovía como un corredor “abierto al mundo” nos destinará a ser un eterno exportador de soja, como antaño fuimos “la granja de su Majestad” (¿no nos definió Macri como el “supermercado” del mundo?); un país que produce alimentos para más de diez veces su población, pero que no puede darle de comer como corresponde a su propia gente, que tiene que vérselas con precios abusivos e injustificables.
Incluso si, como afirma el ministro Meoni, no es viable la estatización del Sistema de Navegación Troncal, porque no contamos con la capacidad técnica para su mantenimiento permanente con costos razonables, no deben realizarse más concesiones que prorroguen de manera indefinida el momento de girar el timón (lo mismo en el sector petrolero o en la minería).
Cuando, en la Unión Soviética, Lenin promovió la Nueva Política Económica (vista como un retroceso para tomar impulso y dar un gran salto adelante), lo hizo con el espíritu de incorporarlos saberes, los recursos y la tecnología de la que el país no disponía. Su lema era “¡Aprender! ¡Aprender! ¡Aprender!”, es decir, prepararse para hacerse cargo, ganar tiempo, no desaprovechar las ocasiones.
Hoy, una circunstancia fortuita, como aquella que significó la caducidad de varios artículos de la Ley Mitre en 1947 (coyuntura que, junto con la crisis de la segunda posguerra, motivó la decisión política de nacionalizar las empresas ferroviarias inglesas, que durante mucho tiempo manejaron ingresos brutos casi equiparables a la renta general de la Nación) nos permite volver a poner en debate la condición semicolonial de nuestro país y cuáles tienen que ser los instrumentos y las alianzas para poder dejarla atrás. La madurez de los tiempos exige responsabilidad y determinación. Como oportunamente escribió Scalabrini:
“No esperemos que otros hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer. Los gobiernos no pueden realizar sino aquello que los pueblos saben pedir con autoridad y con firmeza”.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear







