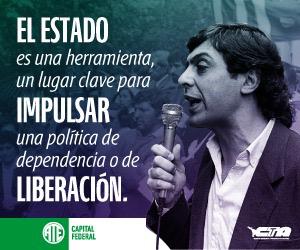Patrimonio de ciertos ámbitos educativos es presentar la historia como una sucesión de hechos cronológicos y continuados donde la única variante es el paso del tiempo, y no existe la reflexión y el análisis de los mismos, como así tampoco las continuidades y rupturas en los procesos. Uno de los acontecimientos que cayó al vacío en cuanto a su interpretación en la escuela secundaria fue la Asamblea del Año XIII. Recuerdo mi época de estudiante de aquel nivel que la mayoría de mis compañeros y quien escribe mencionábamos el hecho, pero no conocíamos qué sucedió y mucho menos su vital importancia. La mencionábamos sin comprenderla.
Con este artículo vamos a intentar darle sentido al primer Congreso en aquellas Provincias Unidas del Sur, la protoargentina.
Alvear, San Martín y un golpe institucional
Desde las primeras horas de la madrugada del 8 de octubre de 1812, soldados y vecinos se congregaron en la Plaza de Mayo. El Regimiento de Granaderos a Caballo se movilizó a las órdenes de un General de 34 años quien se había ido del país a los seis (en 1784), formado en el Ejército español y forjado en los campos de batalla europeos, conocedor de la táctica francesa. El General dio una orden más: que dos cañones apuntaran a las casas que se refugiaron los triunviros.
El general José Francisco de San Martín junto a Carlos María de Alvear dieron un golpe cívico- militar contra Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Sarratea, que era el Poder Ejecutivo de aquel entonces, el Primer Triunvirato. San Martín había llegado a estas tierras en marzo de 1812, y la Logia Lautaro, (formación política secreta revolucionaria que San Martín y Alvear integraban), iban a cambiar el rumbo de la historia en favor de acelerar el proceso independentista.
La exclusión del morenismo
Precisamente tras el asesinato en alta mar de Mariano Moreno en marzo de 1811, la Revolución de Mayo había perdido su cariz revolucionario, por falta de morenistas en las decisiones. Moreno asesinado, Manuel Belgrano con el Ejército del Norte, y como si fuese poco en estos días de octubre, más precisamente el 12 de octubre de 1812, moría Juan José Castelli, otro morenista, y fundamental orador en aquellos días de mayo de 1810.
En este punto había incidido el secretario de gobierno Bernardino González Rivadavia, quien tenía vínculos con comerciantes porteños e ingleses, y con las clases acomodadas de la ciudad. Incluso muy cercano al diplomático inglés ante los reyes de Portugal y el Imperio de Brasil, Lord Strangford.
Como cuenta en su Historia Argentina (Tomo II), el historiador revisionista José María Rosa, en los pasillos del Cabildo se decía que Rivadavia y sus muchachos, “fernandeaban”, o sea especulaban con retardar la independencia de acuerdo a los intereses europeos, precisamente ingleses, y no rompían definitivamente con la corona de Fernando VII. No estamos pensando en dos facciones, los buenos y los malos, sino intentamos marcar la diferencia de intereses entre el grupo de gobierno y los revolucionarios.
Entonces San Martín y Alvear junto a jefes militares que respondían a La Logia Lautaro derrocaron al Primer Triunvirato, y tras un Cabildo y elección de autoridades, se formó el Segundo Triunvirato, con Nicolás Rodríguez Peña, Álvarez Jonte y el inefable Juan José Paso.
Dos ideas básicas tenía la Logia: declarar la Independencia y prepararse definitivamente para la guerra, tarea compleja si se tiene en cuenta que ni por asomo existía un ejército profesional y regular como el de la corona española.
La independencia no podían declararla desde Buenos Aires, sino debía participar todo el territorio de las Provincias Unidas, y es por ello que se estableció la siguiente idea: un Congreso que participaran los representantes del pueblo, y que del conjunto de las Provincias Unidas saliera un solo grito: Independencia.
1813: Tiempos Violentos
El Primer Congreso Argentino establece una convocatoria, y el comunicado es de un crudo realismo, ya que expresa que la necesidad del Congreso llega “tras sostener por espacio de tres años una lucha de ferocidad y barbarie peninsular de una parte y de virtud y constancia americana de la otra'. Según lo dicho, el pueblo americano peleaba con virtud frente a la barbarie española. Y desde 1813 a 1816, si uno observa los trabajos del historiador Gabriel Di Meglio, Historia de los sectores populares, es claro como el pueblo guerrea con miles de soldados anónimos. Son los humildes gauchos que pelean junto a Güemes, los hombres y mujeres que guerrean junto al general José Warnes, y Álvarez Arenales dando un combate sin igual en el Alto Perú, y aparte un destacado papel tienen las mujeres cochabambinas, quienes peleaban cuerpo a cuerpo contra soldados españoles.
La Asamblea del Año XIII entonces se convoca y se desarrolla en tiempos violentos y de urgencias para las Provincias Unidas.
Las reformas sociales y políticas
Si bien el tema nos queda lejano en el tiempo vale la pena reflexionar sobre los hechos y establecer una conexión con el presente. Primero es interesante el comunicado de la mencionada Logia Lautaro que acusó en el Cabildo ante los congresales al Triunvirato saliente de “atentar contra las libertades civiles y fomentar la tiranía”, y expresó la necesidad que las autoridades entrantes trabajaran por “el bien y la felicidad del pueblo”, reclamo y pedido que pueden encajar en los términos que utiliza el gobierno nacional de la Libertad Avanza.
El 31 de enero de 1813 reunidos la representación de las Provincias Unidas del Sur -no fue de la partida Paraguay, quien estaba separado del territorio de las Provincias Unidas, ni la Banda Oriental, por el conflicto entre José Gervasio Artigas y el centralismo de Buenos Aires-, los derechos y las reformas declaradas fueron las siguientes:
(una vez más cito al investigador e historiador Gabriel Di Meglio, quien cuenta que el 30% de la población de la capital era afrodescendiente, que trabajaban en su mayoría como sirvientes o esclavos, y en el mejor de los casos eran vendedores ambulantes).
La Asamblea ordenó la libertad de vientres, para todos los hijos de esclavos nacidos en el Río de la Plata. También suprimió el tributo indígena, impuesto que provenía desde la Conquista Española contra los pueblos originarios. Dio por finalizado el Tribunal Eclesiástico y la Santa Inquisición que imputaba de herejes y finalmente condenaban al “fuego eterno” para ser quemados vivos. También eliminó los títulos de nobleza, y ahora ya nadie tendría corona ni título de Rey. Dio fin al uso de torturas y castigos crueles (recordemos que en las escuelas aún había castigos para los y las niñas desobedientes). Y finalmente, los congresales aprobaron los símbolos patrios, el escudo, la bandera y el himno para consolidar la identidad de las Provincias Unidas; además garantizó la libertad de prensa, favoreciendo así las publicaciones sin censura previa.
Soberanía, sublevación y derechos humanos
De acuerdo a los trabajos de la historiadora e integrante del Conicet Noemí Goldman, otro valor a rescatar de la Asamblea fue el de la soberanía de los pueblos por la participación plural. Otra parte del espíritu de la Asamblea lo manifiesta la historiadora Araceli Bellota, quien dice que en 1813 quedó claro que “no había diferencia entre negros, indios y criollos y mucho menos por títulos de nobleza” y que la Asamblea del XIII puso en palabras lo que se vivía en estas tierras: la sublevación. Para el politólogo Hernán Brienza los congresales proclamaron los derechos humanos por primera vez en estas tierras. La Asamblea marcó lo que vendría: “los principios del liberalismo político, la democratización de la acción pública, la ampliación de ciudadanía y una lenta inclusión de las mayorías”.
Se trata de varias miradas de la historiografía contemporánea acerca de este hecho trascendente a la luz de la década revolucionaria en las Provincias Unidas.
Para culminar, en tiempos donde el debate político perdió todo viso de calidad y hasta de racionalidad, en épocas en el que el presidente de la Nación Javier Milei y sus acólitos de la Libertad Avanza violentan a sus compatriotas, insultan y fomentan el odio, es bueno hacer memoria en estos días.
Escribo estas líneas unas horas después de la masiva marcha que realizó la comunidad LGTBQ+ para defender sus derechos de identidad, de diversidad y género, no solo en el centro porteño sino también en muchas plazas y avenidas del país, acompañados por muchas organizaciones, espacios y expresiones de todo tipo, aparte de muchísima gente suelta.
Hagamos memoria entonces y pongamos un freno como advertía la Logia Lautaro a aquellos que “atentan contra las libertades civiles y fomentan la tiranía”. Frente a los que en la actualidad disfrutan recortando derechos y violentan sin razón, las medidas progresistas de aquel 1813, lejos de ser el pasado pueden ser reivindicadas en el presente. Las libertades públicas, civiles y los derechos humanos son conquistas del pueblo argentino; memoria histórica a más de 200 años de aquel primer congreso, puntapié de una ampliación de derechos para las mayorías.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear