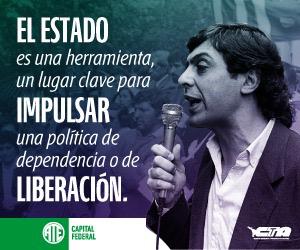Doce Veinticuatro: arte y cuerpos en batalla por el presente
Doce Veinticuatro es una plataforma de residencias de investigación, práctica, creación y publicación en danza, teatro y performance que, desde hace nueve años, trabaja junto a artistas referentes de estas disciplinas. A lo largo de sus distintas ediciones, promovió el desarrollo de nuevos formatos —obras, podcasts, seminarios, coproducciones—, adaptándose a las necesidades del campo artístico y enfocándose en distintos ejes temáticos.
Esta sexta edición surge de la necesidad de tensionar la presentación y representación del presente desde múltiples dispositivos de discurso y prácticas artísticas contemporáneas. Para eso, se convocó a tres colectivos que, con estrategias particulares, ponen en sus obras y dinámicas de creación el foco en la batalla por el sentido.
En un contexto siniestro, en el que la derecha avanza y resulta imprescindible defender los debates instalados por los feminismos y el colectivo LGBTI+, esta nueva edición de Doce Veinticuatro se propone discutir el presente desde el arte y el cuerpo. Hablamos sobre esto con Federico Akabani, co-director artístico de la plataforma e integrante del grupo desde su tercera edición.
¿Qué es Doce Veinticuatro? ¿Cómo fue evolucionando desde esa primera edición hasta la actual?
Doce Veinticuatro es muchas cosas. Cada edición fue distinta: casi ninguna se pareció a la anterior. Las dos primeras, en 2016 y 2017, fueron un 'festival de seminarios': 12 semanas, 24 seminarios intensivos —de ahí el nombre—. Era un espacio de compartir cuerpo, sudor e investigación, de manera constante y colectiva. Participaban artistas muy talentosos de la danza, el teatro y la performance.
Con la pandemia hubo una transformación: pasamos de la presencialidad a las prácticas de escucha. Creamos más de 40 podcasts, todos disponibles en nuestra plataforma. Ahí me sumé yo, desde el área de comunicación.
Después, cuando volvió la presencialidad, hicimos una edición mixta: nuevos podcasts y dos residencias seleccionadas por convocatoria abierta. Ahí también cambió la forma de vincularnos con lxs participantes.
La siguiente edición se centró exclusivamente en residencias, con el eje curatorial “Arte y Memoria”. Fueron tres, y los colectivos trabajaron sus proyectos en relación con ese eje, vinculandose con las Madres de Plaza de Mayo. El proceso terminó en aperturas al público, aunque no fueron estrenos por falta de tiempo.
Una de esas obras se va a estrenar ahora en agosto en el Konex. Además, convocamos a dos colectivos que ya venían trabajando y les propusimos estrenar con nosotres y abrir laboratorios de sus procesos en el Galpón de Guevara.
¿Cómo funcionan los laboratorios?
Les pedimos a los colectivos que compartan algo de sus procesos de trabajo con la comunidad. Son espacios abiertos, aunque suelen atraer a personas con alguna vinculación previa a las artes escénicas. En cambio, el público general suele acercarse más a ver las obras.
¿Qué une a los distintos integrantes de Doce Veinticuatro?
Diría que hay dos cosas. Por un lado, el deseo constante de seguir investigando, entrenando y creando en danza, teatro y performance. Por otro lado, algo más intangible: una mística de trabajo. No significa que siempre estemos de acuerdo, ni en lo estético ni en los métodos, pero compartimos una dirección común. Incluso en los momentos de crisis, esa dirección nos vuelve a unir. Aunque haya diferencias, siempre hay algo que nos sostiene. Eso es lo que hace que un proyecto dure. En cada edición, algunos estamos más conformes que otros, pero lo que cuidamos es la esencia de Doce Veinticuatro. Y eso se mantiene.
¿Qué es disputar el presente hoy?
El presente está en disputa en todos los frentes: en lo económico, en la vida cotidiana, en la historia misma de nuestro país. Lo vimos muy claro en la edición anterior, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Las artes nunca están por fuera de esa disputa. Siempre tienen algo para decir sobre su tiempo.
Este gobierno vino a llevarse todo puesto: los recursos naturales, los sentidos construidos, la soberanía cultural. Cierra institutos, desfinancia proyectos, paraliza el cine nacional. El caso del INCAA es brutal: históricamente nos posicionó a nivel internacional, y en un año no produjeron ni una sola película.
Por eso esta edición se propuso reflexionar en torno al presente. Esa palabra —presente— fue el disparador curatorial. Pero no como algo aislado, como si el presente fuese sólo el instante que está ocurriendo. Pensamos el presente como un punto de tensión entre lo que heredamos y lo que proyectamos. En estos tiempos de hiperconectividad y velocidad, donde todo parece suceder al mismo tiempo y nada parece durar, nos interesó detenernos, hacer foco y pensar qué significa estar acá y ahora, con todo lo que eso implica. Y hacerlo desde el arte y desde una práctica colectiva.
Entonces, elegir como lema “disputar el presente” es hacernos cargo de lo que está pasando, nombrarlo. Convocar a colectivos que trabajen desde ese lugar. Es una respuesta a lo que atravesamos: nos cerraron el Conti en la cara, no pudimos hacer la edición. En este contexto, la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, en repudio al discurso oficial contra la comunidad LGBT+ y las mujeres, y la marcha del 1 de febrero de este año, nos marcaron profundamente.
Hoy, en Buenos Aires, es más probable que una comunidad se junte en asamblea antes que en un ensayo. No es que no se hagan obras, pero la urgencia por defender lo conquistado está muy presente. Cuando quieren cerrar el Instituto Nacional del Teatro, la pregunta es: ¿qué hacemos?
 Federico es co-director artístico de la plataforma e integrante del grupo desde su tercera edición.
Federico es co-director artístico de la plataforma e integrante del grupo desde su tercera edición.
¿Cómo se combate desde el cuerpo?
Todas las personas tenemos un cuerpo, aunque no todas lo usemos como herramienta de trabajo como lo hacen les performers o actores. Pero igual estamos atravesados por discursos sobre cómo un cuerpo debe ser, verse, comportarse. Disputar desde el cuerpo es mostrar otras posibilidades. Es dislocar lo esperado.
Ir a ver una obra, ver cómo otros cuerpos se mueven o se expresan de formas no cotidianas, puede ser profundamente revelador. Por eso mucha gente, incluso sin estar “en el palo”, igual elige ir al teatro. Porque ver otros cuerpos en escena también es disputar el sentido de lo que somos.
¿Qué le dirías a la gente que está pensando en ir? ¿Qué se van a encontrar?
Lo primero que puedo decir es que cada una de las obras tiene una única función. Son estrenos absolutos, no se repiten. Ni yo mismo las vi aún. Eso ya las vuelve algo único. Quienes estén ahí van a presenciar algo irrepetible.
Además, son creaciones de colectivos muy potentes, que están poniendo su sensibilidad en juego para decir algo urgente, desde el presente.
Puedo hablar un poco más de El Suceso, una de las obras que estuvo en residencia el año pasado. Es del grupo Estudio QP. Lo que hacen es impresionante: logran hablar de memoria, verdad y justicia desde el humor, sin solemnidad ni panfleto. Se nota que hubo un trabajo muy fino para tratar temas como la desaparición forzada, la tortura o la muerte sin banalizarlos. Y al mismo tiempo, con una lucidez crítica, llevan al extremo el delirio político y mediático en el que vivimos. Es tremendo lo que lograron.
Sobrecarga, Silencio y Velocidad: Tres Colectivos en Escena
Cada uno de los tres colectivos artísticos que forman parte de esta sexta edición de Doce Veinticuatro discute el presente desde su propia dinámica de creación. Ópera Periférica indaga en el concepto de sobrecarga con el estreno de su obra Oratorio de guerra, Capítulo 3, que se presentará el miércoles 18 de junio a las 20 h. El dúo Pepo & Tom explora el silencio con su propuesta Iteración N.º 3, cuya función será el miércoles 16 de julio a las 20 h. Por su parte, Estudio QP trabaja sobre la noción de velocidad con el estreno de El Suceso, programado para el miércoles 13 de agosto a las 20 h. Revista Kranear dialogó con representantes de cada colectivo sobre sus procesos creativos, sus búsquedas escénicas y su posicionamiento político.
 El colectivo Ópera periférica.
El colectivo Ópera periférica.
Gerardo Cardozo, del colectivo Ópera Periférica
En Ópera Periférica trabajamos con una lógica de acumulación en varios proyectos, pero Oratorio en particular tiene una economía performativa barroca, donde el despilfarro se vuelve un medio de construcción. La sobrecarga de signos en el cuerpo, en la palabra, en lo visual y en el paisaje sonoro construye un dispositivo que tensiona, por un lado, el lujo, la hipérbole, el centro atomizado de “los cuerpos que importan” al sistema; y por el otro, la desidia, la precariedad y la potencia política de lo abyecto, lo que queda afuera, lo periférico.
Desde lo periférico descentramos esa carga excesiva para convertirla en potencia política y escénica. Esta idea de desprenderse del sobrepeso sobre los cuerpxs como fuerza de transformación nos permite, al menos, tres cosas:
Por un lado, habilita el ingreso del deseo como motor de fantasía, para inventar o construir mundos posibles.
Además, regula los modos de hacer y producir ópera, disputando los territorios que la tradición le niega a ciertos cuerpxs.
Y finalmente, al permitir que nuevos cuerpxs ingresen a nuevas prácticas, las artes vivas se vivifican. Así, el artefacto ópera se oxigena para repensar su incidencia en el campo simbólico contemporáneo.
En definitiva, nuestras prácticas participan de la discusión sobre cómo disputar el presente y sus sentidos.
Pepo, del colectivo Pepo & Tom
El teólogo sirio Isaac de Nínive, a finales del siglo VII, enseñaba: “La palabra es el órgano del mundo presente. El silencio es el misterio del mundo que está por llegar”. Al iniciar nuestro proceso de trabajo, el silencio fue un gran aliado para dejar de lado el presente de nuestras individualidades y hacer lugar a lo que estaba por venir. Ese estado de escucha nos permitió bajar la guardia del juicio y dejar que la concatenación de imágenes nos guiara. ¿Quién sabe quiénes entran en las decisiones de lo que hacemos? Es un misterio que el silencio nos ayuda a escarbar.
Esa idea desplaza la certeza. Aquello que pensábamos que sabíamos tal vez no era como creíamos. Hay mucho por ver en lo que hacemos. Y entonces aparece un respeto necesario: hacia lo que el mundo nos ofrece y hacia lo que podemos hacer con eso. Persistir en ese respeto es, para nosotros, una convicción política. Una que nos enseña, en la que fallamos, pero en la que seguimos.
Micaela Amaro, guionista y directora del colectivo Estudio QP
Casualmente, la mayoría de nosotros venimos de haber integrado durante muchos años un colectivo multidisciplinario (Selección Sub 23) cuya principal premisa era realizar una obra completa —desde la idea hasta el estreno— cada mes, sin repetir nunca ninguna. Así trabajamos al menos cinco años. Esa lógica puede leerse como antiteatral, porque sabemos (lo experimentamos) que una obra realmente aparece con la repetición, que requiere tiempo y paciencia.
Quizás algo de pertenecer a una generación apurada por verlo todo rápido, pero también moldeada por un tiempo preinternet, sumado a esa experiencia de producción continua —obras cuyo valor residía más en la urgencia y el riesgo que en lo técnico— nos trajo hasta donde estamos hoy.
Nunca nos interesaron los procesos extensos de investigación o ensayo. Más bien, se nos impuso naturalmente —y también por decisión— que, apenas se formulaba una idea, la urgencia de resolver nos llevaba a actuar rápido.
La velocidad, para nosotros, es un terreno complejo y contradictorio, tanto en la práctica escénica como en la reflexión política. Por un lado, la entendemos como una forma de resistencia a la dilación paralizante que impone el sistema cultural o la burocracia institucional, que muchas veces diluye el sentido y la urgencia del hacer artístico. Trabajar rápido nos obliga a confiar en la potencia del momento, en la intuición colectiva, en la experimentación inmediata.
Pero también sabemos que la profundidad de una obra, su capacidad para abrir nuevas preguntas y sostener una memoria crítica, solo aparece con el tiempo: con repetición, cuidado y reapropiación.
Nuestra búsqueda escénica y política consiste, entonces, en tensionar esas dos velocidades: acelerar para abrir, para instalar preguntas incómodas en el presente; y ralentizar para reflexionar, para construir memoria y resistencia. Queremos que la obra no sea solo un producto efímero, sino un cuerpo vivo en diálogo con la historia y la comunidad.
La velocidad es, así, un instrumento político, pero también un riesgo: hay que saber manejarla para no caer en la superficialidad ni en el agotamiento creativo.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear