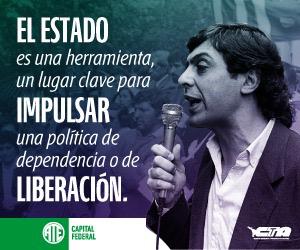Un milagro argentino: 80 años de la traducción del Ulises
nvuelvo aquí la esperanza de que no pasará mucho tiempo hasta que todo el mundo venga a Joyce, viendo en él no tortuosos rompecabezas, suciedad y jesuitismo enloquecido, sino una gran comedia, una enorme humanidad y esa afirmación del valor del hombre que algunos escritores más populares pisotean con el objeto de hacer dinero”.
Anthony Burgess
“Me parece poco menos que un milagro que mi hermano se esforzara por cultivar la poesía o se preocupara por estar en contacto con la corriente del pensamiento europeo, viviendo en una casa como la nuestra, típica de la sordidez de una generación de borrachos. Una voluntad interior lo transfiguró”.
Stanislaus Joyce
Aquella fría y húmeda mañana de julio, los ánimos de las clases medias porteñas seguían muy afrancesados luego de la eufórica liberación de París, que todavía no llevaba un año. No sería extraño que algunos grupos, quizá de la revista Sur, brindaran por el 156 aniversario de la toma de la Bastilla, sin imaginarse que faltaban apenas tres meses para que una multitud igual de histórica y significativa atravesara la Ciudad de Buenos Aires y, haciendo vigilia en la Plaza de Mayo, reclamara para su estupor la presencia de un odiado coronel. Una escena que, desde entonces, sería la materia de todas sus pesadillas.
Pero no es de esa aparición que queremos hablar en este texto. Otro fenómeno, también del orden de lo imposible pero con mucho mayor sigilo, aconteció el 14 de julio de 1945. Se había hecho algún adelanto en la revista Contrapunto y, no obstante, ningún círculo intelectual lo creía probable. Como “el subsuelo de la patria sublevado” en la emblemática crónica de Scalabrini Ortiz, sus ejemplares salían de los talleres de Avellaneda, de la célebre imprenta de Bartolomé Ubaldo Chiesino. La editorial era Santiago Rueda, uno de esos emergentes que en el marco de la guerra civil española habían comenzado a disputar el mercado de libros en lengua castellana, aunque detrás de otros sellos más grandes y perdurables como Emecé, Losada o Sudamericana.
Con una audaz política de traducción, Rueda introdujo en la Argentina a las más conocidas figuras del realismo norteamericano -Faulkner, Dos Passos, Hemingway-, completó la saga de En busca del tiempo perdido de Proust, que Pedro Salinas había dejado inconclusa, y se lanzó a publicar toda la obra de Freud, entre los muchos títulos de su catálogo. Pero si tuviera que ser recordada por una sola cosa, sería sin lugar a dudas por haber publicado la primera traducción al castellano del Ulises de James Joyce. Firmaba tamaña proeza un personaje bastante ignoto en el mundo de las letras, un tal J. Salas Subirat. Para validar el trabajo a los ojos de la crítica, Rueda tuvo la necesidad de agregar “bajo la revisión de Max Dickmann”, que era uno sus autores locales de cabecera.
Quizá tomemos dimensión del asunto al rememorar que el libro de Joyce, summum del modernismo, había sido publicado en inglés en el año 1922 y, a pesar de la mucha atención que causaron sus andanzas judiciales en Inglaterra y los Estados Unidos y del éxito que supuso la traducción francesa, aprobada y canonizada por el mismo Joyce, nadie se había atrevido a producir una versión castellana del Ulises. Tan cierto es que se lo trataba como un libro de culto en las principales revistas literarias de Buenos Aires como que podían contarse con los dedos de una mano quienes habían realizado el inmenso esfuerzo de leerlo de principio a fin. Jorge Luis Borges, que en 1925 se propuso el experimento de traducir para Proa la última página de la novela, siempre se jactó de no haberla leído entera jamás. Con su esnobismo característico, declaraba ser el “primer aventurero hispánico que ha arribado al libro de Joyce”—afirmación inexacta, para variar— y que, no habiendo explorado más que fragmentos, se parecía a aquel transeúnte que sabe qué es la ciudad sin haber recorrido todas sus calles.
Roberto Alrt, por el contrario, se lamentaba por no lograr entender el Ulises en su idioma original y en el prólogo a Los lanzallamas ironizaba acerca de las reprobaciones que recibió tras la publicación de Los siete locos, por parte de los mismos que luego se embelesaban con los incomprensibles vericuetos de Joyce, donde las situaciones escatológicas y el lenguaje descarnado y sin filtros representan el corazón de su prosa, libre de todo puritanismo. La fascinación por lo exótico obnubilaba a los críticos, que no sabían apreciar entonces la creación de ese genio de la novela urbana que fue el propio Arlt. Sin la erudita y enciclopédica manía de Joyce, sin la posibilidad fáctica de pulir su estilo durante largos años—porque escribía para comer y consumía las traducciones que estaban a la mano—, Arlt homenajeaba a su manera al irlandés, desde una lengua bastarda, sucia, dislocada, que respira el mismo aire endiablado y falto de espíritu que sus dublineses. Sobre la hipocresía de la “opinión pública”, decía el autor de El juguete rabioso:
“Después, estas mismas columnas de la sociedad me han hablado de James Joyce, poniendo los ojos en blanco. Ello provenía del deleite espiritual que les ocasionaba cierto personaje de Ulises, un señor que se desayuna más o menos aromáticamente aspirando con la nariz, en un inodoro, el hedor de los excrementos que ha defecado un minuto antes. Pero James Joyce es inglés. James Joyce no ha sido traducido al castellano, y es de buen gusto llenarse la boca hablando de él. El día que James Joyce esté al alcance de todos los bolsillos, las columnas de la sociedad se inventarán un nuevo ídolo a quien no leerán sino media docena de iniciados.”
Por supuesto, James Joyce no era inglés y pertenecía a una nación igual de oprimida y semicolonial que la Argentina, pero ese sarcasmo algo arbitrario, tan típico de Arlt, daba en el clavo al desmitificar el eventual acceso a Joyce por parte de la élite culta. En efecto, una vez que comenzó a circular la traducción de Salas Subirat, Joyce fue rechazado por muchos que antes lo admiraban. Borges, que en un principio lo definía como “millonario de vocablos y estilos” y, citando lo que Lope de Vega sostenía de Góngora, sentenciaba que “sea lo que fuere, yo he de estimar y amar el divino ingenio deste Cavallero, tomando del lo que entendiere con humildad y admirando con veneración lo que no alcanzare a entender”, no perdió oportunidad de despotricar contra Joyce en todo lugar donde pudiera hacerse el interesante.
En sus conversaciones con Bioy Casares, se repite hasta el cansancio la idea de que lo único que importa en Joyce es el estilo y que, por lo tanto, sus libros son una “idiotez”, solo destinada a los críticos. ¿Acaso alguno de sus personajes, sacando tal vez Stephen Dedalus, sería capaz de escribir el Ulises? O peor aún. ¿Acaso alguno de ellos sería capaz de leer a Joyce? Pensaba Declan Kiberd, en su maravilloso libro La invención de Irlanda, que el contraste entre ese abismo y el hecho de que el Ulises fuera, sin embargo, “la expresión colectiva de una comunidad”, expresaba el carácter paradojal y poscolonial del texto.
Borges, que también era maestro en juegos literarios, lo compara venenosamente con Quevedo, luego de que este perdiera la gracia de la que supo gozar en su juventud. Omnipotencia de la palabra sin contenido. “Si Dubliners se presentara al concurso de La Nación lo rechazaríamos justificadamente”, dice con malicia. Y agrega que Joyce es el máximo representante de una “mala causa”, que significa el fin de la novela. “Ojalá que la fama de Joyce pase, porque es de veras una calamidad: idiotiza a los escritores y aun los induce a imitaciones lamentables. Muchas veces me es imposible dialogar, por los elogios del Ulysses y del Finnegans que hacen mis interlocutores, y sobre todo por su tranquila certeza de que comparto su entusiasmo… ¿Y por qué esas mismas personas que admiran el Ulysses admiran esos cuentos sentimentales y estúpidos de Dubliners?”.

La opinión contraria mantenía Anthony Burgess, quien a pesar de ser adepto del virtuosismo técnico de Joyce, no dejaba de recordar que el Ulises contaba una historia conmovedora y tenía un costado satírico ineludible. El 22 de febrero de 1921, Valery Larbaud, quien años más tarde revisaría la traducción francesa de Auguste Morel, le escribía en una carta a Sylvia Beach, primera editora del libro en París: “Estoy loco por Ulysses (...) El libro de Joyce es tan grande, amplio y humano como Rabelais. Mr. Bloom es tan inmortal como Falstaff.”
En ese sentido, argumentaba Burgess que “Joyce escribió Ulises para entretener, para expandir la vida, para dar alegría (...) Tras el humor, y afín con él, la humanidad, Ulises es una de las novelas más humanas que se hayan escrito jamás.” Por eso consideraba, frente a los prejuicios dominantes, que era un libro del que, una vez que se tenía el concepto general, se lo podía beber de a sorbos. Un poco cada noche. Un libro para guardar en la mesita de luz y que nos devuelve como recompensa ante los sacrificios cometidos, la grata satisfacción de experimentar la humanidad en todas sus aristas. Como señalaba Richard Ellmann, “la parte divina de Bloom no es más que su humanidad, el hecho de que asuma que hay un lazo que le une a los demás seres creados.” No por casualidad Juan José Saer lo comparó con el mismísimo Leopold Bloom. Habría frecuentado, aunque desde un lugar secundario, las tertulias del grupo de Boedo en la década del 20 y escrito un par de novelas menores, además de manuales y libros de autoayuda. Lejos de vivir de la literatura, Salas Subirat trabajó para varias editoriales—sin ser jamás un traductor profesional— y como vendedor de seguros. Bloom, el héroe del Ulises, era agente de publicidad. Ambos podrían ser calificados como autodidactas. Según consta en la maravillosa biografía que le dedicó Lucas Petersen—quien también escribió una investigación sobre la experiencia de Santiago Rueda—, Salas fue perfeccionando su escritura “a prueba y error” durante el transcurso de su vida y, sin embargo, cuando decidió ocuparse del Ulises alrededor de 1940, no había traducido ninguna obra de envergadura y tampoco dominaba el inglés con soltura.
En realidad, el hecho de no poder comprender la esencia y los pormenores de la novela—igual caso que Arlt—, lo convenció de la alocada idea de ponerse a traducirla. Traducir no significaba para él otra cosa que “leer con atención” y resolver uno tras otro los problemas que le presentaba el monumental libro. Convengamos que cuando Salas inició su odisea no disponía de ninguno de los estudios críticos que se volvieron famosos por descifrar todas las reminiscencias, alusiones y claves interpretativas que Joyce le había facilitado a un selecto número de personas, sin por eso revelar cada uno de los enigmas del texto. Un texto que según su autor había sido escrito para que los críticos literarios debatieran durante los próximos trescientos años y que no se agotaba en las correspondencias implícitas con la epopeya de Homero, que llevaron tempranamente a T.S. Eliot a afirmar que Joyce había sustituido el método narrativo por el método mítico.
Dentro de ese panorama, Salas apenas había podido consultar la biografía de Gorman—no así la más definitiva de Ellman— y el nebuloso artículo con el que Jung descargó su peculiar confusión. Recién en 1945, cuando ya la traducción estaba consumada, visitó también el lúcido ensayo de Edmund Wilson, que acercó a Rueda. Solo para la versión revisada—e incompleta— de 1952 consiguió Salas llegar con una mirada más integral, que se nutría del emblemático libro de Stuart Gilbert—con su icónica esquematización del Ulises— y la muy lograda traducción francesa, que utilizó como modelo para comparar la suya. De manera que en torno a la primera edición, la soledad de Salas había sido absoluta.
Para describir esa encomiable fuerza de voluntad de Salas, no se me ocurre mejorar paralelismo que el que podemos trazar con El maestro ignorante de Jacques Ranciere, cuyo axioma fundamental es la igualdad de las inteligencias. Sin una gran cultura literaria, sin una comprensión global del Ulises, sin un manejo destacado del inglés, sin una tradición crítica sobre la que apoyarse, Salas se valió de sus propios medios para desmalezar esa selva laberíntica que Joyce le opuso a los lectores. Como Jacques Jacotot y sus alumnos, Salas ejercitó su comprensión del texto a partir de un ir y venir entre las lenguas.
De este hercúleo trabajo de cinco años salió una colorida versión criolla, no desprovista de errores —inevitables frente a una obra de tanta complejidad y que está repleta de arcaísmos, musicalidad, juegos de palabras y de sonidos, citas encubiertas, parodias, chistes, pastiches, neologismos, reflexiones teológicas, científicas o literarias y múltiples referencias a la ciudad de Dublín y la historia de Irlanda, que Salas no podía conocer—, pero lo suficientemente audaz como para hacer honor a la propia osadía vanguardista de Joyce, que llevó al límite de sus posibilidades el idioma inglés. Según bromeaba el autor de El retrato del artista adolescente, el inglés tiene suficientes palabras, pero no las adecuadas. Por eso la experimentación hiperbólica que trabajó durante largos ocho años—y casi veinte para el Finnegans Wake, auténtica Babel de lenguas—.
En los términos de Eduardo Lago, “el verdadero protagonista del Ulises, más aún que el entrañable Bloom, es el lenguaje. La novela de Joyce se puede caracterizar como una verdadera odisea de la prosa en lengua inglesa.” El lenguaje fluye, se adapta a las circunstancias de tiempo y lugar, a los estados anímicos de los personajes, a sus curvas vitales, a sus encuentros y sus separaciones, desde Leopold a Molly Bloom, desde Stephen Dedalus a Buck Mulligan, desde Blazes Boylan al brutal Ciudadano. Y se manifiesta no solo en la convencional tercera persona o en diálogos más o menos transparentes, sino en los pensamientos retorcidos de la mente humana, donde no es fácil diferenciar lo que se escucha de lo que uno le pasa por la cabeza.
Ahondando en esa dirección, Kenneth Hugh había observado que el Ulises está construido alrededor de la antítesis entre la matriz personal del habla humana y los rígidos formalismos del libro como libro”, es decir que las muchas voces que van y vienen, con sus tonalidades, vocabularios y ritmos entran en fricción con la ubicuidad exacta e inamovible de los significantes literarios, que apelan a otros significantes literarios dentro del mismo artefacto, siendo el libro una gran comedia del inventario. “El Ulysses”, argumentaba Wilson, “ha sido ideado con lógica y documentado con exactitud hasta el último detalle”. Italo Svevo, uno de los pocos escritores contemporáneos que Joyce admiraba, compartía el mismo parecer.
Pero muchos de esos detalles solo podemos percibirlos y comprenderlos más adelante, con una lectura total de la obra y ni siquiera. Bien advertía Piglia que Ulises y Finnegans Wake eran libros diseñados para un lector ideal, un lector que pudiera tener una mirada completa del lugar que ocupaba cada mínima parte y sus conexiones entre sí. Un lector que solo puede ser Dios. Y así tenemos que una novela que causó toda clase de escándalos deviene, en última instancia, una obra piadosa por donde se la mire. Joyce, cuyos conflictos emocionales con la Iglesia Católica se hicieron evidentes en cada una de sus publicaciones, realizó un verdadero sucedáneo de la religión, gracias a su disciplina jesuítica y su talento expresivo. “Si quitamos el Dios trascendente del mundo simbólico de la Edad Media, tenemos el mundo de Joyce”, llegó a postular Umberto Eco.

José Salas Subirat.
Con técnicas narrativas revolucionarias —como el monólogo interior o flujo de conciencia, una variedad de estilos asombrosa y la búsqueda acumulativa de condensar la ciudad de Dublín en una serie heterogénea de listas—, además de una exuberancia verbal sin precedentes, Joyce hizo que otro irlandés, ni más ni menos que Samuel Beckett, decidiera que ya no tenía sentido seguir escribiendo en inglés después del Ulises, así que se puso a escribir en francés. T.S Eliot, por su parte, quedó tan pasmado que le preguntó a Virginia Woolf—de relaciones cortantes y ambiguas con el Ulises— “¿cómo podía volver a escribir nadie después del inmenso prodigio del último capítulo?”. Esa novela intraducible se arriesgó a traducir, a pura intuición, José Salas Subirat.
Frente a la idea del libro total, resulta más verosímil que el argentino simpatizara con opiniones como las de Burgess o Kibert. Creía este último que “el Ulises rendía un debido homenaje a su propia cultura libresca, pero, atrapado en la cúspide entre el mundo que hablaba y el mundo que leía, Joyce se inclinó finalmente hacia la tradición más antigua. Como todas las epopeyas, la suya sólo obtendría su plena expresión al ser leída en voz alta.” Tal vez por eso, en su “Nota del Traductor”, Salas afirmaba que “leído con atención, Ulises no presenta serias dificultades para traducirlo.” Viniendo de un “don nadie”, semejante aseveración resultaba ofensiva para los comités de “expertos” que de reunión en reunión discutían sobre las complicaciones de traducir el Ulises y veían cada vez más lejana la posibilidad de imitar lo que se había hecho en Francia. Salas los “durmió” a todos. A propósito de este irónico hecho, comentaba Borges a un periodista en 1977:
“Creo que el mundo dio demasiada atención al Ulises de Joyce. Aquí en la Argentina fue una locura. Me acuerdo que en torno a los años 40 querían hacer una traducción de Ulises. Para eso crearon una comisión. Infelizmente o felizmente, Salas Subirat tradujo el libro antes y acabó con aquel martirio de reuniones sin fin (...) No conseguí leer completo ni el libro de Joyce ni la pésima traducción de Subirat, pero todo el mundo aplaudía aquella tontería.”
Buena parte de la intelectualidad despreció los esfuerzos de Salas y se dedicó a buscar y señalar errores groseros, que les permitieran concluir que la traducción era mala sin tener que valorarla en su conjunto. Contra esta tentación aristocrática, Ricardo Piglia ofreció un elogió de la lectura desviada que Salas hizo de Joyce, porque entendía que el saldo de esta operación era muchas veces un Joyce más fiel al original, aunque no reflejara con total literalidad el Ulises primigenio. Desde la conciencia de estar traduciendo para toda Hispanoamérica, a través de una variante dialectal del castellano, la versatilidad de Salas imitaba los propios usos lingüísticos de Joyce—que era un irlandés que escribía en inglés—y reproducía la tensión entre la lengua metropolitana y su versión argentina.
Por eso los tres españoles que han traducido el Ulises—todos con posterioridad a la muerte de Salas Subirat en 1975—ostentaron ignorar o rebajar el trabajo de Salas “por un tanto candoroso” y en muchos pasajes, como se ocupó de verificar Eduardo Lago, forzaron diferenciaciones innecesarias, que nada restaban a las elecciones gramaticales de nuestro autor. No es el caso de los otros dos traductores argentinos, Marcelo Zabaloy y Rolando Costa Picazo, que siempre tomaron a Salas como punto de partida. “Considerando las circunstancias en las que fue hecha, la traducción de José Salas Subirat es una obra monumental”, resume Zabaloy en su nota editorial.
Está luego en cada lector determinar qué traducción le parece más fluida o fidedigna. Exceptuando José María Valverde, que era poeta, ninguna fue hecha por un escritor de cierto renombre, como sí había ocurrido con Dublineses y Retrato del artista adolescente, que fueron traducidas por Guillermo Cabrera Infante y Dámaso Alonso.
Sin duda la edición de Valverde alcanza momentos de suma belleza, pero sería infundado extraer como conclusión general que su prosa es más efectiva que la de Salas durante la mayor parte del libro, sin contar los errores y erratas que, con mayor información y una distancia de tres décadas, Valverde estaba en condiciones de corregir.
Carlos Manzano, el último traductor castellano del Ulises —también tradujo los siete volúmenes de En busca del tiempo perdido de Proust—presenta un estilo fresco y ligero, mas se toma numerosas licencias, incorporando añadidos que no se encuentran en el texto original. De Francisco García Tortosa y María Luisa Venegas Lagüéns, podemos distinguir el exhaustivo prólogo que escribió el primero y resaltar como llamativa su innovación a la hora de reconvertir la trayectoria lingüística y estilística de toda la historia de la literatura inglesa que Joyce hace en el capítulo 14—variaciones que no se pueden apreciar en la mayoría de las traducciones—y ofrecer un experimento similar en relación con la literatura castellana, no exento de dificultades. Sin embargo, el abuso de jerga hispánica vuelve a su traducción—donde el “rigor académico” no quita lo seco—, mucho menos universal que la del “maldito” Salas Subirat.
De las traducciones argentinas hay que ponderar que tanto las ediciones de Zabaloy como la de Costa Picazo vienen con un aparato crítico de notas—bastante considerable en el caso del último—, que las demás versiones no cuentan. Y, por qué no, habría que sumar a este grupo honorable la maravillosa labor de Carlos Gamerro, que sin haber traducido el Ulises sí escribió una guía de lectura de primer nivel, con comentarios de enorme creatividad y bagaje. Más allá de resúmenes detallados sobre lo que ocurre en cada episodio—algo que, por la densidad de Joyce y los saltos de narrador, no siempre es fácil de seguir—, no existe en lengua castellana un trabajo de este alcance y profundidad. Como frutilla del postre, agreguemos que, al igual que Salas, Zabaloy es un externo del mundo de las letras y su oficio es el de arreglar computadoras. No sólo tradujo el Ulises. También proporcionó la primera versión íntegra en castellano del todavía más imposible Finnegans Wake. Es irónico, pero Joyce parece estar destinado a los autodidactas.
Quien le hizo justicia póstuma a Salas Subirat, luego de tres décadas de desprecio, fue el grandísimo Juan José Saer, en un artículo de junio del 2004, para conmemorar el centenario del “Bloomsday”. Indicaba, por ejemplo, que “muchos escritores de la generación del 50 o del 60, aprendieron varios de sus recursos y de sus técnicas narrativas en esa traducción. La razón es muy simple: el río turbulento de la prosa joyceana, al ser traducido al castellano por un hombre de Buenos Aires, arrastraba consigo la materia viviente del habla que ningún otro autor—aparte quizás de Roberto Arlt—había sido capaz de utilizar con tanta inventiva, exactitud y libertad. La lección de ese trabajo es clarísima: la lengua de todos los días era la fuente de energía que fecundaba la más universal de las literaturas.”
Labrado el elogio, denunciaba Saer que en 1996 Eduardo Chamorro se había tomado el atrevimiento de reescribir hasta en un 50% la traducción de Salas Subirat para la edición de Planeta, con la finalidad de despojarla de sus localismos porteños, “como si un inglés en Londres pretendiese traducir los localismos populares de Dublín que figuran a granel en el original de Joyce al habla de Oxford”. Saer calificó tamaño sacrilegio como un acto de piratería. Pero lo más memorable de sus laudatorio ensayo es sin duda la anécdota que narra al comienzo y que inmortaliza en los anales de la literatura la quijotesca aventura del traductor:
“Una tarde de 1967, el autor de este artículo asistió a la escena siguiente: Borges, que había viajado a Santa Fe a hablar sobre Joyce, estaba charlando animadamente en un café antes de la conferencia con un grupito de jóvenes escritores que habían venido a hacerle un reportaje, cuando de pronto se acordó de que en los años cuarenta lo habían invitado a integrar una comisión que se proponía traducir colectivamente Ulises. Borges dijo que la comisión se reunía una vez por semana para discutir los preliminares de la gigantesca tarea que los mejores anglicistas de Buenos Aires se habían propuesto realizar, pero que un día, cuando ya había pasado casi un año de discusiones semanales, uno de los miembros de la comisión llegó blandiendo un enorme libro y gritando: ‘¡Acaba de aparecer una traducción de Ulises!’. Borges, riéndose de buena gana de la historia, y aunque nunca la había leído (como probablemente tampoco el original), concluyó diciendo: ‘Y la traducción era muy mala’. A lo cual uno de los jóvenes que lo estaba escuchando replicó: ‘Puede ser, pero si es así, entonces el señor Salas Subirat es el más grande escritor de lengua española’.”
Desde entonces, se han escrito en castellano muchos libros joyceanos: Adán Buenosayres de Leopoldo Marechal, Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos o José Trigo de Fernando del Paso, por mencionar solo algunos. Todos ellos, sin embargo, tienen una deuda imperecedera con su genial precursor, el Ulises de José Salas Subirat. De él venimos y a él volvemos, para reencontrarnos con la mejor literatura argentina.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear