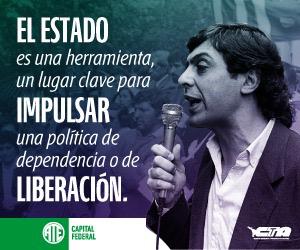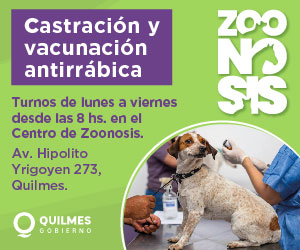Cultura Feminismo popular Cine
Mirar a los hijos
*Contiene spoilers.
Ayer a la noche terminé de ver “Adolescencia”, la serie de Netflix que está en boca de todos. La terminé y lloré al lado de ese padre desarmado que pide perdón a su hijo.
Cuatro capítulos en un plano secuencia que introduce al espectador en la escena. Un recurso que logra una coreografía perfecta y que nos sitúa ahí mismo, junto a ese niño de trece años acusado de asesinar a puñaladas a Katie -una compañera-, en los interrogatorios de la policía, en un colegio cuyas autoridades no pueden accionar con aquello que las desborda, en la conversación que mantiene con una psicóloga. Y también, en la intimidad de una familia que quedó rota.
Adolescencia es una conversación profunda sobre cómo se construye la sexualidad en esa etapa de la vida, cuáles son los mandatos de masculinidad que recaen sobre los adolescentes que de pronto se asoman a un universo con nuevas pautas, con reglas y contraseñas que se imponen, y que hay que ir develando. ¿Qué pasa cuando no existe un soporte simbólico que nos permita entender aquello en lo que de forma repentina nos vemos inmersos, aquello que nos sobrepasa porque algo sucede en el cuerpo pero no tiene carnadura en el plano de la comprensión? ¿Quiénes actúan como referentes en ese proceso de forjar nuevas identidades? ¿Las familias? ¿Qué pasa cuando esas familias no cuentan con los recursos o las herramientas para orientar y acompañar? ¿Y cuando no tienen el tiempo? La pobreza de tiempo afecta a más del 80% de los hogares con hijos en nuestro país. Es un problema serio que crece año a año.
En Argentina, la Ley de Educación Sexual Integral vino a garantizar un derecho humano básico y elemental. “Con mis hijos no” se convirtió en un escudo que pretendió sacarle al Estado la responsabilidad de darle un marco de derechos a la sexualidad, de intervenir para que los niños, niñas y adolescentes puedan gozar de una sexualidad en libertad, de ir construyendo ese camino y dando cuenta de las pautas que lo engloban. De que las instituciones educativas posen la mirada allí donde las familias no lo hacen. Porque no pueden, porque no quieren, porque no sucede.
Porque Adolescencia también es una indagación sobre la paternidad y la maternidad. En la serie, dos de los personajes, Eddie -el padre de Jamie, el niño que está acusado-, y el policía que lleva la causa, tienen problemas de comunicación con sus hijos. Así empieza la historia. El hijo del policía le deja un mensaje en su celular temprano por la mañana. Quiere faltar a la escuela. Dice que le duele la panza. El policía decide no contestar. No quiere entrar en conflicto. Va a esperar a que su esposa resuelva. En el segundo capítulo, cuando ingresa a la escuela a la que asiste su hijo para investigar el crimen, vemos que sus compañeros lo acosan, lo burlan, que es un adolescente solitario. En determinado momento, el hijo le pide que hablen en privado. Le quiere explicar qué es lo que pasa, orientarlo para entender mejor eso que fue a buscar, el por qué del asesinato de Katie. Le muestra el lenguaje de las redes sociales, los símbolos, lo que se espera, lo que se señala. Pero el padre no lo mira, está lejos, no entiende. No lo mira.
Eddie es un plomero que trabaja muchas horas por día. Cuando Jamie era chico, lo llevó a fútbol, a boxeo. El nene no era bueno, no tenía ni el deseo ni la facilidad para esos deportes. Le gustaban más las manualidades, el dibujo. Eddie, desde la tribuna, evitaba mirarlo cada vez que se equivocaba. No quería mostrarle su vergüenza. Su decepción. No lo mira.
Cientos de miles de escenas que se repiten de padres sentados en una tribuna, frustrados y enojados con sus hijos. Les demandan, les exigen, como si algo del propio narcisismo se les pusiera en juego. ¿Qué pasa con esos chicos que no se sienten a la altura de la mirada de sus padres? ¿Con qué elementos se constituye esa masculinidad?
En el tercer capítulo, Jamie conversa con una psicóloga asignada a su caso. Una hora magistral de un niño actor que deslumbra y nos deja aturdidos. Ella indaga sobre el vínculo que Jamie tiene con su padre, intenta evaluar qué entiende por lo masculino, cómo ve a las mujeres, cómo se siente él en ese vínculo.
Jamie es un incel. Así lo llamaba Katie. Involuntary celibate, célibe involuntario. Un virgo que no va a coger nunca en su vida. Se pone a la defensiva, dice que Katie no es linda, que es “plana”, no tiene tetas. Sin embargo, cuando estudiantes de la escuela viralizan una foto de ella desnuda, él decide acercarse. Piensa que quizás tiene una chance. La invita a salir. “Entendiste que su vulnerabilidad la volvía más accesible”, le dice la psicóloga. Una frase que perturba por lo certera. ¿Cuántas veces vimos mujeres fuertes que despiertan la mayor de las violencias? Porque resulta intolerable que una mujer salga de ese lugar de vulnerabilidad, porque esa potencia asusta y fragiliza la virilidad de los varones. En ese juego de cortejo y conquista, cuando las mujeres nos mostramos más débiles, con necesidades, allí acuden ellos a salvarnos, a protegernos.Y eso podría sostenerse en tanto y en cuanto quede en el plano del juego, de un chichoneo que sintoniza los roles típicamente masculinos y femeninos en un acuerdo tácito. El problema es cuando eso traspasa el juego, cuando todo el sistema se dirige a mantenernos en lugares de vulnerabilidad para poder tener otro control. Cuando cobramos menos, o destinamos más tiempo a las tareas de cuidados y dejamos de desarrollarnos profesionalmente, cuando ejercen sobre nosotras violencia simbólica, económica, política, cuando nos empobrecen, nos violan o nos matan cada 35 horas como es el caso de Argentina y además nos culpan por tener la pollera corta.
Katie entonces lo rechaza y se burla de él.
Lo que sigue es que Jamie, en lo que desde el psicoanálisis se conoce como “pasaje al acto”, la asesina a puñaladas. El pasaje al acto se da cuando ya no hay sujeto, no hay voluntad, sólo la más pura angustia.
Cuando hablamos del iceberg de la violencia, hacemos referencia a que un golpe tiene otras violencias silenciosas que lo sustentan, a que existe un universo menos visible de acciones, mandatos y roles que van gestando una violencia mayor. No se trata de crímenes aislados y fuera de todo sentido. Forma parte de una cadena de eslabones que tiene componentes de género.
En el último capítulo, asistimos a la intimidad de la familia de Jamie. Su papá, su mamá, y su hermana. Una familia signada por los coletazos que deja el crimen, por el estigma social que salpica tener un hijo femicida, por la sospecha que recae sobre su crianza, por el dolor y una culpa irrefrenable en un cotidiano tortuoso que no da respiro. En un diálogo desgarrador entre los padres, Eddie cuenta que cuando él era niño su papá le pegaba sin tregua, y que él se había jurado no repetir eso con sus propios hijos. ¿Qué posibilidades tenía Eddie entonces de posar la mirada sobre Jamie, de acompañar a su hijo desde una paternidad amorosa y contenedora? ¿Qué posibilidades tienen los varones en general de ejercer paternidades diferentes al mandato que se les impone? ¿Qué recursos? Hoy en la Argentina un varón trabajador tiene derecho a dos días de licencia por nacimiento de un hijo. Dos días. ¿Y el derecho a la ternura?
Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, dijo Sartre. ¿Eso le saca responsabilidad en tanto padre de Jamie? ¿Lo libera?
Es un hallazgo de la serie poner el foco en esa familia y no en la de la víctima, porque es más fácil empatizar y consolarnos con ese dolor inenarrable. Pero es bastante más incómodo mirarse en el espejo con Jamie, con su papá, su mamá, en una búsqueda por cuestionarse y mirar para adentro, y preguntarnos “¿y si fuera mi hijo?”.
En otro pasaje de ese mismo diálogo, los padres repasan la crianza de Jamie, sus modos de acompañarlo, en un intento desesperado por entender en qué momento fallaron, cuándo exactamente sucedió esto. Recuerdan el momento en que le compraron una computadora, las horas que él pasaba aislado y ellos entendían que ahí estaba protegido. Y se preguntan por el porno, por YouTube, por las redes sociales. Todo un submundo para el que padres y madres no estamos preparados, que se nos escapa, que no logramos comprender, al que nos cuesta entrar para acompañar y mirar a nuestros hijos. Volver a poner la mirada, volver a mirar a nuestros hijos. Cuando eran bebés no había opción porque la necesidad de apoyos nos lo imponía. Los adolescentes no son bebés pero requieren también una mirada, que no juzgue, que intervenga con respeto a una autonomía cada vez más creciente. Volver a mirar. Escuchar. Acompañar. Estar.
Es curioso que durante la conversación de sus padres, pareciera que hablan de un hijo que ya no está. Y es porque efectivamente ya no está. Nunca va a ser el mismo para su mirada. Su habitación está intacta, su osito de peluche en la almohada, la cama tendida. ¿Se podría haber anticipado o previsto lo que iba a hacer Jamie? ¿Qué otros mecanismos fallaron? Hacia el final, la madre mira a su hija, la hermana de Jamie, una adolescente que está por ingresar a la universidad, y le dice a Eddie: a ella también la criamos nosotros.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear