
Militancia Feminismo popular Judiciales
Mi belleza no es delito
Dibujo: @Deusdraw
“Y, sin embargo, sonreís. El tesoro que no ves. La inocencia que no ves” (Indio Solari).
Para M., por su potencia.
Para sus amigos y compañeros, que la sostuvieron para que ella pudiera dejar de sostener.
//
La casa de M. tiene un sillón de pana color rosa viejo, tipo Charleston. Hay varios cuadros. Uno es de una foto de ella con Cristina Kirchner. Están abrazadas. Se la ve a M. con una sonrisa ancha, los ojos parecen dos lamparitas encendidas. También hay pósters del Diego, y de La Cámpora. En la biblioteca flotante, hay un ejemplar de “Poder y Desaparición”, de Pilar Calveiro, y un portalápices de Costhanzo, el caricaturista.
El departamento tiene un balcón que da a la calle, hay una parrilla empotrada, y un ténder con ropa húmeda. Nos sentamos a la mesa con facturas. A lo largo de la entrevista, que va a durar casi cinco horas, le voy a insistir para que coma algo y deje de fumar esos cigarrillos finitos y largos de diva de película de los 50.
M. empieza a hablar y es una avalancha que no cesa, una ametralladora frenética. “Acá me mudé después de lo que pasó. Hace poco cambié todos los muebles, lo necesitaba”. El mate que compartimos tiene boca ancha y es también rosa como su suéter y el sillón.
Después del episodio que atravesó, se empezó a vestir con ropa de varón, ancha, oscura, se rapó el pelo. “Quería estar fea, porque creía que esto me había pasado por ser linda”. Ahora está pensando en retomar “lo de belleza”. No dice “estética”, no me habla del semipermanente de uñas, ni de los alisados que hacía para juntar algo de plata antes de que empezara a trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos. Dice “belleza”.
M. no tuvo una historia fácil. Su papá cayó preso cuando ella tenía dos meses, salió a sus doce años, un tiempo después le agarró un cáncer fulminante y a sus trece apenas cumplidos falleció. Era el 2001 y Argentina estallaba en pedazos. Y la familia de M., también. Su mamá es adicta desde que la recuerda, y también estuvo en distintas cárceles del país durante un período simultáneo al de su papá, aunque más breve. En esa época ella quedó al cuidado de sus abuelos maternos. “Mis abuelos eran dos personas muy conservadoras, no aceptaban la vida de mi mamá”. Vivían en la misma casa familiar, una casa chorizo de donde ella y su mamá muchas veces se fueron, y a la que muchas veces tuvieron que volver. Una casa en la que ya muertos los abuelos, terminó viviendo sola con su mamá. En esa casa, unos años más tarde, mientras dormían, la Bonaerense iba a entrar con una orden de allanamiento buscando drogas, y el jefe del operativo la iba a violar en un lavadero con azulejos blancos.
“Con la muerte de mis abuelos, en 2010, mi vieja queda perdida. Ahí empiezo a mantenerla económicamente”.
M. cuenta que empezó a trabajar cuando era muy chica. “Si tenía algo claro, era que no quería ser el reflejo de mi madre. Salía del colegio y trabajaba en un local de ropa. A los 16 conozco a Mariano en el barrio, empezamos a noviar, y cuando a los 18 mi abuelo me echa de la casa, me voy a vivir con él, que era diez años mayor. Eso me salvó”. Los abuelos de M. la vigilaban. No querían que saliera. “Vos no tenes que hacer la secundaria, las mujeres que estudian son unas putas”, le decía su abuelo. Tampoco la llevaron a los penales para que visitara a su mamá. Se las arreglaba para ir sola. M. tiene todo el mapa carcelario en su piel. Era la nena que tomaba la leche con las presas y después se bañaba en las duchas de los pabellones, porque sus abuelos, como castigo, le prohibían ducharse.
“Mi mamá descarriló toda su vida, y entonces mi abuelo no me quería dejar salir. Como vivíamos en su casa, mi vieja no tenía ningún poder de decisión, y mi abuela mucho menos. La rebeldía de la adolescencia me ayudó a confrontarlo. Estaba todo el tiempo en la calle, en la cancha. Prefería eso a quedarme adentro”.
Con Mariano convivieron más de una década, y después se separaron, pero hoy tienen un vínculo muy cercano. “Es mi hermano. Pasamos juntos las fiestas, también militamos juntos, hablamos todos los días. Él me cuenta de su novia, yo de lo mío”. A lo largo del relato, va a volver sobre su nombre como una persona fundamental en este proceso. Fue al primero que llamó cuando la policía se fue de su casa. “Me violaron”, le dijo. A los cinco minutos tocaron a la puerta: era él, con lágrimas en los ojos.
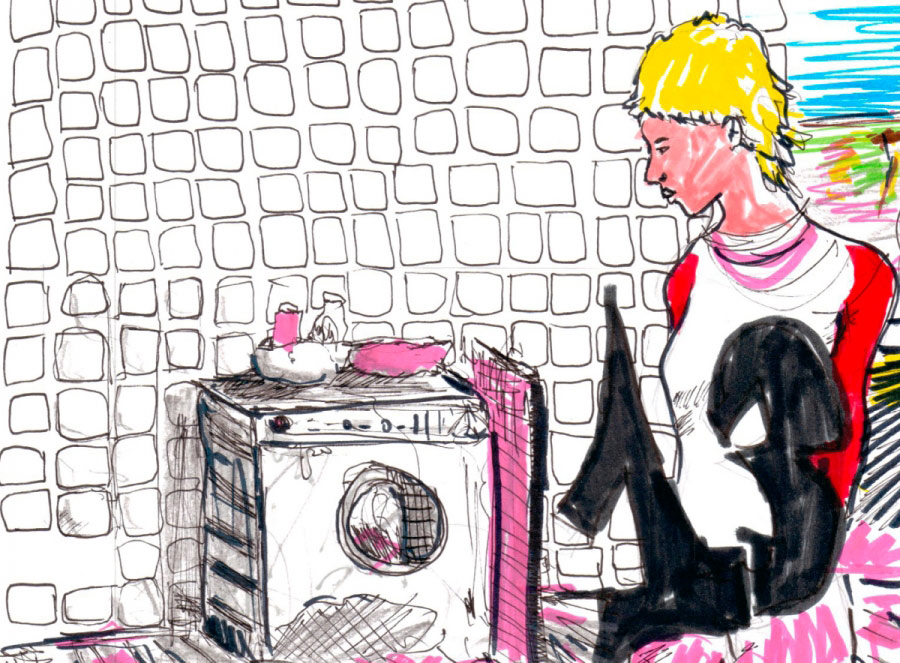
Cuando se mudan juntos, termina el secundario, y arma un microemprendimiento. “Hasta que en octubre de 2010 me sumo a la plaza para despedir a Néstor”. Acentúa en el “hasta que”, y se percibe ahí un punto de inflexión, una ruptura con otra etapa.
“La primera vez que voté, en 2007, fue a Cristina. Mariano estaba muy politizado, y me decía ‘este tipo está haciendo las cosas bien’. Además, si bien yo no venía de una familia con tradición política, mi papá, con todos sus defectos, era muy culto. Su mamá, que yo no conocí, había sido secretaria privada de Evita. Una vez me dijo: en este país hubo un gran hijo de puta que se llamó Videla que mató a un montón de personas, y está libre’. Es uno de los pocos recuerdos que tengo de él. El día que murió Videla, fui a la tumba de mi papá, le llevé una flor y le dije ‘el hijo de puta más grande de este país murió preso’”.
Muchos de los amigos que tienen en común con Mariano hoy militan en la unidad básica que vienen sosteniendo desde hace diez años. “En vez de estar en la esquina, nos juntábamos en la básica”. Pibes que se habían fumado el neoliberalismo, que habían estado tirando piedras en las manifestaciones de diciembre de 2001. Los mismos pibes que en la tarde del 28 de agosto de 2020, fueron a la casa de M. a cuidarla. “En un momento me di cuenta de que no se iban, y yo necesitaba, quería estar sola. Les decía que ya está, que podían ir tranquilos”. ´Sí, sí, ahora nos vamos´. M. se fue a su habitación, se tiró al piso y lloró. Lloró por ella, por su vieja, por su historia. Se despertó, y ellos seguían ahí.
Sus compañeros y amigos no conocían su historia familiar. “Yo no mentía, no decía que había tenido una infancia feliz y que había viajado a Disney. Pero tampoco contaba”. Nunca pudo ser hija, aunque en un momento lo necesitó. Es lo que hacen las cariátides. Sostienen edificios sobre sus cabezas.
En 2013 aparece la posibilidad de trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos. “Yo no quería saber nada, hacía los alisados, y con eso estaba bien, no entendía nada del Estado”. Uno de sus referentes fue hasta la casa y la convenció. “Fue compleja esa transición”, dice. “Pero estar en ese momento, en esa gestión, haciendo política pública, estuvo buenísimo. Aprendí todo ahí”.
Unos años más tarde el vínculo con Mariano se desgastó. Cuando se separaron, ella tuvo que buscarse otro lugar para vivir. Intentó alquilar un departamento pero la plata no alcanzaba, tenía un contrato precario, venía pidiendo una recategorización pero no se la daban. Entonces se vió obligada a mudarse a la casa familiar con su mamá. El día que llegó, tiró los bolsos en el piso y lo primero que hizo fue advertirle que debía tener una conducta. “Yo era militante, trabajaba en el Estado, no podía tener ningún tipo de problema.” Fueron años en los que M. no paró. Trabajo, militancia, reuniones, salidas. La vida en un loop infinito. Llegaba a su casa de madrugada y a las siete ya estaba arriba. Se quería ir, pero la plata no alcanzaba. “Era una bomba de tiempo”. Entonces comenzó la pandemia. El 28 de agosto esa bomba iba a estallar y sus efectos le cambiarían la vida para siempre.
Desde el 2004 su mamá le compraba droga a la narco del barrio. Eran amigas, cada tanto la invitaba a tomar mate, lo hacía a escondidas de M. porque sabía que si llegaba y la encontraba ahí, se pudría todo. “Hace muchos años que soy madre de mi madre”. La policía venía vigilando a la narco, y eso derivó en el allanamiento ordenado por un juez de San Martín, algo que M. había presagiado. “Mi mamá le vendía a dos o tres pibes para consumir ella. No había más que eso.”
“A las diez de la mañana tenía que dar una charla sobre derechos humanos y dictadura por Zoom. A las nueve me despierto y me quedo un ratito en la cama, hasta que empiezo a escuchar vidrios que se rompen y salgo corriendo a la entrada. Ahí me encuentro con siete canas de la Bonaerense, y dos testigos. No entendía nada. Pensaba que se estaban confundiendo.” Una vez adentro, el jefe del operativo, Lisandro Javier Baez, de la División de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado de la Provincia de Buenos Aires -con asiento en “Los Polvorines”-, le pregunta si tiene objetos de valor o algo que la pudiera comprometer. “En mi billetera tenía dos mil pesos, muy fin de mes todo. Pero sí les dije que tenía plata de mi organización, y marihuana.” M. estuvo los primeros meses de la pandemia en la primera línea de fuego de la atención comunitaria. Organizaba ollas populares junto a sus compañeros. La plata era para comprar bolsones de alimentos.
Mientras todo ocurría en la casa de adelante, Lisandro Javier Báez, y el subjefe del operativo, Pablo Raúl Germani, le pidieron hablar a solas y la llevaron a la vivienda del fondo, donde ella estaba instalada. Le robaron el dinero y la marihuana, que desaparecieron entre sus uniformes. “Producto de este hecho delictivo, muchas personas quedaron sin alimentarse, por el destino que iba a dársele al dinero, dirigido a comprar provisiones para un comedor comunitario”, reza la sentencia judicial que condenó a Báez.
“Yo te quiero ayudar. Esto te va a arruinar la vida, porque te tengo que llevar presa. Esta marihuana te puede comprometer. Sos militante y trabajas en el Estado. Pero tu belleza te va a salvar”, dijo Báez mientras le acariciaba la cara.
Ella entendió lo que venía.

El tipo la empezó a besar. Le preguntó si tenía un preservativo. Ella obedeció, lo buscó y se lo entregó. “¿Y qué podía hacer? Tenía la casa llena de policías, un tipo armado que me besaba.” No podía hacer nada. Nada. ¿Iba a confrontar, acaso? Siento entonces que tiene una necesidad de aclarar que ella no quiso, que la obligaron, que ella no es la puta que el abuelo le prometió que sería. ¿Pero por qué debería justificarse? Las mujeres siempre estamos a prueba, incluso en una situación en donde la representación más clara de la autoridad, del poder más impune, brutal, y violento nos somete, como le pasó a M. cuando Báez la llevó al lavadero, se sacó el chaleco antibalas, apoyó el arma sobre la mesada, y la violó. “Ese momento para mí fue eterno. Pierdo noción de cuánto tiempo pasó. Yo miraba el arma, fantaseaba con agarrarla y meterle un tiro. Y también, a través de una hendija, veía mi buzo de La Cámpora, y pensaba ‘esto de alguna forma me va a salvar’, y también que yo era mejor que esa mierda que me estaba violando.”
Mientras habla conmigo, en ningún momento se le quiebra la voz. Más adelante, me va a contar que hasta que comenzó el juicio, lloró todos los días, pero que después de la sentencia, no volvió a llorar nunca más.
Un policía interrumpe y golpea la puerta. “El tipo se sube los pantalones y me dice: no se te ocurra hablar”. Cuando Báez vuelve a la casa de adelante, da la indicación de que el allanamiento sea “light”. Mientras revisan su vivienda, encuentran fotos y volantes de La Cámpora. “Todos kukas, chorros, Cristina es una ladrona”, le decían. Le quisieron robar un termo, perfumes. Ella les discutía. “Ustedes son más chorros que los chorros”.
En ese momento a M. le agarró un ataque de nervios. “Me sentía asquerosa, no aguantaba mi olor, y empiezo a gritar y a decir que me quiero bañar. No me dejaban, así que lo miré a Baez y le pregunté si quería que contara por qué insistía tanto en bañarme.” Él autorizó. Ella ahora tenía la información. Y la información siempre es poder.
La mujer policía que estaba en el operativo la acompañó, junto a un testigo, al baño. En un instante que nunca se iba a terminar, se miraron. M. le suplicaba con los ojos, era un grito sordo, desesperado, con la esperanza inútil de que hiciera algo, que comprendiera su dolor, su odio. Pero la policía, esa mujer que sabía perfectamente lo que acababa de ocurrirle, sólo bajó la mirada. Pesó la corporación. Estar sometida a una jerarquía. Pesó, quizás, su propia condición de mujer en un rubro signado por lo masculino. ¿Pesó el miedo a denunciar? M. buscó sororidad, y no la encontró. Porque la sororidad no es automática ni mecánica. La sororidad es un pacto y una propuesta política de identificar la opresión y tejer alianzas frente a la desigualdad. Pero la sororidad no está antes de la ideología. No es neutral.
Una piba dándose una ducha, en medio de un operativo antidrogas, con la casa repleta de policías, y una mamá adicta desencajada.
M. lavó la bombacha. Se lavó ella. Se sacó de su cuerpo el olor, la humedad, la brutalidad de Báez. Pero guardó el envoltorio del preservativo. Al día siguiente, antes de encender el lavarropas con el pantalón que tenía puesto cuando fue violada, su responsable política agarró esa prenda y ese envoltorio, y los guardó en una bolsa. M. no quería denunciar. Ella le dijo que no se preocupara, y esperó.
La policía estuvo en la casa desde las nueve de la mañana hasta las cuatro y media de la tarde. En el medio, M. se fue a su casa del fondo a preparar un mate. Báez la siguió. “Me agarró la mano y me preguntó si lo odiaba. Me dijo que mi belleza lo había nublado.” Después quiso saber dónde podía encontrarla, quería verla de nuevo. “¿Dónde me vas a encontrar? Estás en mi casa.”
Cuando se llevaban a su mamá M. le explicó lo que iba a pasar, le puso una campera en los hombros, y le dio sus medicamentos. Pidió que no la esposaran. Otra vez dejaba de ser hija.
Cuando todos se fueron llamó a tres varones: a su tío, a Mariano, y a un compañero de la organización. “Necesitaba que hubiera hombres. Mis amigas me decían que yo tenía que estar rodeada de mujeres, pero yo estaba en pánico, y así me sentía segura”. Cuando M. se pone nerviosa, se queda muda. Y eso fue lo que le pasó en aquel momento. Entonces se desmayó.

“Éramos quince o veinte personas en mi casa. Ahí pude empezar a contar.” Esa tarde, en la casa de M. la pandemia no existió. Hubo abrazos, besos rebeldes, litros de mate, y mucho tabaco. Se improvisó una vigilia que duraría hasta el día siguiente. Un colchón humano de contención y ternura en medio de la tragedia.
Cuando la marea bajó, su responsable política la sentó y le dijo “vamos a ir al Álvarez a que te hagan el protocolo”. Se lo dijo despacito, como acunando a un bebé, con miedo a despertarlo y que estalle en llanto. M. no quería. Se quería quedar limpiando el desorden. “Ya se están ocupando de los vidrios, nosotras vamos a ir al hospital”. Cuando volvió, estaba todo arreglado.
En el hospital las médicas le explicaron que tenían que revisarla, que no habían pasado ni 24 horas, que era ese el momento, pero ella se negó, “igual usó preservativo”, les decía. No importaba. Examen citobacteriológico, análisis de sangre basales, anticoncepción de emergencia, tratamiento antirretroviral, protocolo de profilaxis post exposición y de otras infecciones de transmisión sexual. Le dieron inyecciones intramusculares, y un cocktail de pastillas con las drogas más diversas: tenofivir, zidovudina, dolutegravir, darunavir, raltegravir, ritonavir, anticonceptivos orales combinados con etinilestradiol y levonorgestrel. Comprimidos enormes que tragó cada ocho horas durante una semana.
¿M. hubiera sido violada si en lugar de esa historia hubiera tenido otra? ¿Si su mamá hubiera podido tratar su adicción? Si hubiera estudiado, ¿habría accedido a un contrato con mayor salario? Y entonces, ¿hubiera podido alquilar un departamento en lugar de vivir en una casa donde los vidrios estaban a punto de estallar de forma permanente?
¿Por qué estar a resguardo del peligro es un privilegio de quienes tuvieron la fortuna de heredar un capital social y económico más consolidado? Justo en ese nicho, en ese resquicio, es donde tiene que intervenir la política para que nuestro destino no dependa de dónde nacimos.
No era su belleza la que la iba a salvar, era la política, la militancia, los sueños de transformación, la identidad que encontró en esa pertenencia. La organización en el sentido más literal del término.
Tenía dos cosas claras: se tenía que mudar, y quería buscar a su mamá. Recorrió juzgados, circulares y apáticos, nadie atendía los teléfonos, los protocolos de COVID generaban un laberinto judicial, y ella estaba atrapada ahí, con paredes altísimas y recovecos burocráticos.
Cuando pudo encontrarla, fue a verla y se encontró con más violencia: no le daban sus medicamentos, no la dejaban ir al baño, no tenía dónde dormir, y tenía fiebre. M. entró en crisis. “A mi tu gente me violó, te doy cinco minutos para que la pongas a mi vieja en condiciones porque te voy a detonar este lugar”, le dijo al subcomisario de la Dependencia que fue a ver por qué había tantos gritos.
Esa crisis destapó una olla. No denunciar ya no era una posibilidad. M. armó un bolsito y se fue a la casa de su mejor amigo. Al día siguiente, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, la recibió en su despacho. El equipo de abogados la orientó sobre dónde hacer la denuncia, cómo. Ahí ella pudo pedir ayuda: necesitaba alquilar la casa donde vivía para tener más ingresos, mudarse y solucionar la situación de su mamá. Tiempo. Sin resolver eso, no podía sentarse a declarar.

La causa de su mamá no avanzaba, le mandaba cartas a M. que nunca pudo terminar de leer por lo desgarrador de esas palabras. Presas que se suicidaban, letrinas que rebalsaban de mierda, hacinamiento. El defensor oficial no aparecía, todo era de chicle. Entonces se endeudó. Un abogado privado que resuelva las cosas no sale menos de 7.000 dólares, además de lo que cuesta sostener a un preso. “Sostener un preso, sostener una casa, sostener, sostener, y sostener”. Como las cariátides. Con el abogado privado todo se aceleró, a la mamá la mandaron a su casa bajo arresto domiciliario, y M. se convirtió en su tutora legal. Y una vez más, dejaba de ser hija para ser madre.
En un día encontró un departamento, y lo reservó. De nuevo, los amigos armaron un operativo mudanza, cargaron sus cosas en camionetas, le acomodaron todo, y le dijeron “ya podés venir”.
Cuando un conejo huye de un depredador, corre hasta que no tiene más escapatoria. Entonces se da vuelta y contraataca. Aunque le vaya la vida.
Entonces el conejo contraatacó.
M. presentó la denuncia. Realizaron pericias judiciales en el lavadero donde fue violada, y de la ropa y el envoltorio del preservativo que habían guardado en una bolsa, gracias a la lucidez de quienes la acompañaron durante el proceso previo. Los peritos constataron que en el pantalón que M. tenía puesto ese día había rastros del ADN de Baéz. En la entrepierna. Un elemento unívoco que respaldó su relato, que sirvió para ratificar su credibilidad. ¿Alcanza solo con el testimonio de una víctima? ¿Es creíble por si mismo?
Sí.
Hace unos años que una buena parte del Poder Judicial se vio obligado a incluir, al menos en el aspecto formal, la perspectiva de género en sus fallos. La sentencia del caso de M. contra Báez dice: “En cuanto a la importancia del relato de la víctima, en este tipo de hechos, donde no suelen haber testigos directos, más allá de la víctima y el perpetrador, resulta trascendental el testimonio de la víctima de violencia sexual”. Trascendental. Del mismo modo, los jueces que dictaron la pena citaron en sus fundamentos tratados y convenciones internacionales, así como jurisprudencia nacional sobre la violencia contra las mujeres, párrafos enteros dedicados a desarmar estereotipos de género con acervo jurídico.
Luchar sirve.
Cuando tuvo que participar de una rueda de reconocimiento, vio las fotos de Báez y Germani, y los señaló sin vacilar. “¡El 13 y el 5! ¡Esos son!” Fue tan contundente que ordenaron el arresto de forma inmediata. Germani quedó preso al día siguiente. A Báez lo encontraron tres días después. Debajo de una cama. Durante esos tres días, ella no pudo salir de su casa. Estaba aterrada.
Iban a pasar dos años hasta el juicio. Largos. Difíciles. A M. le detectaron un tumor en una mama que todavía hoy los médicos no pueden explicar. Las psicólogas del Hospital Álvarez la acompañaron. Tuvo pánico, se quedó encerrada. Estaba bien, y de pronto se quedaba en blanco, se levantaba y se iba de donde estuviera. Se vestía mal. Sentía un dolor en la panza que le subía a la garganta, le comía los nervios. Le volvía la escena de ese lavadero. Lloró, se deprimió, y esperó. Esperó. Esperó. Y el 17 de octubre de 2022, la llamaron y le dijeron que ya había fecha de inicio.
“A mí lo que me salvó fue la militancia. No importa cuando leas esto. Fue el momento en que más crecí políticamente.” La política funcionó en ella como un motor que la eyectó de esa cama que la chupaba todos los días. Con los pedazos que le quedaban, armó una familia nueva.
M. no preparó su testimonio con nadie. No hacía falta. Sabía qué quería decir. Estaba tranquila con su verdad, porque sabía que esa era la verdad. Pidió que Báez y Germani estuvieran presentes en la sala. Los quería mirar a la cara, y no iba a aceptar que fuera de otra manera.
Ese día se calzó unas botas negras con taco alto. Se maquilló y se perfumó. Tenía las uñas impecables. “Yo siempre digo que todo lo que me pongo es una máscara”. Una máscara para mirar de frente al horror.
Mariano la pasó a buscar y la llevó en auto hasta el juzgado. Ahí estaban sus compañeros, y las Madres en Lucha contra la Impunidad, una organización de mujeres madres de víctimas de la violencia institucional.
“Están ahí, ¿no?”. M. le preguntaba a su abogada a cada ratito, y confirmaba que sí, que la iban a tener que escuchar. Que se iba a sacar de encima todo el dolor.
Los varones se quedaron afuera. M. no quería que escucharan detalles. La única que entró a la sala fue su responsable política, la misma que rescató las pruebas del lavarropas.
El juez le dio la palabra. Era una tormenta de arena en un desierto y M. ahí sola, buscando ayuda. Quiso gritar y de la garganta solo salió un silencio ahogado. Como en las pesadillas. Otra vez enmudecía. Cerró los ojos y pensó en los últimos dos años, en la ansiedad, la espera insoportable, pidió un vaso de agua y puso primera. “Arranqué como no había arrancado nunca”.
“Esta rata inmunda me dijo ´tu belleza te va a salvar´”. M. lo señaló a Báez y lo miró a los ojos. Como con la policía mujer, le sostuvo la mirada y se juró a sí misma que no iba a bajar los ojos. Báez la miró y la miró, y después, quizás unos minutos, quizás la misma eternidad que había durado la violación, agachó la cara. Rata inmunda.
“Mirá hasta donde te trajo mi belleza” le dijo sin elevar su voz.
Cuando le tocó el turno al abogado defensor, la fiscalía alegó que una de las preguntas, era revictimizante, empezaron a discutir, abogados querellantes, la fiscalía, la defensa y el juez. “A ver, paren un poquito”, M. los calló a todos. “Revictimización las pelotas. Hace dos años, cinco meses, y catorce días que estoy esperando este momento. Preguntame lo que quieras”. Su verdad no tenía grises, ni dudas, ni lamentos. Era una verdad decidida, caliente.
“Bueno señora, su declaración concluyó.” No, no concluyó. M. levantó el dedo índice y le dijo al juez que todavía tenía cosas que quería decir.
“Yo llegué hasta acá porque soy parte de una organización política, porque soy una militante por los derechos humanos, pero si esto le pasa a una piba en una villa, ¿puede denunciar? No, porque tienen miedo. Yo denuncié por todas las que no pudieron hacerlo. Cuando hacemos talleres sobre violencia institucional con los pibes en los barrios, les decimos que nuestra cara, nuestra gorra, y nuestro barrio, no son delito. Y hoy yo les agrego que nuestra belleza tampoco. Desde hoy en adelante, mi única venganza es ser feliz. Ahora si concluí.”

Cuando M. salió del juzgado sintió el subidón de adrenalina. Una electricidad que la recorrió entera. El dolor que empezaba en la panza y terminaba en la garganta se fue. Quedó ahí, en esa sala.
“Yo siento como si hubiera nacido recién. Conté lo que me pasó en un montón de lugares y a un montón de personas, pero hacerlo ante un Tribunal fue lo que necesité para empezar de nuevo y plantearme hacer lo que quiera”. Son muchas las cosas que se rompieron. Por momentos siente que flota. Hay un peso que dejó de amarrarla al sótano.
Báez, por su parte, declaró que fue M. quien lo había violado y seducido, que se había enamorado de él, que estaba rompiendo una familia. Invertir la carga de la responsabilidad: más viejo que los trapos. “Todo esto está armado por la Cámpora. El fiscal es de La Cámpora, al igual que los jueces, los peritos”.
¿Una familia rota o una familia que se salvó?
A Báez le dieron dieciocho años. ¿Y ahora qué? M. quedó en shock. Durante dos años y medio solo pensó en ese juicio, en esa condena. Un paréntesis en el que su cabeza tenía un solo cajón repleto de las hojas membretadas del expediente judicial.
Oscar Wilde escribió: “en este mundo sólo hay dos tragedias: una es no conseguir lo que deseas y la otra, conseguirlo.”
Ahora había que forjar otra identidad. Tomar la decisión de no vivir de ese tormento, pero sabiendo que ese tormento la iba a acompañar para siempre. Es la decisión de no vivir siendo víctima.
Pensó que los dieciocho años no iban a ser suficientes. Las Madres en Lucha la abrazaron: “al asesino de mi hijo le dieron diez años”, dijo una. “Al policía que mató al mío, lo absolvieron”, le contó otra. Quince, ocho, tres. Juicios abiertos, juicios en suspenso, juicios sin destino, juicios demorados, cancelados. Juicios sin justicia. Y entonces fue hija otra vez.
Un cachetazo de realidad. Y entendió que se trataba de una pena histórica. La que le dieron a él, la que iba a tener que combatir ella.
//
Edición colaborativa:
Marina Mariasch / Gustavo Abrevaya / Mariano Abrevaya Dios
¿Dónde denunciar una situación de violencia de género?
Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)
Titular: Mariela Labozzetta
Dirección: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 667, 2° Piso, CABA. (CP:1038)
Teléfono: (+54 11) 6089-9074 / 6089-9000 interno 9074
Correo: ufem@mpf.gov.ar
Línea 144
Brinda atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. También a través de un Whatsapp con acceso directo desde el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/generos/linea-144
Las 24 horas, los 365 días del año.
Sigamos conectados. Recibí las notas por correo.
Suscribite a Kranear








